[ezcol_1third]
la llave de cristal
the glass key
1931
dashiell hammett
[/ezcol_1third] [ezcol_2third_end]

el huracán
La llave de cristal: el huracán Dashiell Hammett
1
Alegre la mirada y erguido en toda su gran estatura, Ned Beaumont descendió del tren en que regresaba de Nueva York. Sólo el pecho ligeramente hundido dejaba entrever un indicio de debilidad física. Su paso era largo y elástico. Subió ágilmente las escaleras de cemento que unían la explanada de la vía férrea con el nivel de las calles, cruzó la sala de espera, agitó una mano saludando a un conocido, a quien descubrió al pasar tras el tablero de la oficina de información, y cruzó uno de los portones para salir de la estación.
Mientras esperaba en la acera la llegada del mozo con el equipaje, compró un periódico; lo abrió en el taxi cuando se dirigía hacia Randall Avenue en compañía de sus maletas. A media columna de la primera página sus ojos tropezaron con estos titulares:
muere el segundo hermano
Francis F. West, asesinado cerca del lugar donde
su hermano encontró la muerte
Por segunda vez en dos semanas, la tragedia ha herido a la familia West, que vive en el 1342 de Achland Avenue. Anoche, Francis F. West, de treinta y un años, fue muerto de un tiro en plena calle, a menos de una manzana de distancia de la esquina donde él mismo había visto el mes pasado a su hermano Norman atropellado y muerto por un coche, supuesto repartidor de bebidas alcohólicas.
Francis West, que estaba empleado como mozo en el café Rockaway, volvía de su trabajo poco después de medianoche, cuando, según los testigos presenciales de la tragedia, fue alcanzado por un coche negro que bajaba a gran velocidad por Achland Avenue. Al llegar a la altura de West, el coche se metió en la acera y, según se dice, desde el interior se hicieron contra él más de una veintena de disparos. Con más de ocho balas en el cuerpo, West cayó al suelo y murió antes de que alguien pudiera acercársele. El coche de los asesinos, que al parecer no llegó a detenerse, ganó inmediatamente velocidad, desapareciendo al doblar la esquina de Bowman Street. La policía está sumida en un mar de confusiones en su empeño de hallar el coche, a causa de las descripciones contradictorias que dan los testigos, ninguno de los cuales declara haber visto a los ocupantes del vehículo.
Boyd West, el hermano superviviente, también testigo de la muerte de Norman el mes pasado, no sabe a qué razón atribuir el asesinato de Francis; dice que no le conocía enemigos. La señorita Mary Shepperd, vecina de Baker Avenue, 1917, con quien Francis West iba a contraer matrimonio la semana próxima, tampoco es capaz de citar a nadie que pudiera desear la muerte de su prometido.
Timothy Ivans, supuesto conductor del coche que por accidente atropello a Norman West el mes pasado, rehusó hablar con los reporteros en su celda de la Prisión celular, donde se le mantiene sin fianza en espera de la vista del proceso por homicidio.
Beaumont dobló cuidadosamente el periódico y se lo metió en uno de los bolsillos del gabán. Al pensar apretaba un poco los labios y le relucían los ojos; salvo esto, su expresión permanecía inalterable. Recostándose en un rincón del taxi jugueteó con un cigarrillo apagado.
Ya en su casa, sin detenerse a colgar el abrigo ni el sombrero, se acercó al teléfono y marcó cuatro números, preguntando a cada respuesta si se encontraba allí Paul Madvig o sabían dónde podía hallarse. Después de la cuarta llamada abandonó su empeño.
Recogió el cigarrillo de encima de la mesa, donde lo había dejado, lo encendió y volvió a colocarlo al borde de la misma mesa. Descolgó de nuevo el auricular y llamó al Ayuntamiento, preguntando por el fiscal del distrito. Mientras esperaba, atrajo hacia sí una silla y enganchó un pie en uno de los travesaños. Luego se sentó y chupó el cigarrillo.
La llave de cristal: el huracán Dashiell Hammett
–¡Oiga! –dijo con la boca pegada al micrófono–. ¿Está el señor Farr…? Ned Beaumont… Sí, gracias.
Aspiro una bocanada de humo, expeliéndolo lentamente.
–¡Oiga! ¿Es Farr? Acabo de llegar hace un par de minutos… Sí. ¿Puedo verle ahora?… Hay un aspecto del cual quisiera hablarle… Sí; una media hora… Bueno.
Dejó el aparato y atravesó la habitación para examinar la correspondencia que le aguardaba sobre una mesa próxima a la puerta. Había algunas revistas y nueve cartas. Ojeó los sobres, los dejó de nuevo sobre la mesa sin rasgar ninguno de ellos, entró en el dormitorio y luego en el cuarto de aseo, para afeitarse y tomar un baño.
2
Michael Joseph Farr, fiscal del distrito, era un hombre corpulento, de unos cuarenta años. Su pelo, un exuberante matorral sobre una cara rubicunda de luchador. En la mesa de nogal de su despacho sólo se veía un teléfono y una gran escribanía de ónix verde, sobre la cual campeaba un desnudo metálico que sostenía en alto un aeroplano y apoyaba un pie entre dos plumas estilográficas blancas y negras, inclinadas hacia fuera, en ángulo caprichoso.
Tomó la mano de Beaumont entre las dos suyas, sacudiéndola, y le obligó a tomar asiento en una silla tapizada de cuero, antes de ocupar su propio sillón. Echándose hacia atrás, le preguntó:
–¿Ha tenido buen viaje?
En sus ojos placenteros brillaba una chispa de curiosidad.
–Muy bueno. Y…, a propósito de ese Francis West. Desaparecido él, ¿en qué queda la acusación contra Tim Ivans?
Farr se agitó, sorprendido, y aprovechando el movimiento de sobresalto se acomodó en su asiento.
–Pues… lo ocurrido no cambia demasiado las cosas. Vamos, no tanto como pudiera parecer, puesto que aún queda el otro hermano como testigo de cargo.
Esquivaba ostensiblemente la mirada de Beaumont, limitándose a contemplar una esquina de su mesa de nogal.
–¿Por qué? –preguntó–. ¿Cuál es su idea?
Beaumont, en cambio, sin apartar los ojos de la cara de Farr le observaba en actitud grave.
–Me he limitado a pensar un poco sobre el asunto. No deja usted de tener razón, si el otro hermano puede y quiere identificar a Tim.
–Claro –contestó Farr, sin levantar la vista. Una docena de veces empujó su sillón con el cuerpo, balanceándose ligeramente atrás y adelante. En sus carnosas mejillas se dibujaban pequeñas arrugas junto al arranque de la mandíbula. Aclaró un poco la voz con una tosecita y se puso en pie. Entonces miró a Beaumont plácidamente y le dijo:
–Aguarde un instante. Tengo que buscar una cosa. Esa gente se olvida de todo, si yo no me preocupo de cada detalle. No se vaya. Tengo que hablarle de Despain.
–No tenga prisa –murmuró Beaumont. ^
En tanto el fiscal salía del despacho, él permaneció sentado y fumando tranquilamente, hasta que aquél regresó al cabo de quince minutos.
Al presentarse de nuevo, Farr fruncía el ceño.
–Siento haberle dejado solo –dijo al mismo tiempo que se sentaba–, pero estamos bastante atosigados por el trabajo. Si esto continúa así…
Sin concluir la sentencia, hizo con las manos un ademán de agobio.
–Lo comprendo –dijo Beaumont–. ¿Algo nuevo acerca del asesinato de Taylor Henry?
–Nada, y ésta es la razón de que quiera preguntarle por Despain.
Otra vez volvió Farr a apartar sus ojos de Beaumont. Los labios de éste se contrajeron en una sutilísima sonrisa irónica, que pasó inadvertida a su interlocutor.
–No habrá muchos cargos contra él –dijo–, si tiene usted que estudiar el asunto con tanto detenimiento.
Farr, sin dejar de mirar hacia la mesa, asintió moviendo lentamente la cabeza.
La llave de cristal: el huracán Dashiell Hammett
–¿No cree usted posible que le haya matado él?
–No lo creo –dijo Beaumont en tono indiferente–, pero siempre existe la posibilidad; y le sobran a usted pretextos para encerrarle por una temporada, si así lo desea.
Farr levantó la cabeza para mirar a Beaumont y sonrió con una mezcla de desconfianza y bondad.
–Maldito si la cosa me concierne; pero ¡Dios santo!, ¿por qué Paul le envió a usted a Nueva York en persecución de Despain?
Después de reflexionar un instante, Beaumont aplazó la respuesta; luego, encogiéndose de hombros, contestó:
–No me envió. Sólo me dejó ir.
Farr guardó silencio. Beaumont llenó sus pulmones con el humo del cigarro y dejándolo escapar después, continuó:
–Bernie me había robado mis ganancias y por eso se fugó. Taylor Henry fue asesinado precisamente el día en que ganó la carrera Peggy O’Toole, yegua por la que yo apostaba mil quinientos dólares.
–Muy bien –se apresuró a decir el fiscal–. No me incumben sus negocios con Paul, pero sin estar seguro de ello, pensé que quizá Despain se hubiese tropezado, por casualidad, en la calle con el hijo de Henry, y lo atracara. Es posible que, por si acaso, le encierre una temporada.
Su sólida mandíbula inferior se contrajo para sonreír con un gesto que quería ser halagüeño.
–No vaya usted a creer que quiero meter las narices en sus asuntos, pero…
Su cara oronda brillaba. De pronto, inclinándose, tiró de uno de los cajones del escritorio y metió en él la mano, haciendo crujir unos papeles; luego extrajo un sobre que mostraba uno de los bordes cortados y se lo dio a Beaumont por encima de la mesa.
–Vea usted –dijo con voz opaca–. Mire eso y dígame lo que piensa. ¿No será cosa de locos?
Beaumont tomó el sobre sin apresurarse a examinarlo. Sus ojos, fríos y brillantes, no se apartaban de la rubicunda cara del fiscal. Bajo tal mirada, Farr enrojeció aún más y alzó una mano opulenta para apoyar con un ademán sus palabras de excusa.
–Yo no le doy importancia alguna; pero… en todos los casos solemos recibir soplos como éste, que vienen a complicar… En fin, léalo.
Beaumont tardó bastante en desviar su mirada de Farr para fijarla en el sobre. La dirección estaba escrita a máquina:
Ilmo. sr. M. J. Farr
Fiscal del distrito
Ayuntamiento
Ciudad
La fecha del matasellos correspondía al sábado anterior. Dentro había una hoja sencilla de papel blanco con tres frases, sin encabezamiento ni firma, escritas también a máquina.
«¿Por qué sustrajo Paul Madvig uno de los sombreros de Taylor Henry, después del crimen?
»¿Qué ha sido del sombrero que llevaba Taylor Henry al ser asesinado?
»¿Por qué el hombre que declaró haber hallado el cuerpo de Taylor Henry ha pasado a ser agente de esa fiscalía?»
Beaumont dobló el papel y lo metió de nuevo en el sobre; dejó éste sobre la mesa y, pasándose la uña del pulgar por ambos lados del bigote a partir de la nariz, miró inconmovible al fiscal. Con voz tranquila le preguntó:
–¿Y qué?
En las mejillas de Farr volvieron a formarse unas arruguitas sobre la articulación de la mandíbula. Frunciendo el ceño y con los ojos suplicantes, exclamó:
–¡Por Dios bendito, Beaumont! No vaya a creer que lo tomo en serio. Cada vez que ocurren cosas semejantes recibimos montones de papeluchos de este tipo. Yo sólo quería mostrárselo.
La llave de cristal: el huracán Dashiell Hammett
Todo irá bien mientras usted siga pensando así acerca del incidente.
Con voz que continuaba siendo indiferente, y mirando al otro de un modo inexpresivo, Beaumont agregó:
–¿Le ha dicho a Paul algo de esto?
–¿Del anónimo? No. Después de haberlo recibido esta mañana no he visto a Paul.
Beaumont recogió el sobre y se lo metió en el bolsillo interior de la chaqueta. El fiscal pareció sentirse incómodo, aunque no despegó los labios.
Después de haberse guardado la carta y de extraer un cigarro rodeado por una estrecha faja, Beaumont dijo:
–Creo que, en su caso, yo no le diría nada. Bastantes cosas tiene en qué pensar.
Casi sin dejarle terminar, el fiscal exclamó:
–Desde luego; lo que usted diga.
Después, ambos guardaron silencio. Farr, siempre con los ojos clavados en la mesa; Beaumont, sin apartar los suyos, pensativos, del rostro de Farr. Este intervalo de mutismo fue interrumpido por un suave zumbido que provenía de debajo de la mesa del fiscal, quien descolgó el teléfono.
–Sí…, sí –dijo.
Su labio inferior avanzó hasta sobresalir por encima del otro y la cara rubicunda se llenó de vetas coloradas.
–¡Cómo que no es él! –gruñó–. Traigan aquí a ese tipo, interróguenle convenientemente y, si se niega, zúrrenle… Sí… Háganlo.
Colgó de golpe el receptor y miró a Beaumont, que en aquel momento se preparaba para encender el cigarro con toda calma, sosteniéndolo en una mano, en tanto que en la otra mantenía, encendido, el mechero. La cabeza, un poco inclinada hacia delante, quedaba entre ambas manos. Sacando un poquito la lengua entre los labios, la retiró enseguida para sonreír forzadamente. Con voz persuasiva preguntó:
–¿Algo nuevo?
El fiscal habló hecho un basilisco:
–Boyd West, el otro hermano, el que identificó a Ivans. Cuando hablábamos de este asunto tuve una idea: mandé que le preguntaran si persistía en la identificación. ¡Y ahora dice que no está seguro! ¡El muy canalla!
Beaumont asintió, como si para él la noticia no fuese inesperada.
Entonces, ¿qué va a suceder?
–No se saldrá con la suya –exclamó Farr, iracundo–. Lo ha identificado una vez y ha de continuar identificándolo ante el jurado. He dicho que me lo traigan, y cuando yo se lo pregunte, ya estará suave como un guante.
–¿De verdad? –preguntó Beaumont–. ¿Y si no es así?
El pupitre se movió del puñetazo que sobre él descargó el fiscal.
–¡Será como lo digo!
En apariencia, la escena no impresionó a Beaumont. Encendió el cigarro, apagó el mechero y se lo guardó en el bolsillo. Soltó una bocanada de humo y luego, en tono casi humorístico, exclamó:
–¡Vaya si lo hará! Pero digo yo: ¿y si no lo hiciera? Suponga usted que mirando a Tim declara: «No estoy seguro de que sea él».
–No lo dirá –insistió Farr, golpeando otra vez la mesa–. No lo dirá en cuanto yo le haya tenido en mis manos; lo que hará ante el jurado será ponerse en pie y afirmar: «Él es.»
De la cara de Beaumont desapareció el buen humor, y en tono ligeramente fatigado, le dijo a Farr:
–Bien sabe usted, Farr, que ese hombre va a retractarse de su identificación. ¿Y qué va usted a hacer? No podrá evitarlo, ¿no es así? Eso significa que su acusación contra Tim Ivans se desvanece. Usted ha encontrado la camioneta de las botellas donde él la dejó, pero la única prueba de que él la conducía en el momento de atropellar a Norman West era el testimonio de los otros dos hermanos. Bien; pues si Francis ha muerto y Boyd tiene miedo de hablar, se ha quedado usted sin base para su alegato. Bien lo sabe.
La llave de cristal: el huracán Dashiell Hammett
A gritos, con voz enfurecida, Farr empezó a decir:
–Si usted se figura que voy a esperar sentado…
Pero Beaumont, con un movimiento impaciente de la mano que sostenía el cigarro, le interrumpió:
–Sentado, en pie o en bicicleta, le han ganado a usted. Demasiado lo sabe.
–¿A mí? Yo, en esta ciudad y en todo el distrito, soy el fiscal, y…
Pero de pronto abandonó su arrogancia; carraspeó un poco y tragó saliva. En sus ojos se había desvanecido la fiereza para dar paso primero al azoramiento, y por último a una expresión parecida al miedo. Dejando caer el cuerpo sobre la mesa, no se cuidó siquiera de disimular la preocupación que se leía en su oronda cara.
–Claro está que si usted…, si Paul…, quiero decir, si hay alguna razón para que yo no… Vamos, que podemos dejar las cosas como están.
Una fría sonrisa jugueteó en los labios de Beaumont, cuyos ojos chispeaban a través del humo del cigarro. Moviendo la cabeza lentamente y hablando con calma, en un tono dulzón y persuasivo, dijo:
–No, Farr; no existe razón alguna, nada de eso. Paul había prometido ayudar a Ivans después de las elecciones; pero, créalo o no, Paul nunca hizo matar a nadie, y, en todo caso, Ivans no es lo bastante importante para que se mate a un hombre por su causa. No; no hay razón alguna, y no me gustaría dejarle a usted en tal creencia.
–¡Por amor de Dios, Beaumont!, concédame más sentido –protestó Farr–. Usted sabe perfectamente que en toda la ciudad no hay nadie más adicto a Paul que yo. Debería usted saberlo. Mis palabras no significan más que una cosa…: que pueden ustedes contar siempre conmigo.
–Así está mejor –dijo Beaumont sin mucho entusiasmo, poniéndose en pie.
Farr, levantándose, dio la vuelta alrededor de la mesa con la mano tendida.
–¿Qué prisa tiene? ¿Por qué no se queda a ver cómo reacciona ese West cuando le traigan? Y si no –continuó, mirando el reloj–, ¿qué va a hacer esta noche? ¿Qué le parece cenar conmigo?
–Lo siento, no puedo. Tengo que andar por ahí.
Dejó hacer muchos aspavientos al fiscal, y en respuesta a la insistencia con que le invitaba a dejarse ver y le requería para salir alguna noche, contestó con indiferencia:
–Sí, sí; con mucho gusto.
Y salió a la calle.
3
Al entrar Beaumont en la fábrica de cajones, Walter Ivans se hallaba en pie, como capataz, tras una fila de obreros que manejaban máquinas de clavar. Vio enseguida a Beaumont, y le saludó levantando una mano, adelantándose para recibirle en la nave central; pero sus ojos azul porcelana y su cara blanca y redonda demostraban menos placer del que se esforzaba en aparentar.
–Hola, Walt –dijo Beaumont.
Volviéndose ligeramente hacia la puerta, eludió la necesidad de ignorar ostensiblemente la mano que Walt le ofrecía.
–Salgamos de este barullo.
Ivans pronunció unas palabras que se perdieron entre el continuo repiqueteo del hierro al penetrar en la madera, y ambos salieron por la puerta por la que había entrado Beaumont. Fuera había una amplia y sólida plataforma de madera, a la que se subía por un tramo de escalones del mismo material, y de veinte pies de altura.
Una vez arriba, Beaumont preguntó:
–¿Sabes que uno de los testigos de cargo contra tu hermano ha sido eliminado ayer?
–Sí…, sí; lo he vi… visto en el p… pe… periódico.
–¿Y sabes que el otro no está seguro de poder identificar a Tim?
–No…, no; e… eso n… no lo lo saa… bía, Ned.
–Lo que sí sabrás es que, si no le identifica, Tim quedará libre.
–Ss… sí.
La llave de cristal: el huracán Dashiell Hammett
–Pues no parece que eso te ponga tan alegre como debiera.
Ivans se enjugó la frente con la manga de la camisa.
–¡Pp… pero s… sí lo estoy, Ned; cla… claro q… que lo… o estoy!
–¿Conocía a West, al que mataron?
–Nn… no, si… si no es p… por u… una vez q… que f… fui a verle pa… para pe… pedirle q… que f… fuese be… benévolo c… con Tim.
–¿Qué dijo él?
–Que… que no… o lo s… sería.
–Y eso ¿cuándo fue?
Ivans removió inquieto los pies y volvió a secarse la cara con la manga.
–Ha… ace dos o… o… tr… tres días.
–¿Tienes idea de quién puede haberle matado, Walt? –preguntó Beaumont suavemente.
Ivans negó con ademanes violentos de cabeza.
–¿De verdad no tienes idea de quién le mató?
Ivans persistió en su muda negativa.
Por unos momentos, Beaumont permaneció pensativo, mirando sin ver por encima del hombro de Ivans. Luego, inclinándose, preguntó en tono confidencial:
–¿Y tú estás tranquilo, Walt? Me refiero a que habrá gente, quizá, que te atribuya la muerte de West para salvar a tu hermano. ¿Te has preparado una…?
Precipitadamente, a toda la velocidad que le permitía su tartajeo, replicó Ivans:
–Yo…, yo anoche es… tuve en el c… club d… desde las o… cho hasta d… después de las d… os de la m… mañana. P… pueden de… decirlo Harry Sloss y B… Ben Ferris y Bra… Braguer.
Ned Beaumont se echó a reír.
–¡Caramba, qué suerte tienes! –exclamó alegremente.
Volviendo la espalda, bajó los escalones de madera hasta la calle sin hacer caso de Ivans, que gritaba amistosamente:
–¡A… adiós, Ned!
4
Al salir de la fábrica, Beaumont se dirigió a un restaurante situado cuatro manzanas más allá. Por teléfono se puso en comunicación con los mismos cuatro números que había marcado antes, volviendo a preguntar por Paul Madvig; al no hallarle, dejó el encargo de que le llamase al llegar. Después tomó un taxi y volvió a su casa.
A la correspondencia que descansaba sobre una mesita próxima a la puerta se habían sumado nuevas cartas. Colgó el sombrero y el abrigo, y, con el correo en la mano, se sentó en el más cómodo de los rojos sillones. El cuarto sobre de los que abrió era semejante al que le había mostrado el fiscal; contenía una sola hoja de papel escrita a máquina, sin encabezamiento ni firma, en la cual se leía:
«¿Encontró usted el cuerpo de Taylor Henry cuando era ya cadáver o estaba presente cuando fue asesinado?
»¿Por qué no dio usted cuenta del hallazgo hasta después de que la policía hubo descubierto el cadáver?
»¿Cree usted que podrá librar al culpable acumulando pruebas artificiosas contra un inocente?
Ned Beaumont, envuelto en humo de tabaco y con los ojos cerrados y el ceño fruncido, se puso a reflexionar sobre aquel mensaje. Lo comparaba mentalmente con el que había recibido el fiscal. El papel y el tipo de letra eran iguales en ambos, como lo eran la disposición de las sentencias y su estilo interrogativo.
Lo metió de nuevo en el sobre, de mal talante, para volver a sacarlo inmediatamente. Lo examinó otra vez con ojos escrutadores, al tiempo que releía las preguntas. Al dar chupadas con excesiva rapidez, el cigarro, que ardía irregularmente, se consumía más de un lado que de otro; lo dejó en el borde de la mesa y, con una mueca de desagrado, se llevó al bigote los dedos nerviosos. Una vez más apartó a un lado el mensaje, y recostado en la silla se mordió una uña. Se pasó la mano por la
La llave de cristal: el huracán Dashiell Hammett
cabeza; se metió un dedo por el cuello de la camisa, haciéndolo correr a lo largo de éste. Enderezándose, sacó otra vez los sobres, pero se los guardó sin mirarlos. Se mordió el labio inferior y, agitándose impaciente, empezó a leer el resto de su correspondencia. Leía aún cuando sonó el teléfono.
–¡Diga!… ¡Ah! Hola, Paul. ¿Dónde estás?… ¿Cuánto tiempo estarás ahí?… Sí, bueno, entra al pasar… Muy bien, aquí estaré.
Y volvió a sus cartas.
5
Sonaba el Ángelus en las campanas de la iglesia vecina cuando apareció Paul en las habitaciones de Beaumont. Al entrar, saludó muy expresivo:
–¿Qué tal, Ned? ¿Cuándo has regresado?
Su gran corpachón lucía un traje gris de mezclilla.
–A última hora de la mañana –dijo Beaumont, estrechándole la mano.
–¿Has salido bien del paso?
Beaumont mostró los dientes en una sonrisa de satisfacción.
–He conseguido lo que quería…, la suma completa.
–Magnífico.
Madvig arrojó su sombrero sobre una silla, y ocupó otra cerca de la chimenea. Beaumont volvió a la suya.
–¿Ha ocurrido algo mientras estuve fuera? –preguntó.
Alargando el brazo, tomó de encima de una mesa próxima una copa a medio llenar que descansaba al lado de la coctelera de plata.
–Nos hemos librado de embrollos en lo referente al contrato del alcantarillado.
Beaumont, después de beber un sorbo, preguntó:
–¿Con mucha pérdida?
–Excesiva. Ya no tendremos tantos beneficios como era de esperar; pero es mejor no remover las cosas, estando tan próximas las elecciones. Ya lo compensaremos en el arreglo de las calles, cuando se ponga en marcha la travesía de Salem y Chesnut.
Beaumont asintió. Sus ojos no se apartaban de los tobillos que exhibía su rubicundo compañero. De pronto le dijo:
–Con lanilla de dos tonos no se llevan calcetines de seda.
Madvig levantó una pierna para mirarse el tobillo.
–¿No? A mí me gusta sentir la seda sobre la piel.
–Entonces no lleves ese traje. ¿Han enterrado a Taylor Henry?
–El viernes.
–¿Fuiste al funeral?
–Sí –replicó Madvig, y, creyéndose obligado, añadió–: Me lo indicó el senador.
Beaumont dejó el vaso en la mesa, se dio unos toques a los labios con el blanco pañuelo que asomaba del bolsillo superior de la americana, y miró de reojo a Madvig, sin ocultar un guiño zumbón.
–¿Cómo anda ese senador?
–Muy bien –replicó el otro con cierta timidez–. He pasado con él casi toda la tarde.
–¿En su casa?
–E… jem –replicó Madvig, asintiendo sin separar los labios.
–¿Estaba allí la rubia peligrosa?
–Sí; allí estaba Janet –contestó Madvig, iniciando un fruncimiento de cejas.
Beaumont se apartó de la boca el pañuelo y su garganta emitió un sonido admirativo o quizá burlesco.
–¿Ahora se llama Janet? ¿Te has arreglado con ella?
Madvig adoptó una actitud digna, y dijo sin levantar la voz:
–Sigo pensando en casarme.
La llave de cristal: el huracán Dashiell Hammett
–¿Y sabe ya ella que tus intenciones son…, honestas?
–¡Por vida de Dios, Ned! –protestó Madvig–. ¿Hasta cuándo va a durar el interrogatorio?
Beaumont soltó una carcajada y se apoderó de la coctelera. Después de agitarla, se sirvió otra copa.
–¿Qué te ha parecido el asesinato de Francis West? –le preguntó, ya sentado, con la copa en la mano.
Durante un momento, Madvig pareció confuso, pero luego se aclaró su expresión.
–¡Ah! ¿Ese individuo que anoche mataron a tiros en Achland Avenue?
–El mismo.
De nuevo un matiz de azoramiento se extendió por los ojos de Madvig.
–Pues no le conocía –replicó.
–Era uno de los testigos de cargo del hermano de Walter Ivans. Ahora el otro, Boyd West, teme sostener su declaración, y la acusación se viene abajo.
–¡Soberbio! –exclamó Madvig.
Pero, apenas lo hubo dicho, en sus ojos se dibujó una expresión de duda. Se inclinó hacia delante, encogiendo las piernas.
–¿Temes algo? –preguntó Beaumont.
–Sí; pero quizá tú tengas más que temer.
La cara de Madvig se endureció para concentrar la atención; sus ojos eran como dos discos de porcelana azul.
–¿Adónde vas a parar, Ned? –preguntó con voz chillona.
Beaumont vació su copa y la dejó sobre la mesa.
–Después de haber dicho a Walt Ivans que no podrías sacar de la cárcel a su hermano hasta después de las elecciones, él, sin duda, se fue con sus cuitas a Shad O’Rory.
Beaumont hablaba deliberadamente, de un modo monótono, como quien recita una lección.
–Shad –prosiguió– envió sus guerrillas contra ambos West para amedrentarlos e impedir que declarasen contra Tim. Uno de los hermanos, al parecer, se resistió, y le quitaron de en medio.
Madvig se enfurruñó.
–¿Y qué demonio le importan a Shad las contrariedades de Tim Ivans?
Beaumont alcanzó otra vez la coctelera, impaciente.
–Como quieras; no era más que una hipótesis. Dejémoslo.
–No te sulfures, Ned. Ya sabes que tus ideas me interesan. Si te bulle alguna en la cabeza, suéltala de una vez.
Beaumont dejó la coctelera sin servirse.
–Quizá solo sea una suspicacia mía, pero todo el mundo sabe que Walt trabaja para ti en el tercer distrito y que es socio del club, con todas sus consecuencias. Se supone que si él te lo pidiese, harías cuanto estuviese a tu alcance para sacar de apuros a su hermano. Todos o casi todos empezarán a pensar si serás tú quien ha reducido al silencio a los testigos de cargo contra Tim, a tiros o por el terror. Esto, en cuanto al público externo, es decir, a los clubes femeninos que tanto temes, y a los ciudadanos respetables. En cuanto a los de casa, a los que les tiene sin cuidado lo que hayas hecho, se aproximarán más a la verdad. Sabrán que uno de los tuyos ha tenido que acudir a Shad en busca de ayuda, y que Shad se la ha prestado. Bien; pues ahí tienes el atolladero en que Shad te ha metido… O ¿te figuras que eso carece de importancia?
–¡Demasiado sé que la tiene! ¡El muy marrano! –gruñó Madvig entre dientes.
Al hablar, tenía la vista baja, como si contemplara la alfombra que se extendía a sus pies. Beaumont le miró fijamente antes de proseguir.
–Y la cuestión presenta aún otro aspecto. Quizá no llegue a ocurrir, pero te expones a ello si Shad quiere aprovechar la oportunidad.
–¿Qué es? –preguntó Madvig, levantando la cabeza.
–Walt Ivans estuvo en el club toda la noche de ayer, hasta las dos de la madrugada; es decir, tres horas más de lo que acostumbra, no siendo en noche de elecciones o de banquete. ¿Comprendes? Se estuvo preparando la coartada… en nuestro propio club.
La llave de cristal: el huracán Dashiell Hammett
La voz de Beaumont bajó de tono y sus ojos negros miraron gravemente a Madvig.
–Supongamos que Shad utiliza en su favor a Walt, urdiendo pruebas falsas para acusarle del asesinato de West. ¿Qué dirán tus clubes femeninos y las gentes que acostumbran cacarear en ocasiones como ésta? Pues dirán que la coartada de Walt es una treta preparada por ti para salvarle.
–¡El muy marrano! –repitió Madvig.
Se levantó, y se metió ambas manos, con los brazos estirados, en los bolsillos del pantalón, mientras exclamaba, como hablando consigo mismo:
–¡Ojalá hubiesen pasado ya las elecciones o se hallasen aún muy distantes!
–En tal caso, nada hubiese ocurrido.
Madvig dio dos pasos hacia el centro de la habitación, murmurando:
–¡Maldita sea!
Con el ceño arrugado contemplaba el teléfono, instalado cerca de la puerta del dormitorio. Su pecho enorme subía y bajaba al compás de la respiración. Sin mirar a Beaumont, dijo torciendo la boca:
–Piensa en algo para salir al paso de esa contingencia.
Dio otro paso hacia el teléfono, y se detuvo exclamando:
–¡No importa!
Al decirlo se volvió de cara a su compañero.
–Me parece que lo mejor va a ser echar de la ciudad al cochino de Shad. Estoy harto de tropezarme con él. Y lo haré cuanto antes; esta misma noche.
–¿De qué modo? –preguntó Beaumont.
–¿De qué modo? –repitió el otro con una risita maliciosa–. Haciendo que Rainey le cierre la Casa del Perro, los Jardines del Paraíso y cuantos tugurios conozcamos en los que Shad o sus amigos estén interesados. Haré que Rainey los barra a todos de un escobazo, uno tras otro. ¡Y esta misma noche!
–Vas a poner a Rainey –contestó Beaumont titubeando– en un verdadero aprieto. Nuestra policía no acostumbra a hacer cumplir el reglamento de Restricciones, y no va a gustarle la cosa.
–¡Que lo hagan una vez por mí, y aún no me habrán pagado todo lo que me deben!
–Es posible –dijo Beaumont sin demasiada seguridad–. Pero todo esto me parece algo así como utilizar un huracán para abrir una caja fuerte, cuando se puede salir del paso sin ruido, con una llave falsa.
–¿Tienes una solución escondida en la manga, Ned?
–Nada seguro –dijo Beaumont, moviendo la cabeza–. Pero no irá mal un aplazamiento de un par de días, hasta que…
–¡No! –exclamó excitado–. Acción es lo que necesito. Yo no entiendo de abrir cajas fuertes, Ned, pero si de lucha, a mi manera, se entiende, a puñetazo limpio. No es que sepa una palabra de pugilato; siempre que quise aprender me zurraron. ¡Pero lanzaremos un huracán contra el señor O’Rory!
6
El hombre enjuto que llevaba gafas de concha dijo:
–Así es que no tenéis que preocuparos de nada de eso.
Y muy satisfecho volvió a tomar asiento. El que estaba a su izquierda, un tipo huesudo, de poblado bigote oscuro y pelo más bien ralo, comentó con el que ocupaba una silla a su izquierda:
–A mí el asunto no me parece tan claro.
–¿No?
El enjuto miró al huesudo a través de las gafas, y dijo:
–Pues Paul nunca ha tenido que ir a mi distrito para…
–¡Bah! ¡Tonterías! –exclamó el otro.
Dirigiéndose a este último, Madvig preguntó:
–Oye, Breen, ¿has visto a Parker?
–Sí, le he visto, y dice que dará cinco; pero yo creo que podremos sacarle un par más de ellos.
La llave de cristal: el huracán Dashiell Hammett
–¡Por Dios! ¡Naturalmente! –exclamó, despectivo, el de las gafas.
–¿Sí? –preguntó Breen con sarcasmo–. ¿Y a quién sacaste tanto en tu vida?
En aquel momento sonaron tres golpes en la puerta de roble. Beaumont se levantó de la silla en la que descansaba a horcajadas y abrió la hoja un palmo.
El que llamaba era un hombrecillo de espesas cejas, que vestía un traje azul muy arrugado. No trató de entrar, sino que se limitó a hablar en voz baja; pero su excitación era tal, que sus palabras llegaron al oído de todos los reunidos en la habitación.
–Shad O’Rory está abajo; quiere ver a Paul.
Beaumont cerró la puerta y apoyó en ella la espalda para mirar a Madvig. De todos los presentes, sólo Madvig y Beaumont permanecían imperturbables. Los demás no mostraban francamente su emoción; quizá en alguno pudiera adivinarse por su fingida y repentina impasibilidad, pero ni uno solo de ellos respiraba al mismo ritmo que antes.
Beaumont, como si no se diese cuenta de que era innecesario repetirlo, dijo en un tono que daba a sus palabras el preciso interés:
–O’Rory quiere verte. Está abajo.
–Dile –respondió Madvig, consultando el reloj– que ahora estoy ocupado, pero que si quiere esperar un poco le recibiré.
Beaumont abrió la puerta, asintiendo, y habló con el que había llamado:
–Dile que Paul está ocupado, pero que si aguarda un poco, le recibirá.
Volvió a cerrar. Madvig interrogaba a un hombre de cara cuadrada y amarillenta acerca de las probabilidades de obtener más votos al otro lado de Chesnut Street. El de la cara cuadrada replicó que, a ojo de buen cubero, creía poder conseguir más que la última vez, pero no los suficientes para hacer mella en la oposición. Mientras hablaba no dejaba de observar de reojo la puerta.
Ned Beaumont, a horcajadas en su silla junto a la ventana, fumaba un cigarrillo.
Madvig se dirigió a otro de los hombres para informarse de algo relacionado con la contribución a la campaña por parte de un tal Hartwick. El interrogado, sin apartar los ojos de la puerta, contestó de modo incoherente.
Ni la expresión imperturbable de Madvig y de Beaumont, ni el interés de ambos concentrado en los problemas electorales, pudieron impedir la creciente tensión en la asamblea.
A los quince minutos, Madvig se levantó.
–Bueno; todavía no marchamos sobre ruedas, pero eso va tomando forma. A trabajar con ganas, y triunfaremos.
Acercándose a la puerta fue estrechando una tras otra las manos de los convocados, a medida que dejaban la habitación. Todos salieron, diríase, apresuradamente.
Cuando Ned y Paul se hubieron quedado solos en el gabinete, Beaumont preguntó sin abandonar su silla:
–¿Quieres que me quede o queme vaya?
–Quédate.
Madvig se acercó a la ventana y echó una ojeada a la soleada China Street.
–¿Pegarás duro? –preguntó Beaumont tras una breve pausa.
Madvig se volvió, asintiendo con un ademán:
–No conozco otro sistema; pego con las dos manos, excepto –agregó con una mueca juvenil– cuando empleo también los pies.
Beaumont le miró como quien va a decir algo, pero fue interrumpido por el ruido del picaporte, que giraba.
Un hombre entró. Su estatura era más que mediana; de constitución robusta; su aspecto, sin embargo, era frágil. A pesar de que su pelo, brillante y bien planchado, tenía muchas canas, no pasaría mucho de los treinta y cinco años, probablemente. En el rostro, de rasgos correctísimos, brillaban un par de ojos interesantes de color gris claro. Llevaba abrigo azul marino sobre un traje del mismo color, y su mano enguantada en negro sostenía un sombrero hongo.
El individuo que penetró en la estancia detrás de él era un rufián, zambo, de parecida estatura, tez morena, y en la posición forzada de sus amplios hombros mostraba cierta afectación, a la que
La llave de cristal: el huracán Dashiell Hammett
contribuían los brazos larguísimos y fuertes, así como la cara, chata y repugnante. El sombrero de este tipo, de fieltro gris, continuaba encasquetado. Cerrando la puerta, permaneció recostado contra ella, con las manos metidas en los bolsillos de su gabán a cuadros.
El primero dio cuatro o cinco pasos por la habitación, dejó su sombrero en una silla y comenzó a quitarse los guantes.
Madvig, con las manos en los bolsillos del pantalón, sonreía amistosamente.
–¿Qué tal, Shad?
–Muy bien, Paul. ¿Y tú?
O’Rory tenía voz musical de barítono y un acento levísimamente irlandés. Madvig, con un ligero movimiento de cabeza, señaló a Beaumont, preguntando:
–¿Conoces a Beaumont?
–Sí –dijo O’Rory.
–Sí –afirmó a su vez Beaumont.
No se saludaron ni con una inclinación de cabeza, y Beaumont continuó en su silla. Shad O’Rory, que había terminado de quitarse los guantes, los guardó en uno de los bolsillos del abrigo.
–La política es la política –dijo– y los negocios son los negocios. El abrirme camino, mi dinero me ha costado; pero exijo que se me corresponda.
Pese a la vehemencia de su voz, se expresaba con naturalidad.
–Y eso…, ¿qué quiere decir? –preguntó Madvig sin dar importancia a la frase.
–Quiere decir que la mitad de los policías en esta ciudad viven a mi costa y a costa de algunos de mis amigos.
–¿Y qué? –preguntó con indolencia Madvig, sentándose junto a la mesa.
–Pues que cuando pago, quiero cobrar. Si aflojo la bolsa es para que me dejen en paz, y… en paz han de dejarme.
Madvig produjo un chasquido con la lengua.
–¿Significa eso una queja contra mí porque los policías no se dejan comprar?
–Significa que, según Doolan me dijo anoche, la orden de cerrar mis establecimientos procede directamente de ti.
Chasqueando otra vez la lengua, Madvig volvió la cara hacia Beaumont para preguntarle:
–¿Sabes –dijo Madvig– lo que pienso yo? Pues pienso que el capitán Doolan, con tanto trabajo, está agotado, y será necesario darle unas largas vacaciones. Recuérdamelo.
–¿Qué piensas tú de eso, Ned?
Beaumont, sonriendo ligeramente, permaneció mudo.
–Yo he pagado –insistió O’Rory– para que nadie se meta en mis asuntos, y así lo exijo. Los negocios son los negocios y la política es la política. Cada cosa por su lado.
–¡No! –exclamó Madvig.
Los azules ojos de O’Rory miraron somnolientos hacia un punto lejano. Al hablar puso en su acento musical y ligeramente irlandés un leve matiz de melancolía.
–Eso significa lucha a muerte.
Madvig le contempló inexpresivo y con voz opaca asintió.
–Si así lo quieres, así será.
–Sí; a muerte –repitió el hombre de cabellos canosos–. Soy yo mucho para que me pongan el pie encima.
Retrepándose en la silla, Madvig cruzó las piernas y dijo, sin poner énfasis a sus palabras:
–Es posible que seas mucho, pero tendrás que aguantarte –y haciendo una mueca, rectificó–: Mejor dicho, ya te estás aguantando.
Somnolencia y melancolía desaparecieron en el acto de los ojos de O’Rory. Levantándose, se puso el sombrero y, después de ajustarse la corbata, dijo apuntando a Madvig con un índice blanco y cuidado:
–Esta noche voy a abrir de nuevo La Casa del Perro. No consentiré que me estorben. De lo contrario, también yo estorbaré.
La llave de cristal: el huracán Dashiell Hammett
Madvig, descabalgando la pierna, echó mano al teléfono que descansaba sobre la mesa, marcó el número de la comisaría y, cuando el comisario estuvo al aparato, dijo:
–¡Oiga, Rainey!… Sí; muy bien. ¿Qué tal esa gente?… Me alegro. Escuche, Rainey: he oído que Shad piensa abrir esta noche otra vez… Sí… Sí; pegue un buen portazo, aunque se rompa… Eso es… Claro. Adiós.
Colgó y se volvió a O’Rory.
–¿Comprendes ahora la situación? No puedes hacer nada. Aquí has concluido para siempre.
–Entendido –contestó el otro con suavidad, y dando un paso hacia la puerta, salió.
El rufián de las piernas torcidas, antes de seguirle, se detuvo un instante. Envolvió a Madvig y a Beaumont en una jactanciosa mirada de desafío, hizo un gesto despectivo y escupió en la alfombra.
Beaumont se enjugó las palmas de las manos con su pañuelo. Madvig le miraba con ojos interrogantes. Los de Beaumont estaban sombríos.
–¿Qué te ha parecido? –preguntó Madvig al cabo de un rato.
–Muy mal, Paul.
Madvig, poniéndose en pie como impulsado por un muelle, se acercó a la ventana.
–¡Dios me valga! –exclamó, volviendo a medias la cabeza–. ¿Habrá algo que te parezca bien?
Beaumont dejó su silla y dio unos pasos hacia la puerta. Madvig, girando sobre los talones, sin separarse de la ventana, le interpeló furioso:
–¿Otra maldita locura de las tuyas?
–Sí –contestó el otro secamente, saliendo de la habitación.
Bajó la escalera, recogió el sombrero y abandonó el Log Cabin Club. Siete manzanas más allá entró en la estación del ferrocarril y reservó un asiento para Nueva York en un tren de la noche. Después, tomando un taxi, regresó a su casa.
7
Bajo la vigilancia de Ned Beaumont, una mujer gorda y deforme y un muchachito regordete le preparaban el equipaje, consistente en un baúl y tres maletas de cuero. Sonó el timbre de la puerta.
La mujer, quejándose de las rodillas, se levantó para abrir.
–¡Dios bendito, si es el señor Madvig! –exclamó, dejando paso franco–. Pase, pase usted.
Madvig saludó campechano.
–¿Qué tal, señora Duveen? Cada día parece usted más joven.
Después de pasar su mirada por el baúl y las maletas, la fijó en el muchacho.
–¡Hola, Charlie! ¿Sigues dispuesto a trabajar en la hormigonera?
El chico sonrió, azorado.
–¿Cómo está usted, señor Madvig?
La risueña mirada de Madvig se posó en Beaumont.
–Qué, ¿de viaje? –preguntó.
–Sí –replicó Beaumont, sonriendo cortésmente.
El rubicundo Madvig echó una mirada a la habitación; nuevamente contempló el baúl y las maletas, así como las ropas dobladas sobre las sillas y los cajones abiertos de la cómoda. La mujer y el chico reanudaron su tarea. Beaumont, al descubrir dos camisas bastante ajadas en el montón de ropa que descansaba sobre una silla, las apartó.
–¿Puedes dedicarme media hora, Ned? –preguntó Madvig.
–Tengo tiempo sobrado.
–Pues coge el sombrero.
Beaumont tomó el sombrero y también el gabán; al encaminarse hacia la puerta en unión de Madvig, dijo, volviéndose hacia la mujer:
–Meta usted todo lo que pueda, y lo que sobre envíemelo con las otras prendas.
Juntos bajaron por la escalera, y ya en la calle, tomaron dirección sur. Al rebasar la primera manzana, Madvig preguntó:
–¿Adónde vas, Ned?
–A Nueva York.
La llave de cristal: el huracán Dashiell Hammett
En aquel momento entraban en una calle lateral.
–¿Para siempre?
–De aquí sí me voy para no volver –dijo Beaumont, encogiéndose de hombros.
Salvaron una puerta de madera pintada de verde que se abría en la fachada posterior de un edificio de ladrillo rojo. Se metieron en un pasadizo y, después de cruzar otra puerta, entraron en un bar, donde bebían media docena de hombres. Cambiaron un saludo con el encargado y con tres de los bebedores, pasando luego a otro local pequeño donde había cuatro mesas, pero ninguna persona. Tomaron asiento.
El encargado del bar asomó la cabeza y les preguntó:
–¿Cerveza, como siempre?
–Sí –dijo Madvig.
Cuando se hubo retirado el encargado, se volvió a Beaumont y le preguntó:
–¿Por qué?
–Estoy harto de esas luchas pueblerinas.
–¿Incluso de mí?
Beaumont no contestó. Durante unos instantes, Madvig también guardó silencio; después, suspirando, dijo:
–En mal momento me dejas plantado.
El encargado del bar entró en aquel instante con un par de vasos grandes de cerveza rubia y un plato de pretzels [1]. Cuando de nuevo hubo salido y cerró la puerta, Madvig exclamó:
–¡Demonio! ¡Cuidado que eres difícil de entender, Ned!
Beaumont alzó un poco los hombros con indiferencia.
–Nunca he negado que lo sea.
Levantó su vaso, tomó un sorbo. Madvig deshacía un pretzel entre los dedos.
–¿De veras quieres marcharte, Ned?
–Sí; me marcho.
Madvig dejó caer sobre la mesa las migajas del pretzel y se sacó del bolsillo un talonario de cheques. Separó uno de los talones, extrajo una pluma de otro bolsillo y rellenó el impreso; después lo abanicó para secarlo y lo dejó caer sobre la mesa, delante de Beaumont.
Éste movió negativamente la cabeza.
–No necesito dinero, y tú no me debes nada.
–Sí. Te debo mucho más que eso, Ned. Quisiera que lo aceptases.
–Bueno; gracias –dijo Beaumont, guardándoselo en el bolsillo.
Madvig tomó un sorbo de cerveza, se metió en la boca un pretzel, bebió otra vez y dejó el vaso sobre la mesa.
–Aparte de lo que me has dicho en el club esta tarde…, ¿qué es lo que te queda dentro?
–No me hables en esa forma; a nadie se lo consiento.
–¡Caramba! ¡No te he ofendido!
Beaumont no replicó. Madvig tomó otro sorbo.
–¿Quieres decirme por qué piensas que he llevado mal el asunto de O’Rory?
–De nada serviría.
–Pruébalo.
–Muy bien –dijo Beaumont–, pero ya te he dicho que será inútil.
Balanceando la silla hacia atrás, con el vaso de cerveza en una mano y un pretzel en la otra, prosiguió:
–Shad está dispuesto a luchar. No tiene más remedio, porque tú le has arrinconado en un callejón sin salida. No puede hacer otra cosa que jugarse el todo por el todo. Para estropearte las elecciones pondrá toda la carne en el asador; de todos modos, si las ganas, estás perdido. Empleas a la policía contra él, y él se revolverá contra la policía, no te quepa duda. Eso quiere decir que aquí va a producirse una racha de violencias. ¿No quieres confirmar todos los cargos políticos de la ciudad?
[1] Pastas saladas que los alemanes toman con la cerveza. (N. del T.)
La llave de cristal: el huracán Dashiell Hammett
Sin embargo, antes de las elecciones, los enfrentas con una situación que no podrás dominar, tenlo por seguro; lo único que harás es desacreditarlos…
–Entonces, ¿crees que debería someterme a él? –preguntó Madvig, malhumorado.
–Yo no digo tanto; lo que digo es que debiste haberle dejado abierta una puerta de escape, y no arrinconarle contra la pared.
El ceño de Madvig se acentuó.
–Yo no entiendo tu sistema de lucha. ¿No fue él quien empezó? Yo creo que cuando uno ha conseguido poner el pie encima del enemigo, tiene que acabar con él. Hasta ahora este procedimiento siempre me ha dado buen resultado.
Se le subieron un poco los colores y continuó:
–Yo no me jacto de ser un Napoleón ni nada semejante, Ned; pero desde que siendo niño hacia recados para Packi Flood en el antiguo Distrito Quinto, hasta ocupar mi situación actual, algo bueno habré hecho.
Beaumont, vaciando de una vez la cerveza de su vaso, dejó que las cuatro patas de la silla se apoyasen en el suelo.
–Ya te he dicho que hablaría inútilmente. Haz lo que te parezca y continúa pensando que estás en el Distrito Quinto.
–Tú no me crees un gran político, ¿eh, Ned?
En la voz de Madvig había una mezcla de resentimiento y de humildad.
–Yo no he dicho tal cosa –dijo Beaumont, poniéndose colorado.
–Pero viene a ser igual, ¿no es cierto? –insistió Madvig.
–No, no es igual. Creo, sin embargo, que esta vez te has pasado de listo. En primer lugar, al dejarte atrapar por los Henry para convertirte en sostén de su candidatura. Aquí sí que tenías la ocasión de derrotar a un enemigo acorralado. Pero el enemigo tenía una hija, gozaba de buena posición social… y, ¡qué sé yo cuántas cosas! Así es que…
–¡Dejemos eso! –gruñó Madvig.
Beaumont miró a Madvig con rostro inexpresivo, y poniéndose en pie se volvió hacia la puerta.
–Bien; tengo que marcharme.
Madvig se levantó de un salto y le puso una mano en el hombro.
–¡Aguarda, Ned!
–Aparta la mano –dijo Beaumont sin mirarle.
Pero Madvig con la otra mano le agarró de un brazo, obligándole a dar la vuelta.
–¡Atiende, Ned!… –empezó a decir.
–¡Basta ya! –exclamó Beaumont con los labios apretados y blancos.
Pero Madvig, sacudiéndole, le dijo:
–¿Dejarás de ser un condenado loco? Tú y yo…
El puño izquierdo de Beaumont se abatió de repente contra la boca de Madvig. Éste, retirando sus manos de los brazos de Beaumont, retrocedió dos pasos; apenas tuvo tiempo su corazón de latir tres veces, mientras se le abría la boca en un gesto de estupefacción. Inmediatamente se le oscureció la mirada, y, colérico, contrajo los labios haciendo avanzar la mandíbula. Cerró los puños y alzó un poco los hombros, adoptando una posición de ataque.
La mano de Beaumont trazó un arco hacia el costado y agarró uno de los vasos que descansaban sobre la mesa, pero no llegó a alzarlo. Con el cuerpo un poco inclinado hacia el vaso permaneció a la expectativa, dando frente a Madvig, con el rostro rígido surcado por dos líneas blancuzcas a los lados de la boca, y los ojos negros, brillantes, fijos amenazadoramente en los azules de su rival.
Así quedaron, a menos de una yarda de distancia; el uno, rubio, alto y sólido, inclinado hacia adelante, curvada la espalda, preparados los puños; el otro, moreno, negros los ojos, alto y esbelto, un poco ladeado, dispuesto a blandir el recipiente de la cerveza. En la habitación no se oía más que la respiración de ambos contendientes. Ni siquiera llegaba el tintineo de las copas ni el murmullo de conversaciones que se producía al otro lado de la puerta.
La llave de cristal: el huracán Dashiell Hammett
Al cabo de dos largos minutos, Beaumont apartó la mano del vaso y dio la espalda a Madvig. Nada cambió en la expresión de Beaumont, excepto los ojos, que, coléricos cuando se fijaban en Madvig, pasaron a ser duros y fríos. Sin precipitarse, dio un paso hacia la puerta.
–Ned –dijo Madvig con voz ronca y profunda.
Beaumont se detuvo con la cara pálida, pero sin mirar al otro.
–Eres un miserable; un hijo de mala madre.
Beaumont dio la vuelta lentamente hasta quedar frente a Madvig. Este apoyó la mano abierta en la cara, y de un empujón le hizo perder el equilibrio hasta el punto de que, dando un traspiés, tuvo que apoyarse en una silla.
–Debería romperte el alma –dijo Madvig.
Beaumont hizo una tímida mueca y se sentó en la silla que le había servido de apoyo. Madvig, a su vez, tomó asiento frente a él, y con el vaso de cerveza dio unos golpes sobre la mesa.
El encargado del bar entreabrió la puerta. Asomó la cabeza.
–Más cerveza –dijo Madvig.
Desde el bar llegaba el ruido de las conversaciones y el chocar de los vasos.
[/ezcol_2third_end]
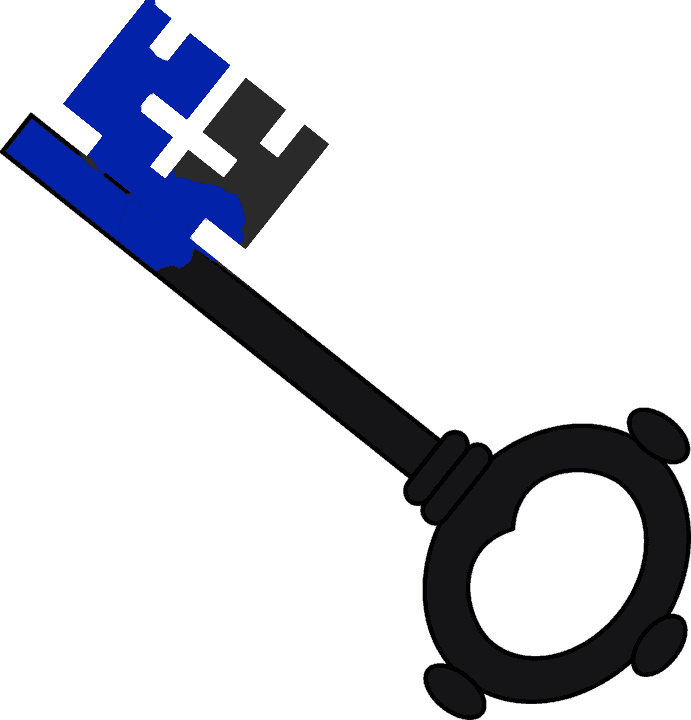

0 comentarios