[ezcol_1third] [/ezcol_1third] [ezcol_2third_end]
22 / 42
Un pueblo de muñecas, ¿no le parece a usted?
¡La nota pintoresca no es precisamente lo que le falta! Pero no lo traje a esta isla por lo que ella tiene de pintoresco, querido amigo.
Todo el mundo puede hacerle admirar cofias, zuecos, casas adornadas en las que los pescadores fuman tabaco fino en medio del olor de pintura encáustica. En cambio, yo soy uno de los pocos que puede mostrarle lo que aquí hay de importante.
Llegamos al dique.
Tendremos que continuar para encontrarnos lo más lejos posible de estas casas demasiado graciosas.
Sentémonos, ¿quiere usted?
¿Qué dice? ¿No es éste uno de los más hermosos paisajes negativos?
Mire a nuestra izquierda, ese montón de cenizas que aquí llaman una duna, el dique gris a la derecha, la arena descolorida a nuestros pies y, frente a nosotros, el mar con color de lejía floja, y el vasto cielo, en el que se reflejan las pálidas aguas. ¡Un infierno blando, verdaderamente!
Sólo líneas horizontales, ningún estallido, el espacio es incoloro, la vida, muerta.
¿No es éste un borrarse universal, la nada sensible a los ojos?
¡Y ningún hombre, sobre todo ningún hombre!
Únicamente usted y yo, frente al planeta por fin desierto.
¿Que el cielo vive? Tiene usted razón, querido amigo. Se hace espeso, luego se horada, abre escaleras de aire, cierra puertas de nubes. Son las palomas.
¿No advirtió usted que el cielo de Holanda está lleno de millones de palomas invisibles, (tan alto vuelan), que baten alas, que suben y bajan con un mismo movimiento llenando el espacio celeste con olas espesas de plumas grisáceas, que el viento se lleva o trae? Las palomas esperan allá arriba, esperan todo el año, giran por encima de la tierra, miran hacia abajo, quisieran descender; pero aquí no hay más que mar y canales, techos cubiertos por letreros y ninguna cabeza donde posarse.
¿No comprende usted lo que quiero decir?
Le confesaré que estoy cansado. Pierdo el hilo de mi discurso. Ya no tengo aquella claridad de espíritu a que mis amigos se complacían en rendir homenaje. Por lo demás, digo mis amigos por una cuestión de principios. Ya no tengo amigos; sólo tengo cómplices. En cambio, aumentó su número. Ahora son todo el género humano, y dentro del género humano es usted el primero.
El que está presente es siempre el primero.
¿Que cómo sé que no tengo amigos? Pues es muy sencillo: lo descubrí el día en que pensé en matarme para jugarles una mala pasada, para castigarlos en cierto modo. Pero, ¿castigar a quién?
Algunos se habrían sorprendido, pero nadie se sentiría castigado. Entonces comprendí que no tenía amigos.
Además, aun cuando los hubiera tenido, yo no habría adelantado más por ello. Si me hubiera suicidado y hubiera podido ver en seguida sus caras, entonces sí el juego habría valido la pena.
Pero la tierra es oscura, querido amigo, la madera espesa, opaca la mortaja.
¿Los ojos del alma, dice usted? Sí, sin duda, si es que existe un alma y si es que ella tiene ojos!
Pero, mire usted, no se está seguro, nunca se está seguro.
Si estuviéramos seguros, tendríamos una salida, podríamos al fin hacernos tomar en serio. Los hombres no se convencen de nuestras razones, de nuestra sinceridad y de la gravedad de nuestras penas, sino cuando nos morimos.
Mientras estamos en la vida, nuestro caso es dudoso.
Sólo tenemos derecho al escepticismo de los hombres. Por eso, si tuviéramos alguna certeza de que podemos gozar del espectáculo, valdría la pena probarles lo que ellos no quieren creer, valdría la pena asombrarlos. Pero usted se mata y, ¿qué importancia tiene entonces el que ellos le crean o no? Usted no está presente para recoger su asombro y su contrición, por lo demás fugaces.
Usted no está allí para asistir, por fin, de acuerdo con el sueño de cada hombre, a sus propios funerales.
Para dejar de ser dudoso, hay que dejar de ser, lisa y llanamente.
Por lo demás, ¿no es mejor así?
Sufriríamos demasiado por la indiferencia de ellos. «¡Me lo pagarás!», decía una muchacha a su padre, porque él le había impedido casarse con un adorador demasiado bien peinado.
Y ella se mató.
Pero el padre no pagó absolutamente nada. Le gustaba enormemente ir a pescar.
Tres domingos después del suicidio, volvía al río para olvidar, según él decía. Y había calculado bien, porque olvidó.
A decir verdad, lo contrario es lo que habría sorprendido. Cree uno morir para castigar a su mujer, cuando en realidad lo que hace es devolverle la libertad. Es mejor no ver esas cosas. Sin contar con que correrá uno el riesgo de oír las razones que ellos dan de nuestra acción. En lo que me concierne, ya los oigo decir: «Se mató porque no pudo soportar . . .»¡Ah, querido amigo, qué pobres son los hombres en su inventiva! Siempre creen que uno se suicida por una razón; pero muy bien puede uno suicidarse por dos razones. No, eso no les entra en la cabeza.
Entonces, ¿para qué morir voluntariamente? ¿Para qué sacrificarse a la idea que uno quiere dar de sí mismo? Una vez que usted está muerto, ellos se
↵ 23 / 42
aprovecharán para atribuir a su acto motivos idiotas o vulgares.
Los mártires, querido amigo, tienen que elegir entre ser olvidados, ser ridiculizados, o bien utilizados. En cuanto a que se los comprenda, eso nunca.
Y además, vayamos derecho al grano, amo la vida.
Ésta es mi verdadera debilidad.
La amo tanto que no tengo ninguna imaginación para lo que no sea ella.
Semejante avidez tiene algo de plebeyo, ¿no le parece? No podemos imaginar la aristocracia sin un poco de distancia respecto de sí mismo y de la propia vida.
Si es preciso, se muere. Más bien se rompe uno que se dobla. Pero yo, yo me doblo, porque continúo amándome.
Vaya, después de todo lo que le he contado, ¿qué cree usted que me sobrevino? ¿La repugnancia por mí mismo?
Vamos, vamos pues, lo que me repugnaba era sobre todo lo demás.
Claro está que yo conocía mis desfallecimientos y los lamentaba. Con todo, seguía olvidándolos con una obstinación bastante meritoria.
En cambio, el proceso de los otros era cosa que se realizaba sin tregua en mi corazón.
Por cierto. ¿Y eso le choca? Tal vez piensa usted que no es lógico, ¿no?
Pero la cuestión no está en deslizarse de través y sobre todo, ¡oh, sí!, sobre todo la cuestión está en evitar el juicio.
No digo evitar el castigo, pues el castigo sin juicio es soportable. Por lo demás, existe una palabra que garantiza nuestra inocencia: la desdicha.
No. Aquí se trata, por el contrario, de cortar el juicio, de evitar siempre que a uno lo juzguen, de hacer que la sentencia nunca sea pronunciada.
Pero no se elimina tan fácilmente el juicio.
Hoy día estamos siempre prontos a juzgar, así como a fornicar.
Con esta diferencia: que no hay que temer desfallecimientos.
Si abriga usted duda, escuche las conversaciones de las mesas durante el mes de agosto, en esos hoteles de verano a que acuden nuestros caritativos compatriotas para hacer su cura de tedio. Si vacila uno en sacar la conclusión que le digo, lea entonces lo que escriben nuestros grandes hombres del momento, o bien observe a su propia familia. Quedará usted edificado.
[/ezcol_2third_end]
[ezcol_2third]
¡Querido amigo, no les demos pretextos para que nos juzguen, por pocos que ellos sean!
De otra manera quedaremos reducidos a piezas. Nos vemos obligados a ser tan prudentes como el domador.
Si antes de entrar en la jaula éste tiene la desgracia de cortarse con la navaja, ¡qué panzada para las fieras! Lo comprendí todo de golpe el día en que me asaltó la sospecha de que tal vez yo no era tan admirable. Desde entonces me he hecho desconfiado. Puesto que sangraba un poco, ellos iban a devorarme.
Las relaciones que mantenía con mis contemporáneos eran las mismas en apariencia. Y, sin embargo, se hacían sutilmente desacordadas. Mis amigos no habían cambiado. Cuando se presentaba la ocasión continuaban alabando la armonía y la seguridad que encontraban en mí; pero yo era sensible sólo a las disonancias, al desorden que me llenaba; me sentía vulnerable y entregado a la acusación pública.
A mis ojos, mis semejantes dejaban de constituir el auditorio respetuoso al que estaba acostumbrado. El círculo de que yo era centro se quebraba y ellos se colocaban todos en una sola línea como en el tribunal.
A partir del momento que tuve conciencia de que en mí había algo que juzgar, comprendí que en ellos había una vocación irresistible de ejercer el juicio. Sí, allí estaban como antes, pero ahora se reían.
0 mejor dicho; me parecía que al encontrarse conmigo, cada uno de ellos me miraba con una sonrisa solapada.
En esa época hasta tuve la impresión de que me hacían zancadillas. Y en efecto, dos o tres veces, tropecé sin razón al entrar en lugares públicos. Y una vez llegué a caerme. El francés cartesiano que yo soy se rehizo rápidamente y atribuyó tales accidentes a la única divinidad razonable, quiero decir, al azar.
Así. y todo, me quedó la desconfianza.
Una vez despierta mi atención no me fue difícil descubrir que tenía enemigos.
Primero en mi trabajo y luego en la vida mundana. A los unos los había servido; a los otros debería haberles sido útil. Todo eso, en definitiva, estaba en el orden de las cosas y vine a descubrirlo sin demasiada pena.
En cambio, me fue más difícil y doloroso admitir que tenía enemigos entre gentes a quienes apenas conocía o que en modo alguno conocía. Siempre pensé, con la ingenuidad de que ya le di algunas pruebas, que aquellos que no me conocían no podrían dejar de quererme, si llegaban a frecuentarme.
Pues bien, no. Encontré enemistad sobre todo entre aquellos que sólo me conocían de muy lejos y a quienes yo mismo no conocía.
Sin duda sospechaban que yo vivía plenamente, en un libre abandonarme a la felicidad; eso no se perdona. El tener uno el aspecto de éxito cuando se lo exhibe de cierta manera es capaz de hacer rabiar a un asno.
Por otra parte, mi vida estaba llena a más no poder y; por falta de tiempo, yo rechazaba
↵ 24 / 42
muchos ofrecimientos.
Por la misma razón olvidaba en seguida que los había rechazado. Sólo que quienes me habían hecho tales ofrecimientos eran gentes cuya vida no estaba llena y que, por la misma razón, recordaban mis desaires.
Y así es como, para tomar sólo un ejemplo, las mujeres, al fin de cuentas, me costaban caro. El tiempo que les dedicaba no podía dedicárselo a los hombres, que no siempre me perdonaban.
¿Cómo arreglárselas? No nos perdonan nuestra felicidad y nuestros éxitos, si no consentimos generosamente en compartirlos. Pero para ser feliz no hay que ocuparse demasiado de los otros.
Luego, no hay salida posible.
Feliz y juzgado o bien absuelto y miserable.
En mi caso la injusticia era mayor: me veía condenado por felicidades pasadas. Había vivido mucho tiempo en la ilusión de un acuerdo general, siendo así que por todas partes los juicios, las flechas y las burlas caían sobre mí, que me hallaba distraído y sonriente.
Desde el día en que me mantuve alerta, cobré lucidez, recibí todas las heridas al mismo tiempo y perdí mis fuerzas de golpe. Entonces el universo entero se puso a reír alrededor de mí.
Y eso es lo que ningún hombre (salvo los que no viven, quiero decir, los sabios) puede soportar.
La única posición cómoda es la maldad. La gente se apresura entonces a juzgar para no verse ella misma juzgada.
¿Qué quiere usted? La idea más natural del hombre, la que se le presenta espontánea e ingenuamente como del fondo de su naturaleza, es la idea de su inocencia. Desde este punto de vista, todos somos como aquel pequeño francés que, en Buchenwald, se obstinaba en que el escribiente, que también era un prisionero y que registraba su llegada al campo, redactara una reclamación.
¿Una reclamación? El escribiente y sus ayudantes se echaron a reír.
«Es inútil, viejo. Aquí no se hacen reclamaciones.» Es que, mire usted, señor», decía el pequeño francés, «mi caso es excepcional. Soy inocente.»
Todos somos casos excepcionales. ¡Todos queremos apelar a algo! Cada cual pretende ser inocente a toda costa, aunque para ello sea menester acusar al género humano y al cielo.
Complacerá usted mediocremente a un hombre si lo felicita por los esfuerzos gracias a los cuales llegó a ser inteligente o generoso. En cambio, se hinchará de satisfacción si admira usted su generosidad natural. Inversamente, si le dice usted a un criminal que su falta no se debe a su naturaleza o a su carácter, sino a circunstancias desgraciadas, le quedará violentamente reconocido. Y durante la defensa, el criminal en cuestión hasta elegirá ese momento para ponerse a llorar.
Sin embargo, no hay mérito alguno en ser honrado o inteligente de nacimiento, así como seguramente uno no es tampoco más responsable de ser criminal por naturaleza que criminal por las circunstancias. Pero esos bribones quieren la gracia, es decir, la irresponsabilidad, y entonces alegan, sin vergüenza alguna, justificaciones de la naturaleza o las excusas de las circunstancias, aunque sean, contradictorias.
Lo esencial es ser inocente, que sus virtudes, por gracia de nacimiento, no puedan ponerse en tela de juicio, y que sus faltas, nacidas de un mal pasajero, no sean sino transitorias.
Ya se lo dije a usted: se trata de sustraerse al juicio. Como es difícil sustraerse a él, y como es cosa delicada hacer admirar y al mismo tiempo excusar su propia naturaleza, todos procuran ser ricos.
¿Por qué? ¿Se lo preguntó usted?
Por el poder que la riqueza tiene, desde luego. Pero, sobre todo, porque la riqueza nos sustrae al juicio inmediato, nos separa de las multitudes del subterráneo para meternos en una carrocería niquelada. Nos aísla en vastos parques bien cuidados, en coches dormitorios, en cabinas de lujo. La riqueza, querido amigo, no es todavía el sobreseimiento definitivo, pero sí la concesión de la libertad provisional, que nunca viene mal…
Sobre todo, no crea en sus amigos cuando le pidan que sea sincero con ellos. únicamente esperan que usted les confirme la buena idea que de sí mismo tienen, al suministrarles usted una certeza suplementaria, que ellos obtienen de su promesa de sinceridad. Pero, ¿cómo la sinceridad podría ser una condición de la amistad? El gusto de la verdad a toda costa es una pasión que no respeta nada y a la que nada puede resistir. Es un vicio, a veces una comodidad, o bien una manifestación de egoísmo.
De manera que si se encuentra usted en ese caso, no vacile: prometa ser sincero y mienta lo mejor que sepa. Así responderá usted a los deseos profundos de sus amigos y les probará doblemente su afecto.
Es muy cierto aquello de que nos confiamos muy raramente a quienes son mejores que nosotros.
Más bien huimos de su sociedad. Lo más frecuente, en cambio, es que nos confesemos a quienes se nos parecen y comparten nuestras debilidades.
No deseamos, pues, corregirnos ni
↵ 25 / 42
[/ezcol_2third] [ezcol_1third_end][/ezcol_1third_end]
[ezcol_1third] [/ezcol_1third] [ezcol_2third_end]mejorarnos: primero tendría que juzgársenos como que estamos en falta.
Y lo que deseamos únicamente es que nos compadezcan y que nos animen a seguir nuestro camino.
En suma, que al propio tiempo querríamos no ser culpables y no hacer el menor esfuerzo por purificarnos.
No tenemos ni suficiente cinismo ni suficiente virtud; no poseemos ni la energía del mal ni la del bien.
¿Conoce usted a Dante? ¿Realmente? ¡Diablos! Entonces sabrá que Dante admite ángeles neutros en la querella entre Dios y Satanás; ángeles que él coloca en el limbo, una especie de vestíbulo de su infierno. Nosotros estamos en el vestíbulo, querido amigo.
¿Dice usted paciencia? Probablemente tenga razón. Deberíamos tener la paciencia de esperar al Juicio Final.
Pero el caso es que tenemos prisa. Tanta prisa que me vi obligado a hacerme juez penitente. Sin embargo, primero tuve que asimilar mis descubrimientos y ponerme en regla con la risa de mis contemporáneos. A partir de la noche en que se me llamó, porque en verdad fui llamado, debí responder o, por lo menos, buscar la respuesta.
Y no era cosa fácil. Vagué durante largo tiempo.
Primero fue menester que esa risa perpetua y los que se reían me enseñaran a ver con mayor claridad en mí, a descubrir, en fin, que yo no era un ser sencillo. No se sonría. Esta verdad no es tan verdad primera como parece.
La gente llama verdades primeras a aquellas que se descubren después de todas las otras; eso es todo.
Lo cierto es que, después de largos estudios hechos sobre mí mismo, vine a descubrir la duplicidad profunda de la criatura humana.
Comprendí entonces, a fuerza de hurgar en mi memoria, que la modestia me ayudaba a brillar; la humanidad, a vencer, y la virtud, a oprimir. Hacía la guerra por medios pacíficos y obtenía, por fin, gracias al desinterés, todo lo que deseaba. Por ejemplo, nunca me quejaba de que se olvidaran de la fecha de mi cumpleaños: la gente hasta se sorprendía, con un poquillo de admiración, por lo discreto que me mostraba en ese punto. Pero la razón de mi desinterés era aún más discreta: deseaba que se olvidaran de mí con el objeto de poder lamentarme ante mí mismo.
Muchos días antes de la fecha, gloriosa entre todas y que yo conocía muy bien, me mantenía al acecho, prestando atención para que no se me escapara nada que pudiera despertar el recuerdo de aquellos con cuyo olvido contaba yo. (¿Acaso no tuve un día hasta la intención de alterar un almanaque?) Cuando mi soledad quedaba bien demostrada, podía entonces abandonarme a los encantos de una viril tristeza.
De manera que la cara de todas mis virtudes tenía un reverso menos imponente.
Verdad es que, en otro sentido, mis defectos se me volvían ventajas. Por ejemplo, la obligación en que me hallaba de ocultar la parte viciosa de mi vida me daba, por ejemplo, un aspecto frío que la gente confundía con el de la virtud.
Mi indiferencia hacía que se me amara: mi egoísmo culminaba en mis generosidades.
Y aquí me detengo; demasiada simetría dañaría mi demostración. Pero vaya, me mostraba firme y nunca pude resistir el ofrecimiento de una copa ni de una mujer. Se me tenía por activo, por enérgico, y mi reino era la cama. Gritaba a voz en cuello mi lealtad y no creo que haya dejado de traicionar a uno solo de los seres a quienes amé.
Claro está que mis traiciones no excluían mi fidelidad. A fuerza de indolencia, tenía un trabajo considerable; nunca dejé de ayudar a mi prójimo, en virtud del placer que el hacerlo me procuraba. Pero, por más que me repitiera estas evidencias, lo único que obtenía eran consuelos superficiales. Ciertas mañanas, mientras estudiaba mi proceso a fondo, llegaba a la conclusión de que yo sobresalía, ante todo, -en el desprecio. Aquellos a quienes más frecuentemente ayudaba eran aquellos a quienes más despreciaba.
Cortésmente, con una solidaridad llena de emoción, escupía todos los días a la cara de todos los ciegos.
Francamente, ¿hay una excusa para ello?
Hay una, pero tan miserable que ni siquiera pienso en hacerla valer.
En todo caso, aquí está : nunca pude creer profundamente que los asuntos humanos fueran cosas serias.
¿Dónde estaba lo serio? No lo sabía. Sabía sólo que no estaba en todo lo que veía y que se me manifestaba únicamente como un juego divertido e importuno. Hay realmente esfuerzos y convicciones que nunca llegué a comprender. Siempre miré con aire admirado y con ciertas sospechas a esas extrañas criaturas que morían por dinero, se desesperaban por la pérdida de una «posición» o se sacrificaban, con grandes ademanes, por la prosperidad de su familia. Yo comprendía mejor a aquel amigo a quien, habiéndosele metido en la cabeza dejar de fumar, consiguió efectivamente lo que se había propuesto, a fuerza de
↵ 26 / 42
voluntad.
Una mañana abrió el diario, leyó que había estallado la primera bomba H, se enteró de sus admirables efectos y, sin dilación alguna, se fue a la cigarrería.
Por cierto que a veces yo simulaba tomar la vida en serio. Pero bien pronto se me manifestaba la frivolidad de la seriedad misma, y entonces continuaba solamente desempeñando mi papel lo mejor que podía.
Representaba el papel de ser eficaz, inteligente, virtuoso, cívico, el papel de estar indignado, de ser indulgente, solidario, edificante. Basta, aquí me quedo.
Ya habrá usted comprendido que yo era como mis holandeses, quienes están presentes sin estarlo: yo estaba ausente el momento en que estaba más presente. Sólo fui verdaderamente sincero y entusiasta en la época en que practicaba deportes y también en el regimiento, cuando intervenía en las representaciones que nos dábamos para nuestro entretenimiento.
En los dos casos había una regla del juego, regla que no era seria, y que uno se divertía en tomar por tal. Aún ahora, el estadio lleno de gente hasta reventar de los partidos de los domingos, y el teatro, que siempre amé con una pasión sin igual, son los únicos lugares en que me siento inocente.
Pero, ¿quién admitiría que semejante actitud sea legítima cuando se trata del amor, de la muerte y del salario de los miserables?
¿Qué hacer, sin embargo? No podía imaginarme el amor de Isolda sino en las novelas ,o en una escena.
A veces los agonizantes que parecían compenetrados con sus papeles.
Las réplicas de mis clientes pobres me parecían siempre de la misma urdimbre. De manera que, viviendo entre los hombres sin compartir sus intereses, yo no llegaba a creer en los compromisos que asumía. Era bastante cortés y bastante indolente para responder a lo que ellos esperaban de mí en mi profesión, en mi familia o en mi vida de ciudadano, pero lo hacía cada vez con una especie de distracción ‘que terminaba por echarlo todo a perder. Viví toda mi vida bajo un doble signo y mis acciones más serias fueron a menudo aquellas en que menos me había comprometido.
¿Y, después de todo, no era eso lo que (y ésta es una tontería más, que nunca pude perdonarme) me hizo rebelarme con la mayor violencia contra el juicio que yo sentía verificarse en mí y alrededor de mí y lo que me obligó a buscar una salida?
Durante algún tiempo y en apariencia mi vida continuó como si nada hubiera cambiado. Yo marchaba como sobre rieles y rodaba. Como ex profeso, las alabanzas arreciaban sobre mí.
Y justamente de allí vino el mal. Usted recuerda, ¿no? «¡Desdichados de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros!» ¡Ah, aquél decía cosas de oro! ¡Desdichado de mí!
La máquina comenzó a tener caprichos, a detenerse inexplicablemente.
En ese momento el pensamiento de la muerte irrumpió en mi vida cotidiana.
Comencé a calcular los años que me separaban de mi fin. Buscaba ejemplos de hombres de mi edad que ya estuvieran muertos. Y me atormentaba la idea de que no tendría tiempo para cumplir mi misión.
¿Qué misión? No lo sabía. Y pensándolo bien, ¿valía la pena que continuara haciendo lo que hasta entonces? Pero no era exactamente eso. En efecto, me perseguía un temor ridículo.
Me parecía que no era posible morir sin haber confesado antes todas las mentiras; no a Dios ni a uno de sus representantes. Yo estaba por encima de todo eso, como usted puede figurárselo. No; se trataba de confesarlas a los hombres, a un amigo, o a una mujer amada, por ejemplo.
Si no lo hacía así, una sola mentira que permaneciera oculta en mi vida sería definitiva por obra de la muerte. Nunca ya nadie conocería la verdad sobre ese punto, puesto que el único que la conocía era precisamente el muerto, dormido sobre su secreto.
Este asesinato absoluto de una verdad me daba vértigos. Hoy, dicho sea entre paréntesis, me procuraría más bien delicados placeres.
La idea, por ejemplo, de que soy el único que sabe dónde está lo que todo el mundo busca y de que en mi casa guardo un objeto que ha hecho correr de aquí para allá a tres agentes de policía, me resulta sencillamente deliciosa.
Pero, dejemos esto. En aquella época, no había encontrado aún la fórmula y me atormentaba.
Claro está que me sacudía. ¡Qué importaba la mentira de un hombre en la historia de las generaciones, y qué pretensión era ésa de querer sacar a la luz de la verdad un engaño miserable, perdido en el océano de las edades como un grano de sal en el mar!
Me decía también que la muerte del cuerpo, si había de juzgar por las muertes que había visto, era, por sí misma, un castigo suficiente, que lo absolvía todo. Con el sudor de la agonía se conquistaba uno la salvación (es decir, el derecho a desaparecer definitivamente). Pero todo esto no hacía al caso, el malestar aumentaba, la muerte era una compañera fiel en mi cabecera. Me levantaba con ella y las
↵ 27 / 42
felicitaciones se me hacían cada vez más insoportables. Me parecía que la mentira aumentaba con ellas y que aumentaba tan desorbitadamente que ya nunca más podría ponerme en regla.
Llegó un día en que ya no pude resistir.
Mi primera reacción fue desordenada. Puesto que era mentiroso, iba a manifestarlo y a lanzar mi duplicidad a la cara de todos aquellos imbéciles aun antes de que ellos la descubrieran.
Provocado a decir la verdad, respondería al desafío. Para evitar que se rieran, pensaba, pues, lanzarme a la irrisión general. En suma, que todavía se trataba de sustraerse al juicio.
Quería que, los que se reían estuvieran de mi lado o, por lo menos, ponerme yo mismo del lado dé ellos.
Pensaba, por ejemplo, en empujar a los ciegos en la calle y en la sorda e imprevista alegría que experimentaba ante tal pensamiento, descubría hasta qué punto una parte de mi alma los odiaba; se me ocurría pinchar los neumáticos de los cochecitos de los enfermos, ir a gritar bajo los andamios en que trabajaban obreros: «Sucios pobres», abofetear en el subterráneo a las criaturas.
Soñaba con todo eso, y nada hice, o si hice algo aproximado lo olvidé. Lo cierto es que la palabra misma «justicia» me provocaba extraños furores. Por fuerza debía continuar utilizándola en mis defensas. Pero me vengaba de ello maldiciendo públicamente el espíritu de humanidad. Anunciaba la publicación de un manifiesto en el que denunciaría la opresión que los oprimidos hacían pesar sobre la gente honrada.
Un día en que comía langosta en la terraza de un restaurante y en el que un mendigo me importunaba, llamé al dueño del lugar para que lo echara y aplaudí sonoramente el discurso de aquel hombre justiciero: «Vamos, usted molesta aquí», le decía. «Póngase en el lugar de estos caballeros y señoras.» Por fin hacía saber a quien quisiera oírlo que lamentaba que ya no fuera posible obrar como un propietario ruso, cuyo carácter me parecía admirable: hacía fustigar al mismo tiempo a aquellos de sus campesinos que lo saludaban y a aquellos que no lo hacían, para castigar una audacia que el hombre juzgaba en los dos casos igualmente desvergonzada.
Recuerdo, sin embargo, expresiones más graves.
Comencé a escribir una Oda a la policía y una Apoteosis del machete. Sobre todo, me obligaba a visitar regularmente cafés especializados en los cuales se reunían nuestros humanistas profesionales. Mis buenos antecedentes hacían, naturalmente, que allí se me acogiera bien. Y entonces, como al acaso, dejaba escapar yo una palabra fuerte; como, por ejemplo, «gracias a Dios», o más sencillamente: «Dios mío.»
Bien conoce usted hasta qué punto nuestros ateos de fonda son tímidos comulgantes. A la enunciación de esta, enormidad, seguía un momento de estupor; ellos se miraban desconcertados y luego estallaba el tumulto; unos se salían del café, otros se ponían a cacarear con indignación, sin prestar oídos a nada. Todos se retorcían en convulsiones, como el diablo bajo el agua bendita.
Esto le parecerá a usted pueril. Con todo, había tal vez una razón más seria que me llevaba a gastar semejantes bromas.
Quería introducir el desorden en el juego y, sobre todo, sí, sobre todo, destruir esa halagadora reputación, cuyo solo recuerdo me ponía furioso.
«Un hombre como usted… «, me decían con deferencia y yo palidecía. No quería la estimación de la gente, puesto que no era general y, ¿cómo podría haber sido general, puesto que yo no podía compartirla? Entonces era mejor cubrirlo todo, juicio y estimación, con un manto de ridículo. De cualquier manera, me era preciso dar rienda suelta al sentimiento que me ahogaba. Para exponer a las miradas de todo el mundo lo que había dentro del vientre, quería quebrar el hermoso maniquí que yo mostraba en todas partes.
A este respecto recuerdo una charla que hube de dar a unos jóvenes abogados recién graduados. Picado por los increíbles elogios del presidente del colegio de abogados que me había presentado, no pude refrenarme por mucho tiempo. Había comenzado con el brío y la emoción que se esperaban de mí y que yo podía exhibir sin esfuerzo a voluntad. Pero de pronto me puse a aconsejar la interrelación como método de defensa. No me refiero, decía yo, a ese sistema perfeccionado por las inquisiciones modernas, que juzgan al mismo tiempo a un ladrón y a un hombre honrado para abrumar al segundo con los crímenes del primero.
Se trataba, por el contrario, de defender al ladrón haciendo valer los crímenes del hombre honrado, en este caso el abogado.
Me expliqué muy claramente sobre este punto «Supongamos que yo haya aceptado defender a algún ciudadano conmovedor, que mató por celos. Considerad, diría yo, señores del jurado, cuán fuera de lugar está enojarse cuando contemplamos la bondad natural de este hombre, puesta a prueba por la malignidad del sexo. ¿No es acaso más grave, en cambio, hallarse de este lado de la barra, en mi propio banco de abogado, sin haber sido nunca bueno, sin que nunca lo hayan engañado? Yo estoy en libertad,
↵ 28 / 42
sustraído a vuestros rigores. ¿Y qué soy yo, después de todo? Un ciudadano viril en cuanto al orgullo, un macho cabrío de lujuria, un faraón lleno de cólera, un rey de pereza.
¿Que yo no maté a nadie? Todavía no, sin duda alguna; pero, ¿no dejé acaso morir a meritorias criaturas? Tal vez.
Y tal vez esté a punto de hacerlo de nuevo, en tanto que este hombre, miradlo bien, no volverá a hacerlo. Todavía está lleno de asombro por haber trabajado tan bien.»
Este discurso turbó un poco a mis jóvenes colegas. Al cabo de un rato, decidieron reírse. Y quedaron del todo tranquilizados cuando llegué a mi conclusión, en la que invocaba con elocuencia a la persona humana y sus supuestos derechos. Aquel día la costumbre fue la más fuerte.
Al renovar estas amables extravagancias, lo único que conseguí fue desorientar un poco a la gente; pero no logré desarmarla ni tampoco, y sobre todo, desarmarme yo mismo.
El asombro que generalmente manifestaban mis oyentes, su incomodidad un tanto reticente, bastante parecida, por lo demás, a la que usted está mostrando -no, no me asegure nada-, no llegaron a apaciguarme.
Ya ve usted, no basta acusarse para quedar inocente; porque, si fuera así, yo sería ahora un cordero puro.
Hay que acusarse de cierta manera, manera que me llevó bastante tiempo poner en su punto y que no descubrí antes de encontrarme en el abandono más completo. Hasta ese instante las risas continuaron flotando alrededor de mí, sin que mis esfuerzos desordenados lograran quitar les lo que ellas tenían de benévolo, de casi tierno, algo que me hacía daño.
Pero me parece que las aguas del mar suben.
No tardará en salir nuestro barco. Ya termina el día. Mire, las palomas se reúnen allá arriba, se lanzan unas contra otras; apenas se mueven y la luz baja.
¿Quiere usted que guardemos silencio, para saborear esta hora asaz siniestra? ¿No? ¿Le intereso yo?
Es usted muy amable. Por lo demás, ahora corro el riesgo de interesarlo realmente. Antes de explicarme sobre los jueces penitentes, tengo que hablarle del libertinaje y de la mazmorra estrecha.
[/ezcol_2third_end]
•
29 / 42

[ezcol_2third]
Usted se engaña, querido amigo. El barco anda a buena marcha. Lo que ocurre es que el Zuyderzee es un mar muerto o casi muerto. Con sus orillas chatas, perdidas en la bruma, no sabe uno dónde comienza y dónde termina. De manera que nos movemos sin tener ningún punto de referencia y no podemos apreciar nuestra velocidad. Avanzamos y nada cambia. Esto no es una navegación, sino un sueño.
En el archipiélago griego tenía yo la impresión contraria. Nuevas islas aparecían sin cesar en el círculo del horizonte. Sus lomos sin árboles marcaban el límite del cielo, sus costas rocosas se recortaban nítidamente en el mar. Allí no había ninguna confusión. En medio de la luz precisa, todo era punto de referencia. Y de una isla a la otra, continuadamente en nuestro barquito que se deslizaba, tenía yo empero la impresión de saltar, noche y día, sobre la cresta de breves olas frescas, en una travesía colmada de espuma y de risas. Desde aquella época, la propia Grecia deriva en alguna parte de mi interior, incansablemente, a bordo de mi memoria… ¡Eh!, y yo también voy á la deriva, me estoy poniendo lírico. Deténgame usted, querido amigo, se lo ruego.
Y ya que hablamos de Grecia, ¿la conoce usted?
¿No? Tanto mejor. ¿Qué haríamos allí nosotros?, me pregunto yo.
Para vivir en Grecia hay que tener el corazón puro. Ha de saber usted que allá los griegos se pasean por las calles de a dos, cogidos de la mano.
Sí, las mujeres se quedan en la casa y uno puede ver a hombres maduros, respetables, de bigotes, que se pasean gravemente por las aceras con los dedos entrelazados con los de su amigo.
¿En Oriente también alguna vez? Bueno. Pero, dígame, ¿iría usted tomado de la mano por las calles de París?
¡Ah, estoy bromeando! Nosotros tenemos buena apariencia y la mugre nos envanece. Antes de presentarnos en las islas griegas tendríamos que lavarnos largamente. El aire es allí casto, el mar y el goce, claros. En cambio, nosotros…
Sentémonos allí. ¡Qué bruma! Creo que iba a hablarle de la mazmorra estrecha, cuando me distraje con otras cosas.
Sí, le diré de qué se trata.
Después de haberme debatido, después de haber agotado mis grandes ademanes insolentes, desanimado por la inutilidad de mis esfuerzos, me decidí a apartarme de la sociedad de los hombres. No, no, no fui a buscar una isla desierta; ya no hay más.
Lo que hice fue refugiarme en las mujeres. Como usted sabe, ellas no condenan realmente ninguna debilidad, sino que más bien procuran humillar o desarmar nuestras fuerzas. Por eso, la mujer es la recompensa, no del guerrero, sino del criminal. La mujer es su puerto, su obra; generalmente se detiene a los criminales en el lecho de alguna mujer.
¿Acaso no es ella todo lo que nos queda del paraíso terrenal? Encontrándome desamparado, corrí a mi puerto natural. Pero ya no pronunciaba discursos. Todavía representaba un poco, por costumbre; sin embargo, me faltaba la inventiva.
Vacilo en confesarlo, por miedo de pronunciar todavía alguna palabrota: me parece que en aquella época sentía la necesidad de un amor.
Obsceno, ¿no cree? En todo caso, experimentaba un sordo sufrimiento, una especie de privación que me volvió más vacante y me permitió, a medias forzado, a medias curioso, entablar algunas relaciones amorosas. Puesto que tenía necesidad de amar y de que me amaran, creí estar enamorado. Dicho de otra manera, que representé el papel de tonto.
A menudo me sorprendía haciendo una pregunta que, en mi condición de hombre de experiencia, siempre había evitado hasta entonces.
Me oía preguntar: «¿Me amas?» Bien sabe usted que en tales casos es usual responder: «¿Y tú?» Si yo respondía «sí», me encontraba comprometido más allá de mis verdaderos sentimientos. Si me atrevía a decir «no», corría el riesgo de que dejaran de amarme y entonces me hicieran sufrir. Cuanto más amenazado se encontraba el sentimiento en el cual yo había esperado encontrar el reposo, tanto más lo reclamaba de mi compañera.
Me veía entonces llevado a hacer promesas cada vez más explícitas, a exigir de mi corazón un sentimiento cada vez más vasto.
Así vine a prendarme, con una falsa pasión, de una encantadora aturdida, que había leído tanto sobre cuestiones del corazón, que hablaba del amor con la seguridad y la convicción de un intelectual que anuncia la sociedad sin clases. Una convicción semejante, y usted no lo ignora, es irresistiblemente contagiosa. Yo también me puse a hablar del amor y terminé por persuadirme a mí mismo. Por lo menos, hasta el momento en que ella se convirtió en mi amante y en que comprendí que la literatura del corazón, que enseñaba tan bien a hablar de amor, no enseñaba, empero, a practicarlo. Después
↵ 30 / 42
de haber amado a un papagayo, tuve que acostarme con una serpiente. Busqué, pues, en otra parte el amor prometido por los libros, amor que en la vida yo nunca había encontrado.
Pero me faltaba entrenamiento. Hacía más de treinta años que me amaba exclusivamente a mí mismo. ¿Cómo esperar que pudiera perder semejante costumbre? Y en efecto, en modo alguno la perdí. De manera que permanecí siendo un veleidoso de la pasión. Multipliqué las promesas, mantuve amores simultáneos como los que había tenido ya en otra época, relaciones múltiples. Y que había provocado en la época de mi feliz indiferencia.
¿Le dije a usted que mi papagayo, desesperado, quiso dejarse morir de hambre? Felizmente llegué a tiempo y me resigné a sostenerla, hasta que encontró, vuelto de un viaje de Bali, al ingeniero de sienes grises, cuya descripción ella ya había leído en su revista favorita. En todo caso, lejos de encontrarme transportado y absuelto en la eternidad, como suele decirse, de la pasión, todo aquello vino a sumarse al paso de mis faltas y a mi extravío. Concebí un horror tal por el amor que, durante años, no pude escuchar sin rechinar los dientes,
La vida color de rosa, ni la Muerte de amor de Isolda. Procuré entonces renunciar en cierta manera a las mujeres y vivir en estado de castidad. Después de todo, la amistad de las mujeres debía bastarme. Pero eso equivalía a renunciar al juego. Descartado el deseo, las mujeres me aburrieron más allá de todo cuanto podía esperar y era visible que yo también las aburría.
Eliminado el juego, eliminado el teatro yo estaba sin duda en la verdad. Pero, la verdad, querido amigo, es abrumadora.
Habiendo renunciado al amor y a la castidad, me di cuenta, por fin, que todavía me quedaba el libertinaje, que reemplaza muy bien al amor, que acalla las risas, restablece el silencio y, sobre todo, confiere la inmortalidad.
En cierto grado de embriaguez lúcida, acostado, tarde en la noche, entre dos muchachas y vaciado de todo deseo, la esperanza ya no es una tortura; vea usted, el espíritu reina sobre el tiempo y el dolor de vivir termina definitivamente. En cierto sentido, yo había vivido siempre en el libertinaje y nunca había dejado de querer ser inmortal.
¿No era ése el fondo de mi naturaleza, y no era también un efecto del gran amor que me tenía a mí mismo? Sí, sentía unas ganas locas de ser inmortal.
Me amaba demasiado para desear que el precioso objeto de mi amor desapareciera alguna vez. Como en el estado de vigilia y por poco que nos conozcamos, no vemos razón valedera alguna para que se confiara la inmortalidad a un mono lascivo, tenemos que procurarnos sucedáneos de esa inmortalidad. Porque yo deseaba la vida eterna, me acostaba, pues, con prostitutas y bebía noches enteras. Claro está que por las mañanas sentía en la boca el gusto amargo de la condición, mortal, pero durante largas horas había volado alto, dichoso.
¿Me atreveré a confesárselo? Aún ahora recuerdo con ternura ciertas noches en que me llegaba hasta un sórdido cafetín para buscar a una bailarina que me honraba con sus favores y por cuya gloria hasta hube de batirme una noche con un jactancioso animal. Todas las noches me exhibía junto al mostrador, en medio de la luz roja y el polvo de aquel lugar de delicias, mientras mentía como un sacamuelas y bebía copiosamente. Me quedaba allí hasta el amanecer. Por fin iba a parar a la cama, siempre deshecha, de mi princesa, que se entregaba mecánicamente al placer. Luego me dormía, sin transición alguna. El día llegaba suavemente para iluminar aquel desastre, y yo me elevaba, inmóvil, en una mañana de gloria.
El alcohol y las mujeres me procuraron, fuerza es confesarlo, el único consuelo de que yo era digno.
Le confío este secreto, querido amigo, no tema hacer uso de él. Verá entonces cómo el verdadero libertinaje es liberador, porque no crea ninguna obligación.
En el libertinaje uno no posee sino su propia persona. Es, pues, la ocupación preferida de los grandes enamorados de sí mismos. El libertinaje es una selva virgen, sin futuro ni pasado y, sobre todo, sin promesas ni sanciones inmediatas. Los lugares en que se lo practica están separados del mundo; al entrar en ellos uno deja fuera el temor y la esperanza. La conversación no es allí obligatoria. Lo que uno va a buscar puede obtenerse sin palabras y hasta a menudo, sí, sin dinero. ¡Ah!, déjeme usted, se lo ruego, rendir un homenaje particular a aquellas mujeres desconocidas y olvidadas, que me ayudaron entonces. Aún hoy, con el recuerdo que guardo de ellas se mezcla algo que se parece al respeto.
En todo caso, hice uso sin medida de esta liberación. Hasta llegaron a verme en un hotel consagrado a lo que la gente llama pecado, viviendo simultáneamente con una prostituta madura y una joven de la mejor sociedad. Con la primera representaba el papel del caballero andante, y a la segunda la puse en condiciones de conocer algunas realidades. Desgraciadamente, la prostituta
↵ 31 / 42
tenía un temperamento muy burgués; consintió por fin en escribir sus recuerdos para un periódico confesional, muy abierto a las ideas modernas.
Por su parte, la muchacha se casó para satisfacer sus instintos desatados y dar un empleo a sus mejores dotes. No estoy menos orgulloso de que en aquella época, una corporación masculina, con demasiada frecuencia calumniada, me haya acogido como a un igual.
Se lo diré al pasar: bien sabe usted que aun hombres muy inteligentes cifran su gloria en poder vaciar una botella más que su vecino. Por fin yo había podido encontrar la paz y la libertad en esa dichosa disipación. Pero así y todo hube de encontrar un obstáculo en mí mismo. Fue mi hígado y luego una fatiga tan terrible que todavía hoy no me ha abandonado. Uno juega a ser inmortal y, al cabo de algunas semanas, no sabe siquiera si podrá arrastrarse hasta el día siguiente.
El único beneficio de esta experiencia, cuando hube renunciado a mis andanzas nocturnas, consistió en que la vida se me hizo menos dolorosa.
La fatiga que roía mi cuerpo había corroído simultáneamente muchos puntos vivos de mí mismo.
Cada exceso disminuye la vitalidad y, por lo tanto, el sufrimiento.
El libertinaje, contrariamente a lo que se cree, nada tiene de frenético. No es más que un largo sueño. Usted debe de haberlo observado. Los hombres que sienten realmente celos no tienen otro deseo más apremiante que el de acostarse con aquella que, sin embargo, según ellos creen, los ha traicionado. Desde luego que quieren asegurarse una vez más de que siempre les pertenece su querido tesoro. Quieren poseerlo, como suele decirse. Pero ocurre también que inmediatamente después de poseerlo, están menos celosos.
Los celos físicos son un producto de la imaginación y al propio tiempo constituyen un juicio que uno hace de sí mismo.
Atribuimos al rival los sucios pensamientos que tuvimos en las mismas circunstancias. Felizmente, el exceso de goce debilita la imaginación, así como el juicio. Entonces el sufrimiento se adormece con la virilidad y durante tanto tiempo como ésta esté adormecida.
Por esta misma razón, los adolescentes con su primera amante pierden la inquietud metafísica, y ciertos matrimonios, que son libertinajes burocráticos, se convierten al mismo tiempo en los monótonos coches fúnebres de la audacia y de la inventiva. Sí, querido amigo, el matrimonio burgués -puso a nuestro país en batas y chinelas, y bien pronto lo pondrá a las puertas de la muerte.
¿Exagero? No, pero me extravío.
Únicamente quería hablarle de la ventaja que obtuve con aquellos meses de orgía.
Vivía en una especie de niebla en que las risas se amortiguaban hasta el punto de que yo terminaba por no oírlas.
La indiferencia, que ocupaba ya tanto lugar en mi, no encontraba más resistencia y extendía su esclerosis.
¡Ya no sentía emociones! Mi estado de ánimo era regular, parejo; o, mejor dicho, no tenía ningún estado de ánimo.
Los pulmones tuberculosos se curan secándose y asfixian poco a poco a sus felices dueños. Así me ocurría a mí, que moría apaciblemente por mi curación. Vivía aún de mi oficio, aunque mi reputación estuviera bastante empañada a causa de mis desvíos en el lenguaje, y el ejercicio regular de mi profesión estuviera comprometido por el desorden de mi vida.
Aquí resulta interesante hacerle notar que mis excesos nocturnos me perjudicaron menos que mis provocaciones verbales.
La referencia, puramente verbal, que a veces hacía a Dios en mis discursos de defensa, provocaba la desconfianza de mis clientes. Sin duda temían que el cielo no pudiera hacerse cargo de sus intereses tan bien como un abogado imbatible en lo tocante al código. De allí a concluir que yo invocaba a la divinidad en la medida de mis ignorancias, no había más que un paso. Mis clientes dieron ese paso y fueron haciéndose cada vez más raros. Todavía de cuando en cuando me hacía cargo de alguna defensa. Y a veces, olvidando que ya no creía en lo que decía, hasta abogaba bien. Mi propia voz me guiaba; yo la seguía. Sin volar alto realmente, como antes, me elevaba un poco por encima del suelo.
Fuera del ejercicio de mi profesión, veía a poca gente y mantenía la supervivencia penosa de una o dos cansadas relaciones galantes. Hasta ocurría que pasara noches enteras de pura amistad, sin que interviniera el deseo, con la diferencia de que, resignado a aburrirme, escuchaba apenas lo que se me decía. Engordé un poco y por fin pude creer que la crisis había terminado. Ahora se trataba sólo de envejecer.
Sin embargo, un día, en el curso de un viaje que ofrecí a una amiga, sin decirle que lo hacía para celebrar mi curación, encontrándome a bordo de un transatlántico y, naturalmente, en el puente superior, de pronto divisé a lo lejos un punto negro en el océano color de hierro. Aparté inmediatamente los ojos y mi corazón se puso a latir precipitado. Cuando me obligué a mirar otra vez, el punto negro había desaparecido. Iba a gritar, a pedir estúpidamente ayuda, cuando
↵ 32 / 42
volví a verlo. Se trataba de uno de esos restos que los barcos dejan detrás de sí. Con todo, no había podido resistir mirarlo. En seguida había pensado en un ahogado. Comprendí entonces, sin rebelión alguna, que uno se resigna a una idea cuya verdad conoce desde hace mucho tiempo, comprendí que aquel grito que años atrás había resonado en el Sena a mis espaldas, no había cesado de andar por el mundo (llevado por el río hacia las aguas de la Mancha), de vagar por el mundo a través de la extensión ilimitada del océano, y que me había esperado hasta aquel día, en que volvía a encontrarlo.
Comprendí también que continuaría esperándome en los mares y en los ríos, en todas las partes en que se hallara, en fin, el agua amarga de mi bautismo.
Y dígame, ¿aun aquí no estamos en el agua? ¿No estamos en el agua clara, monótona, interminable, que confunde sus límites con los de la tierra? ¿Cómo creer que vamos a llegar a Ámsterdam? Nunca saldremos de esta inmensa pila de agua.
Escuche. ¿No oye usted los gritos de invisibles goélands? Lanzan sus gritos hacia nosotros. ¿Para qué nos llaman?
Pero son los mismos que gritaban, que me llamaban ya en el Atlántico, aquel día en que comprendí definitivamente que no estaba curado, que continuaba oprimido y que tenía que arreglármelas como pudiera.
Había terminado mi vida gloriosa, pero habían terminado también la rabia y los sobresaltos. Debía someterme y reconocer mi culpabilidad, debía vivir en la mazmorra estrecha.
¡Ah, es verdad, usted no sabe lo que es esa celda que en la Edad Media llamaban la mazmorra estrecha!
En general, se olvidaba en ella a un prisionero para toda la vida.
Esa celda se distinguía de las otras a causa de sus ingeniosas dimensiones. No era suficientemente alta para que uno pudiera permanecer de pie; pero tampoco lo bastante amplia para que pudiera uno acostarse en ella. Había que mantenerse en una posición incómoda, vivir en diagonal.
El sueño era una caída. La vigilia, un estarse agachado. Querido amigo, había genio, y peso bien mis palabras, en este hallazgo tan sencillo.
Cada día, en virtud de la inmutable coacción que anquilosaba su cuerpo, el condenado se daba cuenta de que era culpable y de que la inocencia consiste en extenderse alegremente. ¿Puede usted imaginar en semejante celda a un aficionado a las cimas y a los puentes superiores de los barcos?
¿Cómo dice usted? ¿Que uno podía vivir en esas celdas y ser inocente?
¡Improbable! ¡Muy improbable! Si fuera de otra manera, mi razonamiento se quebraría. ¿Que la inocencia se vea reducida a vivir encogida…? Me niego a considerar esta hipótesis un solo segundo. Por lo demás, no podemos afirmar la inocencia de nadie, en tanto que sí podemos afirmar con seguridad la culpabilidad de todos. Cada hombre da testimonio del crimen de todos los otros; ésa es mi fe y mi esperanza.
Créame, las religiones se engañan desde el momento en que comienzan a hacer moral y a fulminar mandamientos.
Dios no es necesario para crear la culpabilidad ni para castigar. Nuestros semejantes, ayudados por nosotros mismos, bastan para ello.
El otro día hablaba usted del Juicio Final. Permítame que me ría respetuosamente de él. Lo espero a pie firme.
Conocí algo peor: el juicio de los hombres.
Para ellos no existen circunstancias atenuantes y hasta la buena intención la imputan al crimen.
¿Ha oído usted hablar, por lo menos, de la celda de los gargajos, que un pueblo imaginó recientemente para probar que era el más grande de la tierra?
Se trata de una caja hecha de mampostería, en la que el prisionero se mantiene de pie; pero allí no puede moverse.
La sola puerta que lo encierra en la concha de cemento se abre a la altura del mentón. De fuera, pues, sólo se le ve el rostro en el que cada guardián que pasa escupe abundantemente. El prisionero, apretado en la celda, no puede limpiarse la cara, aunque le esté permitido, eso es cierto, cerrar los ojos.
Pues bien, querido amigo, ésta es una invención de hombres.
Aquí no tuvieron necesidad de Dios para realizar esa pequeña obra maestra.
¿Entonces?
Entonces, la única utilidad de Dios consistiría en garantizar la inocencia. Y yo concebiría la religión más bien como una gran empresa de limpieza; lo que, por lo demás fue, aunque brevemente, durante tres años, para ser exactos, y no se llamaba religión. Desde entonces falta el jabón. Tenemos la nariz sucia y nos quitamos los mocos mutuamente. Todos roñosos, todos castigados, escupámonos unos a otros y, ¡hup, a la mazmorra estrecha! La cuestión está en saber quién será el primero en escupir. Eso es todo.
Le diré un gran secreto, querido amigo. No espere usted el Juicio Final, se verifica todos los días.
↵ 33 / 42
[/ezcol_2third] [ezcol_1third_end][/ezcol_1third_end]
[ezcol_1third] [/ezcol_1third] [ezcol_2third_end]
No, no es nada, tirito un poco a causa de esta bendita humedad. Por lo demás, ya llegamos, ya está.
No, usted primero. Pero le ruego que se quede un momento todavía conmigo, y que me acompañe.
Aún no terminé. Tengo que continuar. Continuar, eso es lo difícil.
Mire usted, ¿sabe por qué lo crucificaron a aquel otro, a aquel en quien tal vez usted piensa en este momento?
Bueno, había muchas razones para hacerlo. Siempre hay razones para asesinar a un hombre.
En cambio, resulta imposible justificar que viva. Por eso, el crimen encuentra siempre abogados, en tanto- que la inocencia, sólo a veces. Pero, junto a las razones que nos explicaron muy bien durante dos mil años, había una muy importante de aquella espantosa agonía. Y no sé por qué la ocultan tan cuidadosamente.
La verdadera razón está en que él sabía, sí, él mismo sabía que no era del todo inocente.
Si no pesaba en él la falta de que se lo acusaba, había cometido otras, aunque él mismo ignorara cuáles.
¿Las ignoraba realmente, por lo demás? Después de todo él estuvo en la escena; él debía haber oído hablar de cierta matanza de los inocentes.
Si los niños de Judea fueron exterminados, mientras los padres de él lo llevaban a lugar seguro, ¿por qué habían muerto, sino a causa de él?
Desde luego que él no lo había querido. Le horrorizaban aquellos soldados sanguinarios, aquellos niños cortados en dos.
Pero estoy seguro de que, tal como él era, no podía olvidarlos.
Y esa tristeza que adivinamos en todos sus actos, ¿no era la melancolía incurable de quien escuchaba por las noches la voz de Raquel, que gemía por sus hijos y rechazaba todo consuelo? La queja se elevaba en la noche. Raquel llamaba a sus hijos muertos por causa de él, ¡y él estaba vivo!
Sabiendo lo que sabía, conociendo profundamente al hombre -¡ah, quién hubiera creído que el crimen no consiste tanto en hacer morir como en no morir uno mismo!-, puesto día y noche frente a su crimen inocente, se le hacia demasiado difícil sostenerse y continuar.
Era mejor terminar, no defenderse, morir, para no ser el único en vivir y para ir a otra parte, a otra parte en que tal vez lo sostendrían.
Y no lo sostuvieron. Él se quejó por eso, y por añadidura lo censuraron.
Sí, fue el tercer evangelista, según creo, el que comenzó a suprimir su queja.
«¿Por qué me has abandonado?»
Era un grito sedicioso, ¿no es cierto?
Entonces acudieron a las tijeras.
Observe usted, por lo demás, que si Lucas -no hubiera suprimido nada, apenas se habría echado de ver la cosa. En todo caso, no habría ocupado un lugar tan importante. De esta suerte, el censor proclamaba lo que proscribe. El orden del mundo también es ambiguo.
El orden del mundo no impide que él, el censurado, no haya podido continuar. Y, querido amigo, sé bien de lo que hablo.
Hubo un tiempo en que a cada minuto yo no sabía cómo podría llegar al siguiente. Sí, en este mundo podemos hacer la guerra, simular el amor, torturar a nuestros semejantes, aparecer en los periódicos, o sencillamente, hablar mal del vecino, mientras tejemos.
Pero en ciertos casos continuar, tan sólo continuar, es algo sobrehumano.
Y él no era sobrehumano, puede usted creerlo.
Él gritó su agonía, y por eso lo amo, amigo mío.
Murió sin saber.
Lo malo es que nos dejó solos, para continuar, pasare lo que pasare, aun cuando estemos metidos en la mazmorra estrecha, sabiendo a nuestra vez lo que él sabía, pero incapaces de hacer lo que él hizo e incapaces de morir como él.
Claro está que la gente procuró ayudarse un poco con su muerte.
Después de todo, fue un rasgo genial aquello de decirnos: «Vosotros no sois resplandecientes; eso es un hecho. Y bien, no vamos a contar cada detalle. Lo liquidaremos todo de un golpe, en la cruz».
Pero mucha gente sube ahora a la cruz únicamente para que se la vea desde más lejos, aun cuando sea necesario patear al que se encuentra en ella desde hace tanto tiempo.
Demasiada gente decidió prescindir de la generosidad para practicar la caridad. «¡Oh, qué injusticia, qué injusticia se hizo con él y cómo siento oprimido el corazón!
Vamos, ya empiezo otra vez, me pongo a abogar.
Perdóneme usted, comprenda que tengo mis razones.
Mire, unas calles más allá hay un museo que se llama Nuestro Señor del Desván. En su época, los hombres situaron sus catacumbas bajo los tejados. Qué quiere usted, aquí los sótanos se inundan. Pero hoy, tenga usted la seguridad de que su Señor, el de ellos, no está ya ni en el granero ni en el sótano. En lo más secreto de su corazón lo pusieron presidiendo un tribunal, y entonces ellos pegan y pegan: y sobre todo, juzgan, juzgan en su nombre.
Sin embargo, él hablaba tiernamente a la pecadora: «Yo tampoco te condeno»; pues bien, eso no tiene importancia alguna. Ellos condenan, no absuelven a nadie. En nombre del Señor, éstas son tus cuentas. ¿Del Señor? Él no pedía tanto, amigo mío.
El quería que lo amaran, nada más. Claro
↵ 34 / 42
está que hay gentes que lo aman, aun entre los cristianos, pero puede contárselas con los dedos de la mano.
Por lo demás, él lo había previsto. Tenía cierto sentido del humor. Pedro, usted sabe, aquel miedoso, Pedro, pues, renegó de él: «No conozco a ese hombre … No sé lo que quieres decir, etc.» Verdaderamente exageraba. Y entonces él hizo un juego de palabras: «Sobre esta piedra edificaré mi iglesia.» No se podía llevar más lejos la ironía, ¿no le parece?
Pero no, ellos aún triunfan. «Vosotros veis, él lo dijo.»
En efecto, él lo dijo y conocía muy bien la cuestión. Y luego partió para siempre, dejándolos juzgar y condenar, con el perdón en la boca y la sentencia en el corazón.
Porque no puede decirse que ya no haya más piedad. ¡No, diablos! No dejamos de hablar de ella. Lo que ocurre es que sencillamente, no se absuelve ya a nadie. Sobre la inocencia muerta pululan los jueces, los jueces de todas las razas, los de Cristo y los del Anticristo que, por lo demás, son los mismos, reconciliados en la mazmorra estrecha. Porque no hay que caer únicamente sobre los cristianos; los otros también están en la cuestión.
¿Sabe usted en qué se convirtió, en esta ciudad, una casa que cobijó a Descartes? En un asilo de locos. Sí, es el delirio general y la persecución.
Nosotros también, por supuesto, nos vemos obligados a incluirnos. Habrá podido darse cuenta de que no perdono nada y sé que por su parte usted piensa más o menos lo mismo. De manera que, puesto que todos somos jueces, somos todos culpables los unos frente a los otros, somos todos Cristos a nuestra mezquina manera: crucificados uno a uno y siempre sin saber. 0, por lo menos, lo seríamos si yo, Clamence, no hubiera encontrado la salida, la única solución, la verdad, en fin …
No, me detengo, querido amigo, no tema.
Por otra parte, voy a dejarlo aquí.
Estamos frente a mi puerta. En la soledad y con ayuda de la fatiga, ¿qué quiere usted?, uno se toma de buena gana por un profeta. Después de todo, es eso lo que soy; refugiado en un desierto de piedras, de brumas y de aguas podridas.
Un profeta vacío, para épocas mediocres.
Un Elías sin Mesías, lleno de fiebre y alcohol, con las espaldas pegadas a esta puerta enmohecida, con el dedo levantado hacia un cielo bajo, cubriendo de imprecaciones a hombres sin ley, que no pueden soportar ningún juicio. Porque, en efecto, no lo pueden soportar, mi muy querido amigo; ahí, está toda la cuestión.
El que se adhiere a una ley no teme el juicio, que vuelve a colocarlo en un orden en el que él cree.
Pero el mayor de los tormentos humanos consiste en que lo juzguen a uno sin ley.
Sin embargo, padecemos precisamente de ese tormento. Privados de su freno natural, los jueces, desencadenados al azar, lo despachan a uno en un santiamén. Entonces, ¿no le parece?, hay que procurar actuar más rápido que ellos. Y así se produce un gran desorden. Los profetas y los curanderos se multiplican, se apresuran para traernos una buena ley o una organización impecable, antes de que la tierra quede desierta. ¡Felizmente yo llegué! Yo soy el principio y el comienzo, yo anuncio la ley.
En suma, que soy juez penitente.
Sí, sí, mañana le diré en qué consiste este magnífico oficio.
Usted parte pasado mañana, de manera que tenemos prisa.
Venga usted a mi casa, ¿quiere? Golpee tres veces a la puerta.
¿Vuelve a París? París está lejos, París es hermoso, no lo olvidé.
Recuerdo sus crepúsculos en esta época, más o menos.
La tarde cae, seca y rechinante, sobre los techos azules de humo; la ciudad gruñe sordamente, el río parece remontar su cursa. Entonces yo vagaba por las calles. Ahora también ellos vagan, lo sé. Vagan fingiendo que tienen prisa por llegar a la mujer hastiada, a la casa severa …
¡Ah!, amigo mío, ¿sabe usted lo que es la criatura solitaria que vaga en las grandes ciudades?
35 / 42
[/ezcol_2third_end]
•
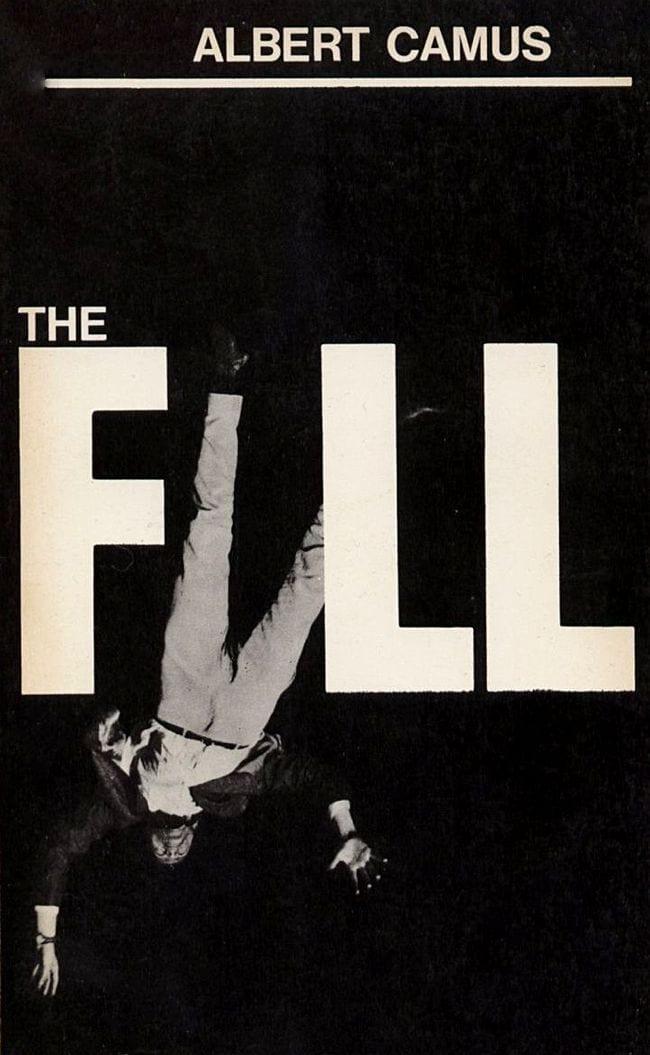
[ezcol_2third]
Me siento lleno de confusión por tener que recibirlo acostado.
No es nada, un poco de fiebre que curo con ginebra. Estoy acostumbrado a estos accesos, creo que del paludismo que contraje en la época en que era Papa. No, no bromeo sino a medias. Sé lo que está pensando: es difícil distinguir lo verdadero de lo falso en lo que cuento. Admito que usted tiene razón. Yo mismo …
Mire usted, una persona de mi círculo dividía los seres en tres categorías: los que prefieren no tener nada que ocultar, antes de verse obligados a mentir; los que prefieren mentir, antes que no tener nada que ocultar; y, en fin, aquellos a quienes les gusta al propio tiempo mentir y ocultar. Le dejo a usted que elija el casillero que más me conviene.
¿Y qué importa después de todo? ¿Es que, en última instancia, las mentiras no nos ponen en el camino de la verdad?
Y mis historias, verdaderas o falsas, ¿no tienden todas al mismo fin, no tienen todas el mismo sentido? ¿Qué importa entonces que sean verdaderas o falsas si, en ambos casos, significan lo que fui y lo que soy?
A veces vemos con mayor claridad en aquel que miente que en el que dice la verdad. La verdad, lo mismo que la luz, encandila. La mentira, en cambio, es un hermoso crepúsculo que nos hace valorar todos los objetos. ¡Vaya, tómelo como guste!
Pero lo cierto es que me nombraron Papa en un campo de prisioneros.
Le ruego que se siente.
Veo que mira este cuarto, desnudo, es cierto, pero limpio.
Un Vermeer, no hay muebles ni cacerolas. Tampoco hay libros. Hace mucho tiempo que dejé de leer. Antes mi casa estaba llena de libros leídos a medias. Eso es tan repugnante como lo que hace esa gente que mordisquea un foie gras y manda tirar el resto. Por otra parte, a mí me gustan sólo las confesiones y la verdad es que los autores de confesiones escriben sobre todo para no confesarse, para no decirnos nada de lo que saben. Cuando dicen que van a pasar a las declaraciones, bueno, es el momento de desconfiar. Lo que harán es aplicar afeites al cadáver. Créame, soy orfebre. Entonces corté por lo sano. No más libros, no más objetos vanos tampoco; sólo lo estrictamente necesario. Limpio y lustrado como un ataúd. Por lo demás, en estas camas holandesas, tan duras, con sábanas inmaculadas, embalsamadas de pureza, muere uno ya en una mortaja.
¿Tiene usted curiosidad por conocer mis aventuras pontificias?
Ha de saber que son bien triviales. ¿Tendré la fuerza de hablarle de ellas?
Sí, me parece que la fiebre disminuye. Hace mucho tiempo de aquello.
Fue en África donde, gracias a Rommel, ardía la guerra. Yo no estaba mezclado en ella, puede estar usted seguro. Ya había terminado con la de Europa. Me movilizaron, claro está; pero nunca vi el fuego. En cierto sentido, lo lamento. Tal vez habría cambiado en mí muchas cosas. El ejército francés no tuvo necesidad de mí en el frente. Únicamente me pidió que participara en la retirada.
Llegué a París en seguida; y los alemanes también. Me sentí tentado a intervenir en el movimiento de resistencia, del que comenzaba a hablarse, aproximadamente en el momento en que descubrí que yo era un patriota.
¿Se sonríe usted? Pues se equivoca. Hice mi descubrimiento en los pasillos del subterráneo, en Chátelet.
Un perro se había extraviado en el laberinto. Era grande, de pelo duro, tenía una oreja quebrada, los ojos alegres, y daba brincos y olfateaba las piernas de los que pasaban. Me gustan los perros que tienen una ternura muy antigua y muy fiel. Me gustan porque siempre perdonan.
Llamé a aquel perro, que, visiblemente conquistado, vaciló moviendo entusiastamente los cuartos traseros, a algunos metros delante de mí. En ese momento pasó un joven soldado alemán, que caminaba alegremente. Cuando llegó junto al perro le acarició. la. cabeza. Sin vacilar, el animal ajustó su pase al del soldado, con el mismo entusiasmo de antes, y desapareció con él.
Por el despecho y por la especie de furor que sentí contra el soldado alemán tuve que reconocer que mi reacción era patriótica. Si el perro hubiera seguido a un civil francés no me habría importado. Me imaginé, en cambio, a aquel simpático animal convertido en mascota de un regimiento germano y me sentí invadido de furor. La prueba era, pues, convincente.
Me fui a la zona sur con la intención de informarme sobre la resistencia. Pero una vez que me hube informado, vacilé.
La empresa me parecía un tanto loca y, para decirlo todo, romántica. Creo, sobre todo, que la acción subterránea no convenía ni a mi temperamento ni a mi ambición por las cimas aireadas. Me parecía que se me pedía a mí trabajar en un sótano día y noche, esperando a que algunos brutos vinieran a descubrirme. Luego tendría que deshacer mi trabajo y
↵ 36 / 42
verme arrojado a otro sótano, en que me golpearían hasta dejarme muerto. Admiraba a los que se entregaban a este heroísmo de las profundidades, pero no podía imitarlos.
Me fui, pues al África del Norte, con la vaga intención de llegar luego a Londres.
Pero en África la situación no era clara. Los partidos opuestos, según me parecía, tenían igualmente razón, y me abstuve de intervenir. Veo por su cara que paso por alto demasiado rápido, según usted, estos detalles. Y bueno, digamos que habiéndole juzgado a usted en su verdadero valor, paso rápidamente por ellos a fin de que usted los advierta con más claridad.
Lo cierto es que gané por fin la zona tunecina, donde una tierna amiga me aseguraba trabajo. Esa amiga era una criatura muy inteligente, que se ocupaba de cinematógrafo. La seguí a Túnez y no me enteré de su verdadero oficio hasta los días que siguieron al desembarco de los aliados en Argelia. Aquel día los alemanes la detuvieron y a mí también, aunque sin quererlo; no sé qué se hizo de ella. En cuanto a mí, no me hicieron daño alguno y, después de pasar grandes angustias, comprendí que se trataba, sobre todo, de una medida de seguridad. Quedé internado cerca de Trípoli en un campo en el que más se padecía a causa de la sed y de las privaciones que de los malos tratos. No le describiré ese campo. Nosotros, hijos de la mitad del siglo, no tenemos necesidad de ilustraciones para imaginarnos esos lugares. Hace ciento cincuenta años, la gente se enternecía por los lagos y los bosques; hoy poseemos el lirismo de lo celular. De manera que confío en usted. No tiene sino que agregar algunos detalles: el calor, el sol vertical, las moscas, la arena, la falta de agua.
Con nosotros estaba un joven francés que tenía fe.
Sí, decididamente es un cuento de hadas. Era del tipo Duguesclin, si usted quiere. Había pasado de Francia a España para combatir. El general católico lo había internado y, por haber visto que en los campos franquistas los garbanzos estaban, sí es licito que lo diga ,así, bendecidos por Roma, había quedado sumido en una profunda tristeza.
Ni el cielo de África, adonde había ido a parar casi en seguida, ni las expansiones del campo, lograron sacarlo de esa tristeza. Pero sus reflexiones y también el sol, lo habían hecho salir un poco de su estado normal.
Un día en que, bajo una tienda que chorreaba plomo fundido y la decena de hombres que formaba nuestro grupo jadeaba entre las moscas, el joven renovó sus diatribas contra aquel a quien él llamaba «el romano». Nos miraba con aire extraviado, con su barba de muchos días. Tenía el torso desnudo cubierto de sudor y las manos se paseaban, como tocando el piano, sobre el visible teclado de sus costillas.
Nos declaró que era necesario un nuevo Papa, un Papa que viviera entre los desdichados, en lugar de rezar en un trono, y que cuanto más pronto apareciera, sería mejor. Nos miraba fijamente, con ojos extraviados y sacudiendo la cabeza. «Sí», repetía.
«¡Lo más pronto posible!» Luego se calmó súbitamente y con voz melancólica dijo que había que elegirlo entre nosotros, que había que escoger un hombre completo, con sus defectos y sus virtudes, a quien era menester jurar obediencia, con la única condición de que ese hombre aceptara mantener viva en él y en los demás la comunidad de nuestros sufrimientos.
¿Quién de entre nosotros tiene más debilidades?», preguntó. Por chancearme, yo levanté el dedo y fui el único que lo hizo: «Bien, Jean-Baptiste servirá.»
No, no dijo eso, puesto que entonces yo tenía otro hombre. Por lo menos declaró que designarse como yo lo había hecho suponía la mayor de las virtudes y por eso propuso que me eligieran. Los otros consintieron por juego, aunque así y todo con ciertas trazas de gravedad. Lo cierto es que Duguesclin nos había impresionado. Yo mismo creo que en modo alguno me reía.
Me pareció, primero, que mi pequeño profeta tenía razón; y luego el sol, los trabajos agotadores, la lucha por el agua, en fin, que no estábamos del todo en nuestros cabales. La verdad es que ejercí mi pontificado durante muchas semanas y cada vez con mayor seriedad.
¿En qué consistía mi pontificado?
Vaya, yo era una especie de jefe de grupo o de secretario de célula. De todas maneras, los otros, aun aquellos que no tenían fe, tomaron la costumbre de obedecerme. Duguesclin, agonizante, sufría, y yo administraba sus sufrimientos.
Entonces me di cuenta de que no era tan fácil como generalmente se cree ser Papa y me acordé de ello aun ayer, después de haberle espetado tantos discursos desdeñosos sobre los jueces, nuestros hermanos. En aquel campo de prisioneros el gran problema era la distribución de agua. Se habían formado otros grupos, políticos y confesionales, y cada cual favorecía a sus camaradas. Me vi, pues, llevado a favorecer a los míos, lo cual ya era, por cierto, una pequeña concesión. Y aun entre nosotros mismos no pude mantener una igualdad perfecta. Según el estado de mis compañeros o
↵ 37 / 42
según los trabajos que debían realizar, favorecía a éste o aquél. Y estas distinciones llevan muy lejos, puede usted creerme.
Pero, decididamente, estoy cansado y ya no tengo ganas de pensar en aquella época.
Digamos que colmé la medida el día en que me bebí el agua de un camarada agonizante. No, no, no era Duguesclin; creo que él ya se había muerto … Se privaba demasiado. Además, si él hubiera estado allí, por el amor que le tenía, yo habría resistido durante más tiempo, porque yo lo quería, sí, lo quería. 0 por lo menos, así me lo parece. Pero me bebí el agua; eso es seguro. Porque me persuadí de que los otros tenían necesidad de mí (más necesidad de mi que de quien de todas maneras iba a morirse) y de que debía conservarme para ellos.
Es así, querido amigo, bajo el cielo de la muerte, como nacen los imperios y las iglesias.
Y para corregir un poco mis discursos de ayer, le comunicaré la gran idea que se me ocurrió hablando de todo esto, y de lo cual ya no sé siquiera si lo viví o lo soñé.
Mi gran idea es que hay que perdonar al Papa.
Primero, porque él tiene más necesidad que nadie de que lo perdonen, y luego porque es la única manera de colocarse por encima de él …
¡Oh!, ¿cerró usted bien la puerta? ¿Sí?
Le ruego que vaya a asegurarse. Perdóneme usted, tengo el complejo del cerrojo.
En el momento de dormirme, nunca puedo saber si corrí el cerrojo. Todas las noches he de levantarme para comprobarlo. Uno nunca está seguro de nada; ya se lo dije. No vaya a creer usted que esta inquietud del cerrojo sea una reacción de propietario temeroso. Antes no cerraba con llave mi departamento ni mi coche. No guardaba el dinero, no me importaba lo que poseía.
A decir verdad, tenía un poco de vergüenza de poseer cosas. ¿Acaso no me ocurría que en mis discursos mundanos proclamara con convicción: «¡La propiedad, señores, es un crimen!» No teniendo el corazón suficientemente grande para compartir mis riquezas con algún pobre que las mereciera, las dejaba a disposición de eventuales ladrones, con la esperanza de que el azar corrigiera así la injusticia.
Por lo demás, hoy ya no poseo nada. De manera que no me inquieto por mi seguridad, sino por mí mismo y por mi presencia de espíritu. También me importa mucho cerrar cuidadosamente la puerta del pequeño universo hermético del que soy rey, Papa y juez.
Y ya que hablamos de esto, ¿quiere usted abrir ese ropero?
Ese cuadro, sí, mírelo usted bien. ¿No lo reconoce? Son Los jueces íntegros.
¿Y no se sobresalta usted? ¿Será que su cultura tiene algunas lagunas?
Sin embargo, si leyera usted los diarios, recordaría que en 1934 en la ciudad de Gantes, en la catedral de Saint-Bavon, se consumó el robo de uno de los paneles del famoso retablo de Van Eyck: El cordero místico. Ese panel se llamaba Los jueces íntegros. Representaba a unos jueces que, a caballo, iban a adorar al santo cordero. Se lo reemplazó por una copia excelente, porque no llegó a encontrarse el original.
Y bien, aquí lo tiene. No, yo no intervine en el robo. Un parroquiano del Mexico-City, a quien usted vio el otro día, se lo vendió al gorila por unas botellas, en una noche de embriaguez.
Primero aconsejé a nuestro amigo que lo colgara en un buen lugar y por largo tiempo, y mientras se los buscaba por el mundo entero, nuestros devotos jueces reinaron en el Mexico-City, sobre borrachos y rufianes. Luego el gorila, a instancias mías, lo dejó en depósito aquí. Se resistió un tanto a hacerlo y puso cara de pocos amigos, pero cuando le expliqué todo el asunto, se asustó. Desde entonces, estos estimables magistrados son mi única compañía. Allá en el bar, por encima del mostrador, habrá podido apreciar usted qué vacío dejaron.
¿Por qué no restituí el panel?
¡Ah, ah, pero usted tiene reflejos policiales! Pues bien, le responderé como le respondería a un juez de instrucción, en el caso harto improbable de que alguien pudiera enterarse por fin de que el cuadro vino a parar a mi pieza.
En primer lugar, porque no es mío, sino del dueño del Mexico-City, que lo merece tanto como el obispo de Gantes.
En segundo lugar, porque entre los que desfilan ante El cordero místico nadie sería capaz de distinguir la copia del original, y por lo tanto nadie se perjudica por mi culpa. En tercer lugar, porque de esta manera, domino. Se proponen a la admiración del mundo jueces falsos, siendo así que el único que conoce los verdaderos soy yo.
En cuarto lugar, porque así tengo una posibilidad de que me envíen a la prisión, idea en cierto modo atractiva.
En quinto lugar, porque esos jueces van a encontrarse con el cordero, siendo así que ya no hay cordero alguno ni inocencia. Y por lo tanto, el hábil pillo que robó el panel era un instrumento de la justicia desconocida, a la que no conviene contrariar.
Y por fin, porque de esta manera estamos en el orden de las cosas.
Habiéndose separado la justicia definitivamente de la inocencia, ésta en la cruz,
↵ 38 / 42
aquélla en el ropero, tengo libre campo para trabajar de acuerdo con mis convicciones.
Puedo ejercer, sin remordimiento alguno de conciencia, la difícil profesión de juez penitente que adopté después de tantos sinsabores y contradicciones; y ya es hora, puesto que usted se marcha, que le diga por fin en qué consiste esta profesión.
Pero permítame antes que me incorpore un poco para respirar mejor.
¡Oh, qué cansado estoy! Cierre bajo llave a mis jueces.
Gracias. En este momento estoy ejerciendo la profesión de juez penitente.
Por lo general, mi despacho está en el Mexico-City, pero las grandes vocaciones se prolongan más allá del lugar de trabajo.
Ejerzo mi profesión en la cama y aun estando afiebrado. Por lo demás, esta profesión no se la ejerce; se la respira, a todas horas. En efecto, no crea usted que durante estos cinco días le estuve espetando largos discursos por puro gusto. No, en otra época hablé bastante para no decir nada. Ahora mis discursos están orientados, orientados evidentemente, por la idea de acallar las risas, de evitar personalmente el juicio, aunque, en apariencia, no exista salida alguna.
¿Es que el gran obstáculo para sustraerse al juicio no estriba en que nosotros mismos somos los primeros en condenarnos? De manera que hay que empezar por extender la condenación a todos, sin distinción, a fin de que quede diluida.
Mi punto de partida, mi principio, consiste en no admitir nunca excusas para nadie.
Niego la buena intención, el error estimable, el paso equivocado, la circunstancia atenuante.
Yo no bendigo, no distribuyo absoluciones.
Sencillamente, lo sumo todo y luego digo: «Éste es el monto. Usted es un perverso, un sátiro, un mitómano, un pederasta, un artista, etc.»
Así mismo. Secamente.
En filosofía, lo mismo que en política, soy, pues, partidario de toda teoría que niega la inocencia del hombre y de toda práctica que lo trata como culpable.
En mí está viendo usted, querido amigo, un partidario ilustrado de la servidumbre.
A decir verdad, sin la servidumbre no es posible llegar a una solución definitiva.
Lo comprendí muy rápidamente. Antes yo tenía la libertad sólo en la boca. Cuando me desayunaba, yo la extendía sobre las rebanadas de pan, la masticaba todo el día y entonces, en medio de la gente tenía yo un aliento deliciosamente refrescado por la libertad. Asestaba esta palabra maestra a quienquiera que me contradijera.
La había puesto al servicio de mis deseos y de mi poder. La murmuraba en el lecho al oído adormecido de mis amigas y ella me ayudaba a plantarlas. La deslizaba … Vaya, me excita y pierdo la medida. Después de todo, hube de hacer de la libertad un uso más desinteresado y hasta, juzgue usted mi ingenuidad, hube de defenderla dos o tres veces, sin llegar, claro está, a morir por ella; pero así y todo, corriendo algunos riesgos. Tiene que perdonarme esas imprudencias; no sabía lo que hacía.
No sabía que la libertad no es una recompensa ni una condecoración que se celebra con champán; ni tampoco un regalo, una capa de golosinas destinada a satisfacer la gula.
¡Oh, no! por el contrario, con ella uno es un vasallo de digno servicio y debe emprender una carrera total, solitaria, extenuante.
Nada de champán, nada de amigos que levanten sus copas y que nos miren con ternura. Está uno solo en una lúgubre sala, solo en él banquillo, frente a los jueces, y solo para decidir frente a sí mismo o frente al juicio de los otros. Al cabo de toda libertad hay una sentencia. Aquí tiene usted la razón de que la libertad sea una carga demasiado pesada. Sobre todo cuando uno tiene fiebre o pesares o no ama a nadie.
¡Ah, querido amigo, para quien está solo, sin Dios y sin amo, el peso de los días es terrible!
De manera que no estando ya Dios en el mundo, hay que elegirse un amo. Por lo demás, la palabra Dios ya no tiene sentido; no vale la pena que uno se ponga a correr el riesgo de escandalizar a la gente. Mire usted, a nuestros moralistas, tan serios, que aman a sus semejantes y todo, nada los separa en definitiva del estado de cristianos, si no es el que prediquen en las iglesias.
A su juicio, ¿qué les impide convertirse? El respeto, tal vez, el respeto de los hombres. Sí, el respeto humano. No quieren dar escándalo y entonces se guardan sus sentimientos para ellos.
Conocí a un novelista ateo que oraba todas las noches. Eso no era impedimento: ¿qué le daba a Dios en sus libros? ¡Qué paliza!, como decía ya no me acuerdo quién. Un librepensador militante a quien yo me confié levantaba los brazos al cielo, sin mala intención por lo demás. «No me enseña usted nada», suspiraba aquel apóstol. «Son todos así.» Según él, el ochenta por ciento de nuestros escritores, si pudiera no firmar sus libros, escribiría y saludaría el nombre de Dios. Pero los escritores firman sus libros, también según él, porque se aman, y no saludan a Dios porque se detestan. Pero, como de todas maneras no pueden prescindir de juzgar, entonces se desquitan en
↵ 39 / 42
la moral. En suma, que tienen el satanismo virtuoso.
Época singular, verdaderamente. ¿Hay que admirarse acaso de que los espíritus estén turbados y de que uno de mis amigos, ateo, mientras fue un marido irreprochable, se haya convertido al hacerse adúltero?
¡Ah, los insignificantes cazurros, comediantes, hipócritas, tan conmovedores con todo eso! Créame, todos son así, aun cuando incendien el cielo. Sean ateos o devotos, moscovitas o bostonianos, son todos cristianos de padre a hijo.
¡Pero, precisamente ya no hay padre, ya no hay regla!
Entonces uno es libre y tiene que arreglárselas por sí mismo.
Y como no quieren saber nada de la libertad ni de sus sentencias, piden que les golpeen en los dedos, inventan reglas terribles, corren a construir piras para reemplazar las iglesias, son Savonarolas, le digo a usted. Pero únicamente creen en el pecado; nunca en la gracia. Claro está que piensan en ella.
Eso es precisamente lo que quieren: la gracia en sí, el abandono, la felicidad de ser.
Y quién sabe si no quieren también, porque además son sentimentales, los esponsales, la muchacha fresca, el hombre recto, la música.
Yo, por ejemplo, que no soy sentimental, ¿sabe usted con lo que soñé? Con un amor completo, con un amor de todo el corazón y todo el cuerpo, amor de día y de noche, en un abrazo incesante, en el que gozara y me exaltara. Y que esto durara cinco años. Después, la muerte. ¡Ay!
Entonces, ¿no es cierto?, sin esponsales o sin ese amor incesante, tenemos el matrimonio, brutal, con el poder y el látigo.
Lo esencial es que todo se haga sencillo, como lo es para los niños.
Lo esencial es que se nos mande cada acto, que el bien y el mal se nos designen de manera arbitraria y por lo tanto evidente. Y yo, por siciliano o javanés que sea, estoy de acuerdo. Que no haya, pues, cristianos de tres al cuarto, aunque yo aprecie mucho al primero de ellos.
Pero en los puentes de París yo también me di cuenta de que tenía miedo de la libertad.
¡Viva, pues, el amo, quienquiera que sea, que reemplace la ley del cielo! «Padre Nuestro, que estás transitoriamente aquí … Guías nuestros jefes deliciosamente severos, ¡oh, conductores crueles y muy amados! . . . »
En fin, ya ve usted que lo esencial es dejar de ser libre y obedecer, en el arrepentimiento, a quien es más pillo que uno.
Cuando seamos todos culpables, tendremos la democracia. Sin contar, querido amigo, el hecho de que hay que vengarse de tener que morir solo. La muerte es solitaria, en tanto que la servidumbre es colectiva. Los otros también tienen sus cuentas y al mismo tiempo que nosotros; eso es lo importante. Todos reunidos, por fin, pero de rodillas y con la cabeza gacha.
¿No es también conveniente vivir a semejanza de la sociedad y, para ello es menester que la sociedad se asemeje a mí?
La amenaza, el deshonor, la policía, son los sacramentos de esta semejanza.
Despreciado, acosado, obligado a obrar de tal o cual manera, puedo desarrollarme con la plenitud de mi medida, puedo gozar de lo que soy, ser natural al fin. Por eso, mi muy querido amigo, después de haber saludado solemnemente a la libertad, decidí, en secreto, que había que endosársela sin dilación a cualquier otro. Y cada vez que puedo hacerlo, predico en mi iglesia del Mexico-City. Allí invito a la buena gente a someterse y a solicitar con empeño y humildad los consuelos de la servidumbre, aun cuando la presente como la verdadera libertad.
Pero no soy ningún loco.
Bien me doy cuenta de que la esclavitud no es cosa que podrá sobrevenir mañana.
Será uno de los beneficios del futuro, eso es todo. Mientras tanto, tengo que arreglármelas con el presente y buscar una solución, por lo menos transitoria.
Tuve, pues, que encontrar otro medio de extender el juicio a todo el mundo, para que a mí me resultara más liviano. Y encontré ese medio.
Le ruego que abra un poco la ventana. Aquí hace un calor aplastante. No la abra demasiado, porque también tengo frío.
Mi idea es a la vez sencilla y fecunda.
¿Cómo hacer para que todo el mundo se meta en el baño, a fin de que uno tenga el derecho de secarse al sol?
¿Iba a subir a una tribuna, como muchos de mis ilustres contemporáneos, y maldecir a la humanidad? ¡Muy peligroso!
Un día, o una noche, la risa estalla sin más ni más. La sentencia que lanzamos sobre los otros termina por volverse derechamente contra nuestro rostro y no deja de producir sus estragos.
¿Entonces?, pregunta usted.
Pues bien, éste es mi rasgo genial.
Descubrí que mientras aguardamos el advenimiento de los amos y de sus varas, deberíamos, como hizo Copérnico, invertir el razonamiento para triunfar.
Pues que no puede uno condenar a los otros sin juzgarse en seguida, era menester que uno mismo se abrumara, para tener el derecho de juzgar a los demás. Puesto que todo juez termina un día siendo penitente, había que hacer el camino en sentido inverso y ejercer la actividad de penitente
↵ 40 / 42
[/ezcol_2third] [ezcol_1third_end] [/ezcol_1third_end]
[ezcol_1third][/ezcol_1third] [ezcol_2third_end]
para poder terminar siendo juez.
¿Me sigue usted? Bien. Pero para ser aún más claro, voy decirle cómo trabajo.
Comencé por cerrar mi bufete de abogado; salí de París y viajé.
Procuré establecerme con otro nombre en algún lugar en que no me faltara ocasión de practicar mi oficio.
Hay muchos de esos lugares en el mundo, pero el azar, la comodidad, la ironía y también la necesidad de cierta mortificación, me hicieron elegir una capital de aguas y de brumas, rodeada de canales, ciudad particularmente populosa y visitada por hombres llegados de todo el mundo.
Instalé mi despacho en un bar del barrio de marineros. La clientela de los puertos es muy variada.
Los pobres no van a los barrios lujosos, en tanto que la gente de calidad termina siempre por ir a parar, una vez al menos, y usted bien lo ha visto, a lugares de mala fama.
Acecho especialmente al burgués, al burgués que se extravía; con él alcanzo mi pleno rendimiento. Como buen virtuoso, arranco de tales instrumentos las notas más refinadas.
Ejerzo, pues, mi profesión en el Mexico-City, desde hace algún tiempo.
Consiste primero, como usted ya vio, en practicar una confesión pública, con la mayor frecuencia que sea posible.
Me acuso larga y ampliamente. Eso no es difícil; ahora tengo memoria.
Pero fíjese bien, no me acuso groseramente golpeándome el pecho, no; navego con suavidad, multiplico los matices, también las digresiones y adapto mi discurso al oyente. Voy mezclando cosas que me conciernen con otras que se refieren a los demás. Tomo los rasgos comunes, las experiencias que hemos tenido juntos, las debilidades que compartimos, el buen tono, en fin, el hombre del día tal como se da en mí y en los otros.
Con todos esos elementos compongo un retrato que es el de todos y el de nadie.
Una máscara, en suma, bastante parecida a las del carnaval, que son a la vez fieles y simplificadas, y frente a las cuales uno se dice: ¡Vaya, a éste ya lo he visto antes! Cuando el retrato queda terminado, como esta noche, lo muestro lleno de desolación: «Mire, ¡ay!, lo. que soy.» Y así termina la fase requisitoria. Pero, al mismo tiempo, el retrato que tiendo a mis contemporáneos se convierte en un espejo.
Cubierto de ceniza, arrancándome lentamente los cabellos, mostrando la cara arañada por mis uñas, pero con la mirada penetrante, me expongo a la humildad entera, mientras recapitulo mis vergüenzas, sin perder por ello de vista el efecto que produzco, y digo: «Yo era el último de los hombres.»
Entonces, insensiblemente, paso en mi discurso del yo al nosotros.
Cuando llego a declarar «Esto es lo que somos», el juego está hecho y entonces puedo decirles la verdad.
Yo soy como ellos, desde luego. Todos estamos hechos de la misma tela.
Sin embargo, tengo una superioridad, la de saberlo, y esa superioridad es la que me da derecho a hablar.
Estoy seguro de que aprecia usted la ventaja. Cuanto más me acuso más derecho tengo a juzgarlo a usted.
Más aún, lo proceso a que se juzgue usted mismo, lo cual alivia mi trabajo. ¡Ah, querido amigo, somos extrañas, miserables criaturas! Y por poco que examinemos nuestra vida anterior, no nos faltan ocasiones de asombrarnos y de escandalizarnos nosotros mismos. Inténtelo. Puede usted estar seguro de que escucharé su confesión con un profundo sentimiento de fraternidad.
¡No se ría! Sí, usted es un cliente difícil, lo advertí a primera vista. Pero ya se avendrá a esto; es inevitable.
La mayor parte de los hombres es más sentimental que inteligente. En seguida se los desorienta.
Con los inteligentes es una cuestión de tiempo. Pero basta explicarles el método a fondo. Ellos no lo olvidan, reflexionan. Un día u otro, a medias por juego, a medias por confusión, se muestran abiertamente.
Usted no sólo es inteligente, sino que, además, tiene el aspecto de haber vagado mucho. Confiese, sin embargo, que hoy se siente menos contento de sí mismo que hace cinco días. Ahora esperaré a que me escriba o que vuelva aquí, porque usted ha de volver; no tengo la menor duda.
Me encontrará inmutable, como siempre. ¿Y por qué habría de cambiar si encontré la felicidad que me conviene?
En lugar de afligirme, acepté la duplicidad. Me instalé en ella y en ella encontré el bienestar que busqué toda mi vida.
En el fondo, me equivoqué al decirle que lo esencial era evitar el juicio. Lo esencial es poder permitírselo todo, aun a costa de declarar, de cuando en cuando y a voz en cuello, la propia indignidad.
De nuevo he vuelto a permitírmelo todo; y esta vez sin risas.
No cambié de vida, continúo amándome y sirviéndome de los demás, sólo que la confesión de mis faltas me permite volver a comenzar con mayor facilidad y gozar dos veces, primero de mi naturaleza y luego de un encantador arrepentimiento.
↵ 41 / 42
Desde que hallé esta solución, me abandono a todo, a las mujeres, al orgullo, al tedio, al resentimiento, y hasta a la fiebre que en este momento siento subir deliciosamente.
Por fin reino, pero esta vez para siempre. Además, encontré una cima y sólo yo subo a ella; desde allí puedo juzgar a todo el mundo. A veces, cuando la noche es realmente hermosa, oigo una lejana risa y entonces vuelvo a dudar. Pero en seguida aplasto todas las cosas, criaturas y creación, bajo el peso de mi propia enfermedad, y heme de nuevo emperifollado.
Esperaré, pues, en el Mexico-City sus saludos, todo el tiempo que sea necesario; pero retire usted esta colcha, por favor, que quiero respirar.
Vendrá usted, ¿no es cierto?
Hasta le mostraré los detalles de mi técnica, pues usted me inspira cierto afecto.
Me verá cómo les enseño, a lo largo de la noche, que ellos son infames. Por lo demás, desde hoy volveré a comenzar.
No puedo prescindir, no puedo privarme de esos momentos en los que uno de ellos se desploma, con la ayuda del alcohol, y se golpea el pecho.
Entonces me engrandezco, querido amigo, me engrandezco, respiro libremente, estoy en lo alto de la montaña, y la llanura se extiende bajo mis ojos.
¡Qué embriaguez, ésta de sentirse Dios padre, y de distribuir certificados definitivos de mala vida y de malas costumbres!
Reino entre mis ángeles viles, en la cima del cielo holandés y, saliendo de las brumas del agua, veo subir hacia mí la multitud del Juicio Final.
Esas gentes van elevándose poco a poco, lentamente. Veo llegar ya al primero. En su rostro extraviado, a medias oculto por una mano, leo la tristeza de la condición común y la desesperación de no poder escapar a ella. Y yo lo lamento sin absolver, lo comprendo sin perdonar y, sobre todo, ¡ah, siento por fin que se me adora!
Sí, me agito. ¿Cómo podría quedarme juiciosamente acostado?
Tengo que estar más alto que usted. Mis pensamientos me hacen levantar.
Esas noches, mejor dicho, esas mañanas, porque la caída se produce al alba, salgo, ando por las calles con paso arrebatado y me paseo a lo largo de los canales. En el cielo descolorido, las capas de plumas se hacen más delgadas, las palomas se elevan un poco y una luz rosada anuncia, a ras de los tejados, un nuevo día de mi creación.
En el Damrak, el primer tranvía hace oír su campanilla en el aire húmedo y anuncia el despertar de la vida en el extremo de esta Europa en la que, en el mismo momento centenares de millones de hombres, mis súbditos, abandonan penosamente la cama, con la boca amarga, para Ir hacia un trabajo sin alegría. Entonces, volando con el pensamiento por encima de todo este continente que sin saberlo está sometido a mí, bebiendo el día de ajenjo que nace, borracho, en fin, de malas palabras, soy feliz.
Soy feliz, le digo; le prohibo que no crea que soy feliz. ¡Soy feliz a rabiar! ¡Oh, sol, playas, y aquellas islas bajo los alisios, juventud, cuyo recuerdo desespera!
Vuelvo a acostarme, perdóneme usted. Temo haberme exaltado.
Sin embargo, no lloro. A veces uno se extravía. Dudamos de la evidencia, aun cuando hayamos descubierto los secretos de una buena vida.
Claro está que mi solución no es la solución ideal. Pero, cuando uno no ama su vida, cuando uno sabe que tiene que cambiar, no hay posibilidad de elegir, ¿no le parece? ¿Qué hacer para ser otro? Eso es imposible. Sería menester no ser ya nadie, olvidarse de sí mismo, por lo menos una vez.
Pero, ¿cómo es posible eso? No me abrume demasiado. Soy como aquel viejo mendigo que un día, en la terraza de un café, no quería retirar la mano: «Ah, señor», decía, «no es que sea mal hombre, sino que uno pierde la luz».
Sí, perdimos la luz, perdimos las mañanas, la santa inocencia de quien se perdona a sí mismo.
Mire usted, está nevando. ¡Oh, tengo que salir! Ámsterdam dormida en la noche blanca, los canales de jade oscuro bajo los pequeños puentes nevados, las calles desiertas, mis pasos ahogados; todo eso será pureza fugaz, antes del barro de mañana. Mire cómo se estrellan contra los vidrios los enormes copos de nieve. Son seguramente palomas. Por fin se deciden a bajar esas queridas amigas; cubren las aguas y los techos con una espesa capa de plumas, palpitan en todas las ventanas. ¡Qué invasión! Esperemos que traigan la buena nueva.
Todo el mundo se salvará, ¿eh? No solamente los elegidos; se compartirán las riquezas y las penas, y usted, por ejemplo, desde hoy se acostará todas las noches en el suelo por mí. ¡Vaya, toda la lira! Vamos, confiese que se quedaría usted patidifuso si del cielo bajara un carro para llevarme o si la nieve de pronto se incendiaria.
¿No lo cree probable? Yo tampoco. Pero, de todas maneras, es preciso que yo salga.
Bueno, bueno, me mantengo tranquilo. No se inquiete. No se fíe usted demasiado, por lo demás, de mis enternecimientos ni de mis delirios. Son dirigidos. Vea, ahora que va a hablarme
↵42 / 42
usted, sabré si he alcanzado uno de los fines de mi apasionante confesión.
En efecto, siempre espero que mi interlocutor sea un agente de policía y que me detenga por el robo de Los jueces íntegros.
Por todo lo demás, ¿no le parece?, nadie puede arrestarme. Pero ese robo sí cae bajo la esfera de la ley y yo lo combiné todo para hacerme cómplice de él; oculto este cuadro y lo muestro a quien quiera verlo. Entonces usted me arrestaría. Sí, sería un buen comienzo.
Acaso enseguida se ocuparan también de todo lo demás, y entonces me decapitarían, por ejemplo; yo ya no tendría más miedo de morir y me salvaría.
Usted levantaría mi cabeza aún fresca ante el pueblo reunido, para que la gente se reconociera en ella y yo volviera de nuevo a dominarla. Sería ejemplar. Todo quedaría consumado. Yo habría terminado, sin pena ni gloria, mi carrera de falso profeta que grita en el desierto y se resiste a salir de él.
Pero, claro está, usted no es de la policía, sería demasiado sencillo.
¿Cómo dice? ¡Ah, ya me parecía, mire usted! Ese extraño afecto que sentía por usted tenía su razón de ser.
¡De manera que ejerce en París la hermosa profesión de abogado! ¡Bien sabía yo que éramos de la misma raza!
¿No somos acaso todos parecidos? ¿No hablamos sin cesar y a nadie?
¿No nos hallamos siempre frente a las mismas preguntas, aunque sepamos de antemano las respuestas?
Vamos, cuénteme usted, se lo ruego, lo que le ocurrió una noche en los muelles del Sena y cómo logró no arriesgar nunca su vida.
Pronuncie usted mismo las palabras que, desde hace años, no han dejado de resonar en mis noches, y que por fin oiré por su boca: «Oh, muchacha, vuelve a lanzarte otra vez al agua, para que yo tenga una segunda oportunidad de salvarnos los dos.»
Una segunda vez, ¡ejem . . . , qué imprudencia!
Supóngase usted, querido doctor, que se nos tomara la palabra.
Habría que hacerlo. ¡Brr. . . ! ¡El agua está tan fría! ¡Pero tranquilicémonos!
¡Ahora es ya demasiado tarde, siempre será demasiado tarde! ¡Felizmente!
[/ezcol_2third_end]
•
Θ


0 comentarios