[ezcol_1third]
la llave de cristal
the glass key
1931
dashiell hammett
[/ezcol_1third] [ezcol_2third_end]

La llave de cristal: La treta del sombrero Dashiell Hammett
la treta del sombrero
1
Ned Beaumont, con un sombrero que no le sentaba bien del todo, seguía al mozo que transportaba sus maletas, atravesando la Grand Terminal de Nueva York hacia la salida de la calle 42; al alcanzar ésta tomó un taxi de color castaño. Dio una propina al mozo, entró en el vehículo, pronunció el nombre de un hotel situado frente a Broadway, en las calles 40. Mientras tanto, el coche se deslizaba hacia Broadway, salvando a duras penas la corriente de automóviles producida por los espectáculos públicos.
En Madison Avenue, un taxi verde cruzó, a pesar de la señal luminosa y, perdiendo la dirección, fue a chocar con el de Beaumont, lanzándolo sobre un coche detenido junto a la acera, al cual empujó a su vez contra una esquina entre un diluvio de cristales rotos.
Saltó a la calle y se mezcló con el grupo de curiosos. No estaba herido, según dijo a un guardia. Al encontrar el sombrero, que no le encajaba por completo, se lo puso. Hizo pasar su equipaje a otro taxi, dio su dirección al conductor de este último y se acurrucó en un rincón del coche, pálido y sin dejar de temblar.
Inscribió su nombre en el registro del hotel, preguntó por su correspondencia. Recibió dos recados telefónicos y un par de sobres con membrete, pero sin franqueo.
Al botones que le acompañó a la habitación le encargó una botella de whisky de centeno y, cuando el muchacho salió a cumplir el encargo, se encerró con llave para leer los recados. Ambos llevaban la fecha del día; uno de ellos a las cinco menos diez de la tarde y el otro a las ocho y cinco de la noche. Consultó su reloj. Eran las nueve menos cuarto.
Una de las hojas, la primera, decía: «En el surtidor de gasolina». En la otra leyó: «En casa de Tom & Jerry. Telefonearé más tarde». Ambas estaban firmadas: «Jack».
Abrió uno de los sobres. Contenía dos hojas de papel con un manuscrito de caracteres varoniles y enérgicos, fechado el día anterior.
Ella se aloja en el Matin, habitación 1211, inscrita con el nombre de Eileen Dale, de Chicago. Tuvo una conferencia telefónica desde la estación y se unió a un hombre y a una muchacha que viven en la 30 Este. Fueron juntos a muchos establecimientos, en su mayor parte tabernas, probablemente en busca del otro; mas, al parecer, sin mucha suerte. Mi habitación es la 734. El hombre y la muchacha se apellidan Brook.
El escrito del otro sobre, con la misma letra, llevaba la fecha del día.
He visto a Deward esta mañana, pero dice que no sabía que Bernie estuviese en la ciudad. Telefonearé más tarde.
Ambos mensajes iban firmados también por «Jack».
Beaumont se lavó y abrió las maletas para sacar ropa limpia y mudarse. Encendía un cigarro cuando el botones le trajo el whisky. Pagó al muchacho y, tomando un vaso del cuarto de baño, arrastró una silla hasta la ventana del dormitorio. Allí, sentado, estuvo fumando, bebiendo y contemplando la acera de enfrente hasta que sonó el timbre del teléfono.
–Diga… Sí, Jack… Ahora mismo… ¿Dónde?… Claro… Desde luego, ahora voy.
Bebió otro trago de whisky y se caló el sombrero, que no le sentaba bien. Tomó el abrigo, que había dejado en el respaldo de una silla, se lo puso y, después de palpar uno de los bolsillos, apagó las luces y salió.
Eran las nueve y diez.
La llave de cristal: La treta del sombrero Dashiell Hammett
2
Cruzó la puerta giratoria de doble cristalera. El letrero luminoso rezaba: Tom & Jerry, y la fachada del edificio quedaba a la vista de Broadway. Ned Beaumont se metió en un estrecho pasillo. Por una puerta que se abría al lado izquierdo de la pared pasó a un pequeño restaurante.
En un rincón, un hombre, sentado ante una mesita, se levantó al verle y con el dedo índice le hizo señas para que se acercara. Era de estatura mediana, joven y bien vestido, de cara delgada, morena y no mal parecido. Beaumont se le aproximó.
–¡Hola, Jack! –dijo, estrechándole la mano.
–Están arriba la muchacha y esos Brook. Estarás muy bien aquí, de espaldas a la escalera. Si salen, puedo verlos y también me enteraré si el otro entra. Hay suficiente gente para impedir que se dé cuenta de tu presencia.
–¿Están esperándole? –dijo Beaumont, tomando asiento a la mesa de Jack.
–No lo sé –dijo el otro, encogiéndose de hombros–, pero discuten algún asunto. ¿Quieres tomar algo? Aquí puedes beber lo que te apetezca.
–Quiero una copa. ¿No podríamos ponernos arriba, donde no nos vean?
–Éste no es un establecimiento grande –objetó Jack–. Arriba hay un par de cuartuchos donde no nos verían, pero si viene él, probablemente nos descubrirá.
–Corramos el riesgo. Quiero beber y quizá podría hablarle aquí mismo, si aparece.
Jack miró con curiosidad a Beaumont y, apartando luego la vista, dijo:
–Tú eres el amo. Veré si uno de los reservados está libre.
Titubeando, se encogió de hombros otra vez y se apartó de la mesa. Ned Beaumont giró en su silla para observar cómo su atildado compañero marchaba hacia la escalera y subía después por ella. Hasta su regreso no apartó la vista de la entrada. Desde el segundo escalón, Jack le hizo señas. Cuando Beaumont se le unió, dijo:
–El mejor de todos está libre; yendo por aquí, al final; de modo que al pasar podrás echar una ojeada a los Brook.
Subieron. Los reservados, mesas y bancos, colocados entre tabiques de madera que llegaban a la altura del pecho, quedaban a la derecha del hueco de la escalera. Tuvieron que volverse para ver, a través de un amplio arco y por encima del mostrador, el comedor del segundo piso.
Los ojos de Beaumont se fijaron en la espalda de Lee Wilshire, que llevaba un vestido sin mangas y un sombrerito oscuro. Del respaldo de la silla colgaba su abrigo de pieles. Luego, Beaumont contempló a los demás. A la izquierda de Lee se sentaba un individuo pálido, con aspecto de animal carnicero, nariz ganchuda y quijada prominente, que aparentaba unos cuarenta años. Frente a ella ocupaba una silla una pelirroja de cutis suave y ojos muy separados. Lee reía.
Beaumont, siguiendo a Jack, entró en el reservado. Se sentaron a los extremos de la mesa; el primero, de espaldas al comedor, al final del banco, para aprovechar bien el tabique de madera que le ocultaba. Se quitó el sombrero, pero no el abrigo. Entró un mozo.
–Un rye ryckey –pidió Jack.
Después abrió un paquete de cigarrillos, tomó uno y, mirándolo, dijo:
–El asunto es cosa tuya y para ti trabajo, pero maldito si nos conviene atacarle estando ahí sus amigos.
–¿Amigos?
Jack se llevó el cigarrillo a la comisura de los labios de tal modo que, al hablar, se le movía como una batuta.
–Si le esperan aquí, es que ésta debe de ser una de sus guaridas –dijo.
Llegó un mozo con las copas. Beaumont, enseguida, vació la suya de un trago.
–Déjate de pegas –dijo.
–Pues sí, creo que lo es.
Jack tomó un sorbo de su copa, encendió el cigarrillo y bebió otro poco de whisky.
–Bien –dijo–. En cuanto le vea, voy por él.
La llave de cristal: La treta del sombrero Dashiell Hammett
–Muy bonito –replicó Jack, con una expresión impenetrable–. Y yo, ¿qué hago?
–Déjamelo a mí –dijo Beaumont, haciendo una seña al mozo.
Pidió un scotch doble y Jack otro ryckey. Beaumont vació la copa en cuanto se la sirvieron. Jack, dejando que se llevaran la primera a medio consumir, tomó un sorbo de la segunda. Inmediatamente Beaumont se bebió otro scotch doble y un tercero, sin que Jack acabara ninguna de sus copas.
En aquel momento Bernie Despain subía por la escalera.
Jack, con los ojos puestos en el último rellano, vio al tahúr, y por debajo de la mesa dio con el pie a Beaumont. Este levantó la vista de su copa y su expresión se volvió de pronto dura y fría. Salió del reservado y se encaró con Despain.
–Mi dinero, Bernie.
Detrás de Despain subía un hombre, que se abalanzó contra Beaumont y le propinó un formidable puñetazo con la mano izquierda. No era corpulento, pero sí ancho de espaldas, y sus puños eran como dos balones.
Beaumont salió despedido contra el tabique del reservado; le cedieron las rodillas, pero no cayó. Agarrándose a las tablas, aguantó un momento; se le habían puesto los ojos vidriosos y la cara de un pálido grisáceo. Murmurando algo que nadie pudo entender, se acercó al hueco de la escalera.
Sin sombrero, flácido y descolorido, comenzó a bajar. Después atravesó el comedor de la planta baja, salió a la calle y, junto a la acera, se puso a vomitar. Cuando hubo terminado, se acercó a un taxi, parado unos metros más allá; entró en él y dio al conductor una dirección de Greenwich Village.
3
Dejó el taxi frente a una casa a cuyo portal daban acceso unos escalones de piedra oscura; el ruido y la luz del interior llegaban a la calle poco iluminada. Traspuso el umbral y entró en una estancia pequeña, donde dos mozos, vestidos con chaqueta blanca, atendían a la clientela del mostrador, una barra de pocos metros de largo, en la que se agrupaba una docena de hombres y mujeres. Otros dos camareros se movían entre las mesas que ocupaban los demás parroquianos.
El más calvo de los mozos exclamó al ver a Beaumont:
–¡Me valga Cristo, si es Ned!
Dejó la rosada mezcla que estaba agitando en un vaso estrecho y alargó por encima del mostrador una mano húmeda.
–¡Hola, Mack! –dijo Beaumont, estrechando la mano que se le tendía.
También se acercó a saludarle uno de los camareros, y luego un redicho italiano al que Beaumont llamó Tony. Cuando hubieron acabado las bienvenidas, Beaumont dijo que quería pagarse una copa.
–¿Pagártela? ¡Un demonio! –dijo Tony.
Volviéndose hacia el mostrador, repiqueteó sobre el tablero con un vaso vacío de cóctel.
–Esta noche aquí no pagas ni un vaso de agua –dijo cuando hubo logrado atraer la atención de un mozo–. Todo lo que tomes irá por cuenta de la casa.
–Mejor para mí –dijo Beaumont–. ¡Acepto! Venga un doble de scotch.
Al otro extremo del local, dos muchachas que ocupaban una mesa se pusieron en pie y las dos gritaron a un tiempo y musicalmente:
–¡Ho… laaa…, Ned!
–Vuelvo enseguida –dijo Beaumont.
Se acercó a la mesa de las chicas, las cuales le abrazaron y asaetearon a preguntas; le presentaron a sus acompañantes y le hicieron sitio a su lado.
Él se sentó y, en respuesta al interrogatorio, les dijo que había vuelto a Nueva York por poco tiempo, no para quedarse, y que se tomaría con ellas el doble de scotch que acababan de servirle.
Poco antes de las tres de la madrugada se levantaron todos de la mesa y salieron del establecimiento de Tony para dirigirse a otro, tres manzanas más allá y casi exactamente igual, donde ocuparon otra mesa, que difícilmente se hubiese distinguido de la anterior, y consumieron bebidas de la misma clase que acababan de trasegar.
La llave de cristal: La treta del sombrero Dashiell Hammett
Uno de los hombres se marchó a las tres y media, sin despedirse de los demás y sin que ellos tampoco le dijeran ni una palabra. Diez minutos después, Beaumont, el otro hombre y las dos muchachas abandonaron el local. Tomaron un taxi en la esquina y se fueron a un hotel de Washington Square, en donde se quedaron el hombre y una de las muchachas.
La otra, a quien Beaumont llamaba Fedink, le llevó a un piso de la calle 73. Al abrir la puerta les dio en la cara una bocanada de aire caliente. Fedink no hizo más que dar tres pasos hacia el interior del gabinete y con un suspiro cayó desmayada en el suelo.
Beaumont cerró la puerta y trató de hacerla volver en sí, pero no lo consiguió. Medio a rastras y con muchas dificultades, la llevó a la habitación más próxima, y la tendió en un sofá-cama tapizado de cretona. Quitándole después algo de ropa, la cubrió con unas mantas que pudo encontrar y abrió una ventana. Luego entró en el cuarto de baño y, sintiéndose a su vez mareado, vació su estómago. Volvió al gabinete y, sin desnudarse, se echó en otro sofá y quedó dormido.
4
El timbre del teléfono, que repiqueteaba cerca de Beaumont, terminó por despertarle. Abrió los ojos, puso los pies en el suelo y volvió el rostro a un lado y a otro, recorriendo la habitación con la vista; al fin descubrió el teléfono, cerró los ojos y se tumbó de nuevo.
El timbre continuaba sonando. Beaumont, gruñendo, abrió otra vez los ojos. Se removió hasta dejar libre el brazo izquierdo, sobre el que se apoyaba su cuerpo. Después, acercándose el antebrazo a la cara, parpadeó tratando de ver la hora. El cristal del reloj se había caído y las agujas se habían detenido a las doce menos doce minutos.
Volvió a rebullirse en el sofá hasta quedar con el codo izquierdo apoyado y la cabeza descansando sobre la mano. El teléfono continuaba sonando. Los ojos de Beaumont, inexpresivos y cansados, recorrieron de nuevo la habitación. Las luces estaban encendidas. Al otro lado de una puerta abierta descubrió los pies de Fedink, tapados por una manta, que sobresalían del sofá-cama.
Se sentó gruñendo. Se metió los dedos en el cabello oscuro y revuelto y se apretó las sienes entre las palmas de las manos. Tenía los labios resecos y cubiertos de una costra oscura; se pasó por ellos la lengua e hizo un gesto de repugnancia. Entonces se levantó, tosiendo ligeramente, se quitó los guantes y el abrigo, los arrojó sobre el sofá y entró en el cuarto de baño.
Al salir se acercó al sofá-cama y miró a Fedink. Ésta, boca abajo, dormía profundamente, con uno de los brazos medio cubierto por una manga azul, doblado por el codo y rodeándole la cabeza. El timbre del teléfono había parado de sonar. Beaumont, ajustándose la corbata, volvió al gabinete.
En la mesa, entre dos sillas, vio una caja abierta y dentro tres cigarrillos Murad; cogió uno, murmurando con displicencia: «¡Lo mismo!». Luego encontró una cajita de cerillas, encendió el cigarrillo y entró en la cocina. Llenó un vaso grande con el zumo de cuatro naranjas y se lo bebió. Después hizo café y se tomó dos tazas.
Salía de la cocina cuando oyó la voz terriblemente afónica de Fedink, que preguntaba:
–¿Dónde estás, Ted?
Su único ojo visible trataba de mirar sin abrirse por completo. Beaumont se acercó a ella y le preguntó:
–¿Quién es Ted?
–Ése con quien estaba yo.
–Pero ¿estabas con alguien? No me he enterado.
Ella abrió la boca, paladeando con un ruido ingrato.
–¿Qué hora es?
–Tampoco lo sé –dijo Beaumont–. Cualquiera del día.
La mujer restregó su cara contra la cretona del cojín en el que apoyaba la cabeza, y empezó a hablar:
–¡Buena la he hecho! Ayer le prometo casarme con él, y me traigo a casa al primer tío que me encuentro.
La mano que reposaba sobre la cabeza se movió, abriendo y cerrando los dedos.
–¿O es que no estoy en casa?–volvió a preguntar.
La llave de cristal: La treta del sombrero Dashiell Hammett
–Al menos, tenías la llave –replicó Beaumont–. ¿Quieres zumo de naranja y café?
–¡Maldita sea! Lo que yo quiero es morirme. ¿Quieres largarte y no asomar más por aquí?
–Me fastidia –contestó él de mal humor–, pero así lo haré.
Se puso el abrigo y los guantes; de un bolsillo extrajo una gorra de color oscuro, arrugada, se la encasquetó y salió del piso.
5
Media hora más tarde llamaba con los nudillos a la puerta de la habitación 734 de su hotel. Enseguida respondió la voz somnolienta de Jack.
–¿Quién es?
–Beaumont.
–¡Ah! –dijo el otro sin entusiasmo–. Muy bien.
Jack abrió la puerta y encendió la luz. Llevaba un pijama de motas verdes y estaba descalzo. Tenía los ojos hinchados y la cara colorada de sueño. Bostezando, con un ademán invitó a pasar al visitante, y regresó a la
cama, tumbándose panza arriba y mirando al techo. Después, sin demasiado interés, preguntó:
–¿Qué tal esta mañana?
Beaumont, que había cerrado la puerta, permaneció en pie entre ésta y la cama, contemplando, desabrido, al yacente.
–¿Qué ocurrió después de haberme ido? –interrogó a su vez.
–Nada –dijo el otro bostezando–. ¿O te refieres a lo que yo hice?
Sin esperar la respuesta, agregó:
–Me fui y esperé al otro lado de la calle hasta que ellos salieron. Iban juntos: Despain, la muchacha y el individuo que te zurró. Se dirigieron al Buckman, en la calle 48. Allí Despain tiene alquilada la habitación 938, con el
nombre de Barton Dewey. Anduve por los alrededores hasta las tres y diez, hora en que me largué. Allí estaban aún, si no me tomaron el pelo.
Haciendo con la cabeza un movimiento en dirección a uno de los rincones, agregó:
–En esa silla está tu sombrero. Pensé que podría serte útil.
Beaumont, acercándose a la silla, recogió el sombrero que no le ajustaba, metió la gorra, aplastada, en el bolsillo, y se lo puso.
–Ahí, sobre la mesa, tienes ginebra, si quieres un trago –dijo Jack.
–No, gracias –contestó Beaumont–. ¿Tienes una pistola?
Jack dejó de mirar al techo y se sentó en la cama, desperezándose y bostezando por tercera vez.
–¿Qué piensas hacer?
Su voz expresaba apenas una cortés curiosidad.
–Voy a ver a Despain.
Jack, recogiendo las rodillas, pasó los brazos en torno a ellas hasta cruzar las manos y, acurrucado, se inclinó un poco hacia delante, con los ojos puestos en los pies de la cama.
–Creo que no te conviene –dijo hablando lentamente–. Al menos, por ahora.
–Tengo que hacerlo, y enseguida.
El tono provocó una mirada de Jack. Beaumont tenía la cara de un color amarillo enfermizo; los ojos apagados y con ribetes rojizos, tan entornados que no descubrían lo blanco. Los labios estaban aún resecos y más hinchados que de ordinario.
–¿No te has acostado en toda la noche? –le preguntó el otro.
–He dormido un poco.
–¿Se te ha pasado la curda?
–Sí…; pero ¿qué me dices de la pistola?
Jack, girando, sacó las piernas de la cama y apoyó los pies en el suelo.
–¿Por qué no duermes un poco primero? Después podemos ir en su busca; ahora no estás para bromas.
–Iré ahora mismo –replicó Beaumont.
La llave de cristal: La treta del sombrero Dashiell Hammett
–Bueno, pero haces mal. Ya sabes que no se trata de dar azotes a un chico. Ellos saben lo que se pescan.
–¿Dónde está la pistola? –preguntó Beaumont.
Ya en pie, Jack empezó a desabrocharse el pijama.
–Dame esa arma y vuélvete a la cama. Iré solo.
Jack volvió a abrocharse el pijama y se metió de nuevo en la cama.
–La pistola –dijo– está en el cajón de arriba del escritorio. Dentro encontrarás más cartuchos, si los necesitas.
Volviéndose de lado, cerró los ojos. Beaumont encontró la pistola, se la guardó en el bolsillo trasero del pantalón y dijo:
–Te veré más tarde.
Apagó la luz y salió.
6
El Buckman era un edificio con apartamentos de alquiler, cuadrado y de color amarillento, que ocupaba casi toda la manzana. Una vez dentro, Beaumont dijo que deseaba ver al señor Dewey. Le preguntaron su nombre y contestó:
–Ned Beaumont.
Cinco minutos después salía de un ascensor y avanzaba por un largo pasillo hacia una puerta abierta, en cuyo umbral, en pie, le esperaba Bernie Despain.
Despain era un hombrecillo bajo y fuerte, con una cabeza demasiado grande para su cuerpo; abultada aún más por el pelo exuberante y rizado, se convertía en algo monstruoso. Los rasgos de su cara morena eran grandes, excepto los ojos; profundas arrugas le surcaban la frente, y otras le enmarcaban la boca, partiendo de las aletas de la nariz. Una cicatriz ligeramente rojiza le cruzaba una mejilla. Llevaba un traje azul marino perfectamente planchado y no lucía joya alguna.
Sin apartarse del umbral y sonriendo, saludó sarcástico:
–Buenos días, Ned.
–Tengo que hablar contigo, Bernie.
–Eso creo; tan pronto como me anunciaron tu nombre por teléfono, me dije: «Apuesto a que Ned quiere hablarme».
Beaumont no replicó. En su cara lívida los labios permanecían sellados. La sonrisa de Despain perdió su tirantez.
–Bien, muchacho –dijo–, no vas a quedarte ahí, entra.
Se apartó, dejando paso. La puerta daba a un pequeño vestíbulo. Por otra puerta abierta al fondo se veía a Lee Wilshire y al individuo que había pegado a Beaumont. Ambos dejaron en suspenso la tarea de arreglar unas maletas que estaban preparando.
Beaumont entró en el vestíbulo. Despain le siguió, cerrando antes la puerta del pasillo, y diciendo:
–Kid tiene alguna prisa, y al enterarse de que venías a verme, pensó que quizá trataras de buscar camorra, ¿sabes? Yo le contesté que no dijera tonterías. Es posible que, si tú se lo pides, hasta te dé algunas explicaciones.
Kid dijo algo por lo bajo a Lee, la cual miraba a Beaumont. Ella replicó con una risita maliciosa:
–Sí; el boxeo le gusta a rabiar.
–Entre, entre, señor Beaumont; a estos amigos ya los conoce, ¿verdad?
Beaumont entró en el cuarto donde se hallaban Lee y Kid.
–¿Qué tal esa panza? –preguntó éste.
Beaumont no contestó. Despain exclamó:
–¡Jesús! ¡Tantas cosas como querías decirme y en mi vida he oído menos palabras!
–Contigo es con quien quiero hablar –dijo Beaumont–. ¿Vamos a tener a toda esta gente alrededor?
–Por mí, sí –replicó Despain–. Eres tú el que no quieres. Pero si deseas librarte de ellos, no tienes más que salir de aquí e ir a ocuparte de tus asuntos.
La llave de cristal: La treta del sombrero Dashiell Hammett
–Mis asuntos están aquí.
–Muy bien; se refieren a una cuestión de dinero, ¿no? –y haciendo una mueca a Kid, repitió–: ¿No se trataba de un asunto de dinero, Kid?
El interrogado había cambiado de lugar, plantándose bajo el dintel de la puerta por donde había entrado Beaumont.
–Algo así –dijo con voz ronca–, pero ya no me acuerdo.
Beaumont se quitó el abrigo, lo colgó del respaldo de un sillón castaño y se sentó en una silla, colocando detrás de sí el sombrero.
–Esta vez no es el dinero lo que me trae aquí. Vamos a ver; soy… –se sacó del bolsillo interior de la americana un papel, lo desdobló y, tras echarle una ojeada, completó la frase–…, investigador especial de la fiscalía del distrito.
Durante una fracción de segundo, en los ojos de Despain se borró la expresión irónica pero, rehaciéndose inmediatamente, exclamó:
–¡Pues no subes tú poco en el mundo! La última vez que te vi no eras más que uno de los falderos de Paul.
Beaumont dobló de nuevo el documento y se lo metió en el bolsillo.
–Bueno…, pues adelante con esa investigación, para que aprendamos cómo se hace –dijo Despain.
Se sentó de frente a Beaumont y, meneando la cabeza, prosiguió:
–No me dirás que has hecho el viajecito a Nueva York sólo para interrogarme sobre la muerte de Taylor Henry…
–Pues sí.
–¡Qué lástima! Pudiste habértelo ahorrado.
Después de señalar con un revoloteo de la mano los equipajes que descansaban en el suelo, añadió:
–Tan pronto me dijo Lee lo que te traías entre manos, comencé a hacer las maletas para regresar y reírme en tus narices del tinglado que acabas de montar.
Beaumont se recostó cómodamente en la silla con un brazo apoyado en el respaldo y dijo:
–Ese tinglado lo montó Lee; fue ella quien dio el soplo a la policía.
–Sí –dijo Lee furiosa–. Cuando se me metieron en casa porque tú los llamaste, canalla.
–Ya, ya… Lee es una soplona, ya lo sabemos. Pero esos recibos nada quieren decir. Son…
–¿Una soplona yo? –gritó Lee indignada–. ¿No me presenté aquí corriendo para decirte que desaparecieras con todo…?
–Sí –asintió placentero Despain–, y de ese modo has confirmado tu falta de discreción, porque con ello has guiado a este tipo hasta dar conmigo.
–Si eso es lo que piensas, me alegro de haber dado los pagarés a la policía… Y ahora ¿qué?
–El «qué» ya te lo diré cuando se vayan estos señores –puntualizó Despain. Y volviéndose a Beaumont, agregó–: De modo que el gran Paul Madvig deja que eches el muerto sobre mí, ¿eh?
–Ya sabes que no estás tan seguro, Bernie; lo sabes bien. Lee nos ha dado una pista y lo demás lo hemos averiguado nosotros.
–Pero ¿qué otra cosa puede haber además de lo que ella te ha dado?
–Mucho.
–¿Qué?
Beaumont volvió a sonreír.
–Podría decirte muchas cosas, Bernie, pero no quiero soltar prenda en público.
–¡Venga ya!
La voz ronca de Kid vibró en el umbral de la puerta.
–Pongamos a este tipo de patas en la calle, y… ¡andando!
–Aguarda –dijo Despain.
Con el ceño fruncido, preguntó a Beaumont:
–¿Hay alguna orden de detención contra mí?
–Pues no sé.
La llave de cristal: La treta del sombrero Dashiell Hammett
–¿Sí o no? –preguntó Despain, cuya jactancia se había desvanecido.
–No, que yo sepa –dijo Beaumont lentamente. Despain, poniéndose en pie, apartó la silla, exclamando:
–Entonces, ¡largo de aquí… y deprisa! O dejaré que Kid te haga un par de caricias.
Ned Beaumont se levantó y recogió su abrigo. Sacó la gorra de uno de los bolsillos, y con cada mano sostuvo una de las prendas, diciendo con expresión seria:
–¡Lo sentirás!
Luego, revistiéndose de dignidad, cruzó el umbral. A sus espaldas retumbó la ronca carcajada de Kid. Más tarde penetraron en sus oídos los agudos chillidos de Lee.
7
Una vez fuera del Buckman, Beaumont echó a andar con paso vivo calle adelante. En su cara cansada brillaban los ojos y el negro bigote se le estremecía en una sonrisa enigmática.
En la primera esquina dio de lleno con Jack.
–¿Qué haces por aquí? –le preguntó.
–Sigo trabajando para ti, creo yo; así es que me he llegado por estos andurriales a ver si pesco algo.
–¡Magnífico! Busca un taxi.
–Bien, bien –dijo Jack, y se alejó.
Beaumont se situó en una esquina desde donde podía vigilar la salida principal y las accesorias del Buckman. Al cabo de un rato Jack volvió con el taxi. Beaumont entró en él e indicó al conductor dónde debía aparcar.
–¿Qué les has hecho? –preguntó Jack cuando se detuvieron en el puesto de observación.
–Cosquillas.
–¡Ah!
Al cabo de diez minutos, Jack apuntó con el dedo a un taxi que se detenía a la puerta del Buckman.
–¡Mira!
Kid, con dos maletas, fue el primero en salir; una vez dentro del taxi, se le unieron corriendo Despain y la chica. El coche arrancó.
Jack, inclinándose hacia el conductor, le señaló lo que tenía que hacer y salieron persiguiendo al otro coche. Serpentearon por calles tan iluminadas como a la luz del día, y luego, tomando un acceso lateral, llegaron por fin a una casa de piedra, ennegrecida por la intemperie, de la calle 49.
El coche de Despain se detuvo frente a la casa. De nuevo fue Kid el primero de los tres en saltar a la acera, mirando a un lado y a otro. Se acercó a la puerta de la casa y la abrió. Volvió al taxi y entonces descendieron Despain y la muchacha. Apresuradamente entraron todos en el portal; el último fue Kid, que seguía llevando las maletas.
–Quédate aquí con el taxi –dijo Beaumont a Jack.
–¿Qué vas a hacer?
–Probar fortuna.
–Mala vecindad también –dijo Jack, moviendo la cabeza– para buscarse un lío.
–Si salgo con Despain, te largas de aquí, tomas otro taxi y vuelves a vigilar el Buckman. Si no me ves salir, procede según tu criterio.
Y, abriendo la portezuela, descendió. Temblaba y le brillaban los ojos. Sin hacer caso de algo que Jack le decía, cruzó la calle apresuradamente, dirigiéndose a la casa en la que acababan de entrar la chica y los dos hombres.
Subió inmediatamente los escalones que daban acceso al edificio y puso la mano en la empuñadura del cierre; ésta giró en el acto porque la puerta no estaba cerrada. Empujó la hoja hasta abrirla del todo, echó una ojeada al tenebroso portal y entró.
La puerta se cerró tras él con estrépito y el puño de Kid, lanzado oblicuamente, le alcanzó en la cabeza, quitándole la gorra y arrojándole contra la pared. Se encogió, medio mareado, dejándose
La llave de cristal: La treta del sombrero Dashiell Hammett
caer sobre una rodilla, al mismo tiempo que el otro puño de Kid chocaba con violencia contra la pared, encima de su cabeza.
Algo más adentro, Despain observaba la escena recostado contra la pared, apretando los párpados y con la boca apretada hasta trazar con los labios una raya delgada.
–¡Zúrrale, zúrrale, Kid!… –decía de cuando en cuando.
A Lee Wilshire no se la veía.
Los dos puñetazos de Kid que siguieron dieron de lleno en el pecho de Beaumont, aplastándole contra la pared y haciéndole toser; esquivó el tercero, dirigido a la cara y, acercándose a su contrincante, le empujó hacia atrás con el antebrazo, mientras le daba una patada en el vientre. Kid, hecho una furia, soltó un bramido; avanzó con ambos puños en ristre; pero el brazo y el pie de Beaumont le habían alejado, dando tiempo a su enemigo de llevarse la mano al bolsillo del pantalón y sacar el revólver de Jack. Sin apenas apuntar, disparó a quemarropa un poco hacia abajo, alcanzando a Kid en el muslo derecho. El herido cayó al suelo, y allí se quedó, mirando a Beaumont con ojos congestionados y llenos de espanto.
Beaumont se apartó de él y, con la mano izquierda metida en el bolsillo, se dirigió a Despain:
–Ven ahí fuera conmigo. Tenemos que hablar.
Su expresión, de pronto, se había vuelto resuelta. En los pisos superiores se oyeron carreras, una puerta que se abría y voces excitadas más allá del portal; pero nadie acudió.
Despain, fascinado por el miedo, no apartaba los ojos de los de Beaumont; luego, sin decir una palabra y saltando por encima del caído, salió de la casa precediéndole. Beaumont, antes de bajar los escalones, se guardó el revólver en el bolsillo, pero no apartó de él la mano.
–Sube al taxi –dijo, señalando el coche donde esperaba Jack.
Una vez dentro, ordenó al conductor que diera unas vueltas hasta recibir nuevas indicaciones. Ya estaba en marcha, cuando Despain, por fin, recobró la voz.
–Esto es un atraco. Te daré lo que me pidas, porque no quiero que me mates; pero esto no es más que un atraco.
Beaumont soltó la risa, negando con un ademán.
–No olvides que he subido mucho y que ahora trabajo por cuenta del fiscal.
–¡Pero si no hay cargos contra mí ni orden de detención! ¿No me has dicho…?
–Tenía mis razones para no cantar. Claro que tengo orden de detenerte.
–¿Por qué?
–Por el asesinato de Taylor Henry.
–¿Por eso? ¡Narices! Estoy dispuesto a presentarme y dar la cara. Demostraré que cuando le mataron yo no estaba allí; y, si le amenacé, fue porque él se hacía el sueco cuando le hablaba de la deuda. ¿Qué acusación va a ser ésa para un buen abogado? ¡Vamos! Si me dejé los pagarés aquella noche en la caja antes de las nueve y media, ¿no demuestra eso que en aquel momento no pensaba cobrar?
–No; no es eso todo lo que hay contra ti.
–¡Otra cosa no puede ser! –gritó Despain con vehemencia.
Beaumont sonrió con sorna.
–Te equivocas, Bernie. ¿Recuerdas que esta mañana cuando fui a verte llevaba puesto un sombrero?
–Es posible; creo que sí.
–¿Y que al salir saqué del gabán una gorra y me la puse?
En la cara morena de Bernie empezó a aparecer el miedo, el espanto.
–¡Dios! ¿Adónde vas a parar?
–Estoy preparando la prueba. ¿No recuerdas que el sombrero no me encajaba bien?
–No lo sé, Ned –contestó el otro con voz ahogada–. ¡Por lo que más quieras! ¿Qué te propones?
–El sombrerito no me sentaba bien porque no era mío. ¿No sabes que el sombrero de Taylor no apareció junto al cadáver?
–No lo sé; yo no sé nada.
La llave de cristal: La treta del sombrero Dashiell Hammett
–Bueno; pues lo que quiero decirte es que ese sombrero que yo llevaba por la mañana era el de Taylor, y que en este momento está bien metido entre el cojín y el respaldo de aquel sillón castaño de tu habitación del Buckman. ¿No crees que entre eso y lo otro vas a verte en un apuro?
Si Beaumont no le hubiese tapado la boca con la mano, Despain hubiera soltado un grito de terror.
–¡Cállate! –le dijo Beaumont al oído.
La oscura faz de Despain se inundó de sudor. Se abalanzó sobre Beaumont, cogiéndole por las solapas mientras balbuceaba.
–Escucha: no me hagas esto, Ned. Tendrás hasta el último centavo de lo que te debo, y con interés, si así lo exiges. Yo no quería robarte, Ned, palabra que no quería. Es que me había quedado sin dinero y tomé el tuyo como un préstamo. ¡Te lo juro, Ned! En este momento tengo poco, pero estoy resuelto a conseguirlo, vendiendo las piedras de Lee, y hoy mismo lo haré para darte la pasta, hasta el último centavo. ¿Cuánto era, Ned? Hoy mismo por la mañana lo tendrás.
Beaumont, empujando al moreno para devolverle a su asiento, le dijo:
–Eran tres mil doscientos cincuenta dólares.
–Tres mil doscientos cincuenta… Los tendrás, hasta el último dólar. ¡Y ahora mismo! ¡Esta mañana!
Mirando el reloj de pulsera, añadió:
–Sí, señor; en el mismo momento en que lleguemos, Stein, el viejo, ya está allí a estas horas. Conque me dejes ir a verle, sólo con eso… Ned, por nuestra amistad de antes…
Ned Beaumont, pensativo, se frotó las manos.
–Dejarte ir, precisamente, no es posible. Quiero decir ahora. Recuerda que soy agente de la fiscalía y que se te busca para interrogarte. Por tanto, todo lo que podemos arreglar por ahora es lo del sombrero. Te propongo lo siguiente: devuélveme el dinero y yo me iré solo, recogeré el sombrero y nadie sabrá de ello una palabra. En caso contrario, pronto tendré a mi lado a medio cuerpo de la policía de Nueva York, y… ya me entiendes. Lo tomas o lo dejas.
–¡Por Dios! –gruñó Despain–. Dile que nos lleve a casa de Stein. Está en…
[/ezcol_2third_end]
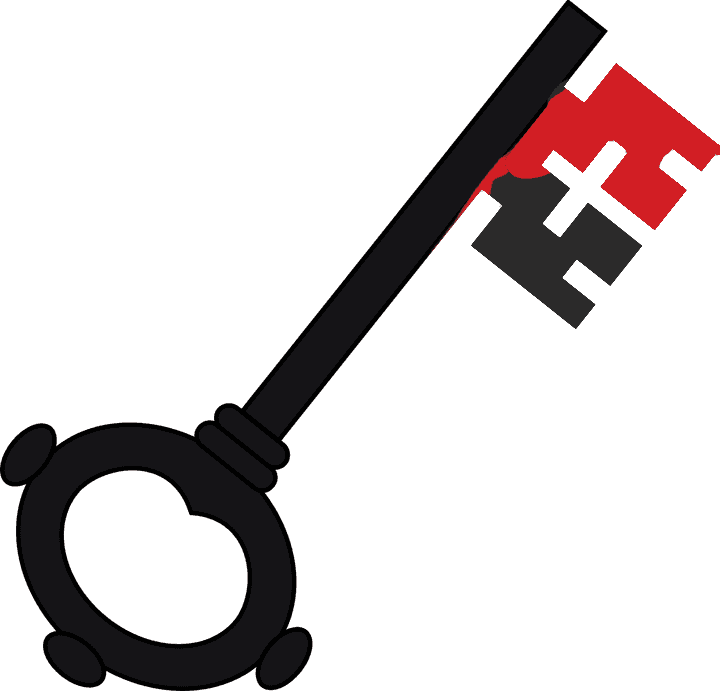


0 comentarios