éric rohmer
seis cuentos morales
la carrera de suzanne
la carrière de suzanne
six contes moraux
éric rohmer
1974
traducción: joaquim jordà
Conocimos a Suzanne en el café «Le Luco», boulevard Saint-Michel.
Yo vivía justo encima, en el hotel de l’Observatoire. Tenía dieciocho años y estudiaba primero de Farmacia.
Guillaume, dos años mayor que yo, hacía Políticas. Éramos muy amigos, y sin embargo, nuestros caracteres diferían completamente. Yo le desaprobaba casi en todo, pero envidiaba su desenvoltura. Era incapaz de tener una chica al alcance de la mano sin que intentara inmediatamente probar suerte. Cualquier cosa le servía: una palabra cogida al vuelo, una silla pedida, el título de un libro.
En la mesa contigua, Suzanne empollaba su italiano. Guillaume, desenfadado, se apodera del libro, mientras ella se pone las gafas. Lee pomposamente, con el peor acento francés:
—¡I promessi sposi!
La intromisión no parece desconcertarla. Suelta una carcajada.
—¡Parece que usted conoce bien el italiano!
—¿Está en la Sorbonne? —dijo Guillaume, abandonando su aire achulado.
—Más o menos: sigo un curso nocturno en la escuela de intérpretes, rue de la Sorbonne. De día trabajo en el Comité Nacional de defensa contra la Tuberculosis, ahí en frente.
—¿Le gusta?
—¡No siempre se hace lo que a uno le gusta!
Pasa Martine, una chica de Políticas. Viene a saludarnos. Guillaume la presenta a Suzanne que farfulla su nombre.
—No la he entendido muy bien —dice Guillaume mientras se sienta—. ¿Se llama Anne?
—No, Suzanne, ¡por desgracia!
—¿Por qué por desgracia? ¿No me saldrá usted con que es una snob?
—No, pero no me gusta mi nombre.
—¡En cualquier caso es mejor que Suzon!
—¡Perverso!
—Yo me llamo Guillaume Peuch-Drummond.
—Y yo Suzanne Hocquetot.
—¿Con una H?
—Sí, y T, O, T, al final.
—¿Es normanda?
—Sí. ¿Y usted?
—No, pero me interesa mucho la onomástica. ¿Sabe lo que es?
—Creo que sí. ¿La ciencia de los nombres?
—La ciencia de los nombres de persona. Dígame cualquier nombre, le diré su región de origen, su etimología…
Era uno de sus trucos predilectos, menos banal en cualquier caso que el horóscopo o las líneas de la mano.
Yo le oía a ratos, al tiempo que atendía a los preparativos de un partido que debía jugarse el sábado siguiente.
—Guillaume —exclama Jean-Louis—, ¿vienes a casa de Pfeiffer?
—No —dice volviéndose—. Estoy ocupado. Pero dentro de dos sábados doy una cena en casa. Estáis invitados.
Y dirigiéndose a Suzanne:
—¿Usted viene?
—Por qué no… ¿Dónde es?
—En Bourg-la-Reine. Pasaré a recogerla en coche. ¿Le gusta la paella?
—¡Me parece que no he comido nunca!
—Me sale muy bien, es la única cosa que sé hacer… ¿Vive con sus padres?
—No, en una habitación alquilada, en la puerta de Clichy, pero no estoy prácticamente nunca. Salgo de clase a las diez de la noche y me levanto a las siete de la mañana.
—¿Y el domingo?
—Estudio italiano, pero casi siempre en un café, es más agradable…
Con Guillaume, las cosas rara vez se demoraban. Sin embargo, Suzanne aguantó hasta la famosa noche en cuestión. Hacia las siete, cuando yo estaba acabando mi trabajo les vi llegar a los dos.
—Date prisa —dice Guillaume—, tengo el coche en estacionamiento prohibido.
—Oye, no sé si puedo ir, voy muy retrasado.
—Me gustan las personas que mantienen sus promesas.
—Yo no prometí nada.
—Sí. Tú eras testigo —dice volviéndose hacia Suzanne.
—Sí, sí —dice ella.
—¡Vamos, ven! Te traeré aquí a medianoche.
—¡Siempre dices lo mismo!
—También tengo que traer a Suzanne —replica con aire digno.
—Bueno, bueno, de acuerdo —dije sin ninguna confianza en el desarrollo de los acontecimientos y me dirigí al armario ropero. Suzanne se había sentado en la cama y había atraído a Guillaume a su lado. Se besaron prolongadamente
mientras yo me ponía la corbata.
—¿Quiénes estarán? —dije, pensando que sus efusiones ya habían durado bastante.
—Estarán Jean-Louis, Catherine, François, Philippe… y tu amiguita.
—¿Quién?
—Sophie.
—¡Estás loco! Ni siquiera la conozco.
Todo lo más la había visto dos veces, y en compañía de Franck, un amigo de Guillaume.
—Sí, pero estás colado por ella.
—¡Bueno! ¡No está mal!
—Si Bertrand dice que no está mal, es que es verdaderamente formidable. Pero si tú la conoces, Suzanne, estaba el otro día en el bistrot: la irlandesa.
—¡Ah, sí! —dijo ella—, es una chica encantadora. Bertrand, verdaderamente tiene buen gusto.
[ezcol_1half][/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]
Guillaume ocupaba en solitario la mayor parte del año la villa de Bourg-la-Reine, pues su madre estaba de viaje. Suzanne se había tomado muy en serio su papel de señora de la casa. Pero Guillaume se había apoderado desde el primer minuto de Sophie, y parecía decididísimo a hacerle un asedio en regla, cosa tanto más fácil puesto que Franck, el eterno galán, manifestaba aquella noche escasísimo celo.
Yo permanecía filosóficamente en un rincón, pero sentía que Suzanne estaba a punto de llorar. En cualquier momento, esperaba verla recoger su abrigo y correr a la estación, pues no la consideraba totalmente desprovista de amor propio. Sophie me intimidaba, y Guillaume, al acapararla, me hacía en cierto modo un favor. Me limitaba a desear que se pasara y le pararan los pies. Pero era prudente.
A las once, me cogió aparte en la cocina.
—Eso de Sophie funciona —dijo, dándome una palmada en el hombro.
—¡Me parece que eso tendría que preguntárselo yo!
—No te enfades, es para fastidiar a la otra. ¿Pone muchos morros?
—¿Suzanne? Bueno, un poco. ¡Tiene motivo!
—Mejor. No hay nada peor que esas chicas que parecen fáciles. No acaban nunca de decidirse… En fin, tengo la impresión de que ahora ya está. ¿No crees?
—Puede que sí —dije sin convicción.
—¡Vamos, no gruñas! Sophie no me interesa, es demasiado presumida. En cambio, tú sí que lo tienes bien. Tengo la impresión de que Franck y ella han acabado.
—¡Oh! Haz lo que quieras. No tengo ningún derecho sobre ella.
—Te lo aseguro. Estás muy cotizado. Se nota cuando un tipo interesa a una chica… ¿Qué quería decirte? ¡Ah, sí! Tienes que hacerme un favor. Cuando los otros se vayan, di que tú regresas conmigo. No es correcto que me quede solo con ella. Es una provincianita, le gusta mantener las apariencias.
Hacia medianoche, todo el mundo se despidió. Yo rechacé la plaza que me ofrecían en uno de los coches, el mismo precisamente en que iba Sophie, desperdiciando de esta manera una oportunidad de tratarla. Pero ¿la buscaba en el fondo? Pese al discurso de Guillaume, yo la creía enamorada de Franck, un chico alto y muy guapo, y no pensaba triunfar donde mi amigo fracasaba.
Así pues, nos quedamos los tres. Loca de alegría por haber recuperado los brazos de Guillaume, Suzanne había perdido la noción del tiempo. Se acurrucaba tiernamente en su hombro, mientras él, reclinado en el diván del salón, lanzaba al techo aros de humo. Sentado frente a ellos, me costaba trabajo reprimir los bostezos. Sin saber qué hacer, golpeteaba la mesilla baja situada frente a mi sillón.
—Sabes —dijo Guillaume—, Bertrand sabe hacer mover las mesas.
—¿De veras? —dijo interesada Suzanne.
—Sí. Es uno de mis pocos talentos de sociedad. Nada más fácil, especialmente con ésta. Venid los dos y poned las manos bien planas, de manera que os toquéis los dedos. No tiene nada de mágico. Lo que actúa es nuestro fluido nervioso.
Se levantaron, se sentaron frente a mí, y pusieron las manos como les había indicado.
—¡Concentrémonos bien, dejaros ir, relajaos!
Al principio, Suzanne soltó algunas risitas ahogadas, pero pronto cedió al contagio de la calma. Durante varios minutos reinó un silencio imponente, y luego se oyeron los primeros crujidos. La mesa se inclinó, corrió hacia la derecha y después hacia la izquierda. Suzanne, escéptica, intentaba inútilmente resistir al movimiento.
—¡Estás empujando, Bertrand!
—¡No, no empujo: es el Espíritu!
Ella se encogió de hombros.
—En realidad —proseguí—, se trata de nuestros impulsos involuntarios. El Espíritu es la resultante de nuestro triple inconsciente.
—Una explicación muy sabia.
—Huelgan los comentarios —dijo Guillaume—. Volvamos a concentrarnos.
—Evoquemos el Espíritu —dije, cuando noté que la madera crujía de nuevo—. Espíritu, ¿estás ahí?
La mesa se levantó y cayó de golpe.
—Un golpe, es sí… Espíritu, ¿quién eres?
Expliqué que las letras se designaban por su lugar en el alfabeto: un golpe es A, dos B, etc… A la primera respuesta, cuatro golpes, D, yo ya presumía el resultado. Es cierto que la palabra estaba en el aire, o, más exactamente, en la funda de un disco junto al pick-up. Y halagaba el amor propio de Guillaume no menos que inspiraba mi malicia.
—D. O. N. J. —dijo encantado—, claro DON JUAN. ¿Y qué dice Don Juan?
Entonces le tocó a él ocuparse de la cosa, aunque yo tampoco podía considerarme del todo inocente, y menos aun Suzanne cuyo deseo secreto designaba con bastante claridad el oráculo.
—E. N. L. A. C. A… ¡Pero si dice EN LA CAMA! —exclamó Guillaume—. ¡Berthaud, “eres de una grosería!
Protesté inútilmente, mientras él soltaba una gran carcajada y Suzanne, encantada en el fondo, intentaba adoptar un aire molesto.
—Bueno, pues acostémonos —concluyó—. Estoy muy cansado, no me siento con ánimos para acompañaros. Pero la casa es grande, podéis quedaros. Bertrand y yo dormiremos aquí, y tú, Suzanne, dormirás en la habitación de mi madre. ¿Sabes dónde está?
—Sí, sí —dijo ella, algo contrariada.
Él la acompañó hasta la puerta y la besó en ambas mejillas.
—Buenas noches, ¿no estás enfadada conmigo?
—¿Por qué tendría que estarlo? ¡Buenas noches, Bertrand!
Se alejó por el pasillo.
—¡Ah, las mujeres! —dijo, encendiendo un cigarrillo.
Exhaló unas bocanadas de humo, y después puso fin a la comedia.
—Tendré que ir a consolarla.
Abandonó la habitación. Yo me acosté, seguro de que no volvería.
Al día siguiente, me levanté de madrugada. Ya había pasado más de un domingo en Bourg-la-Reine, y seguro que Guillaume, pese a la circunstancia, me habría invitado a quedarme, contentísimo de tenerme como espectador de su triunfo. Pero, para mi gusto, mi papel ya había durado demasiado. Salí sin hacer ruido y bajé a la estación.
No es que el comportamiento de Suzanne me importara lo más mínimo —era cosa suya, y sólo le concernía a ella— pero vislumbraba el malicioso placer que Guillaume sentía en asociarme siempre a sus malas jugadas, pues hay que decir que le gustaba rodear cuanto hacía, aunque fuera muy anodino, de un concentrado ambiente de canallada.
[/ezcol_1half_end]
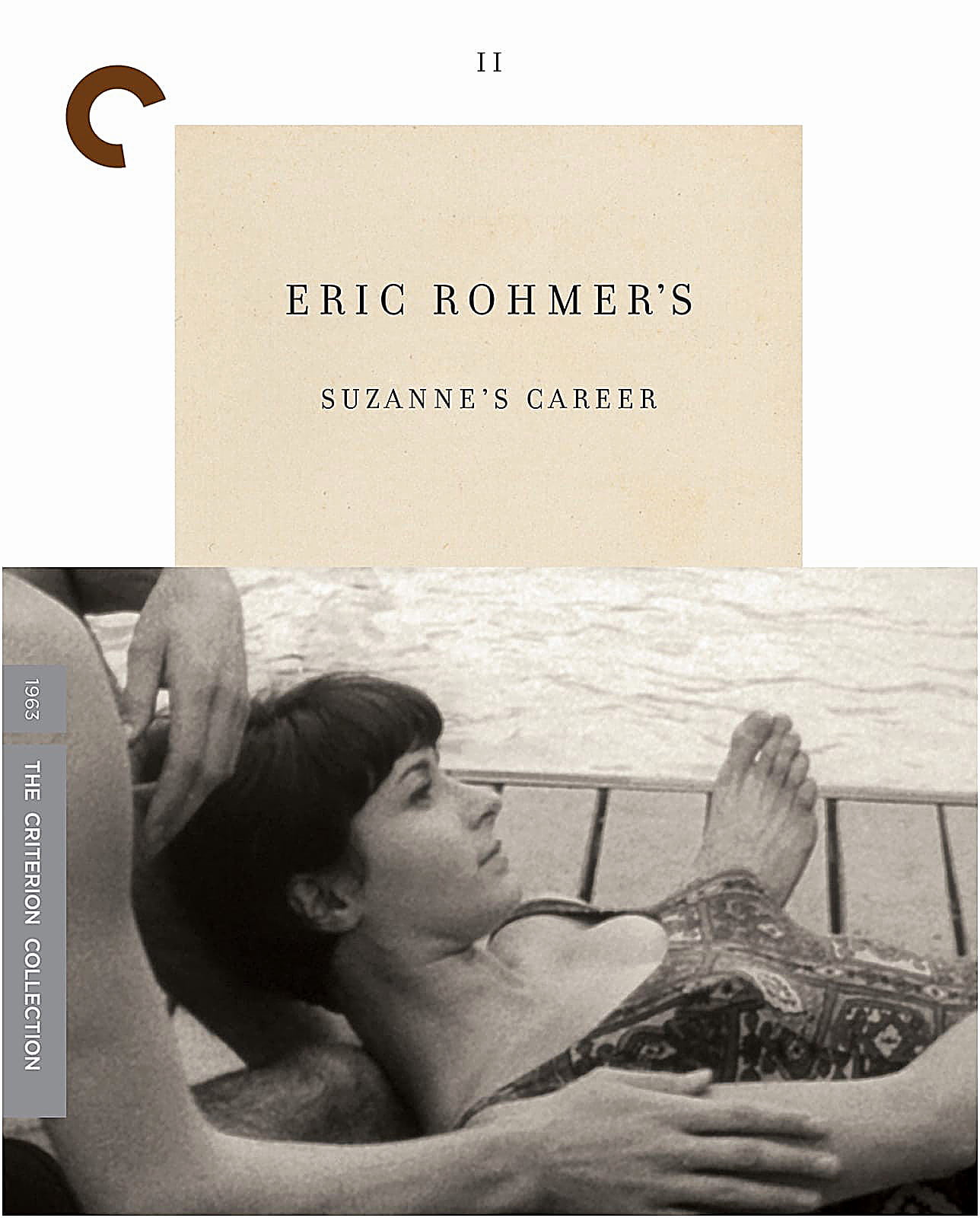
[ezcol_2third]
Ocho días después, me lo encontré en el Boul-Mich’.
—¿Qué te pasa que no se te ve? —dije.
—Tengo dramas.
—¿Suzanne?
—No para de telefonearme todo el día. Siempre tengo que encontrarme con chicas pegajosas. ¿Y tú, la has vuelto a ver?
—Sí, una o dos veces. No me dijo gran cosa.
—¿Te habló de mí?
—No, sólo nos cruzamos. Iba a telefonear.
—¡Eh!
Pero el sábado después recibo una llamada suya. Me dice que, por debilidad, ha vuelto con Suzanne: como se aburre enormemente con ella, me pide que le acompañe.
Acepté de mala gana y nos fuimos a bailar a un club de la orilla derecha. Suzanne, muy peripuesta, me tomó por confidente de su alegría recuperada, papel que no me gustaba en absoluto: sus gestos, sus risas, sus modales me desagradaban profundamente. Por lo demás, no tenía nada en concreto contra ella. La detestaba igual que a todas las chicas que podía cortejar Guillaume. Iba sin titubeos a las más fáciles y, que yo supiera, jamás se había acercado a ninguna que me pareciera un poco digna de él. Pues, en aquella época, yo tenía un altísimo concepto de sus dotes de seductor.
Me condujo al hotel, y luego se largaron los dos a Bourg-la-Reine. A las dos de la tarde, me llamaba de nuevo.
—Vente a tomar el té a casa. Estará bien. Te acompañaré a las siete. ¡No me harás creer que piensas estar encerrado todo el domingo!
Encontré una Suzanne radiante y un Guillaume buen chico que se arrellanaba en el diván con un holgado batín con cuello de pieles. Pero pronto se estropean las cosas. Cuando Suzanne se inclinaba sobre él para coger un libro de la estantería, él le da un fuerte manotazo en el trasero. Ella contesta con una bofetada que él esquiva a duras penas. La coge por el brazo, ella se desprende y va hacia la chimenea, pero él, tendido en sus cojines, no mueve ni un dedo y me dedica una ruidosa carcajada. Después, lanza una mirada en dirección a Suzanne, enfurruñada en su rincón.
—¡Suzanne!…
La llama repetidas veces, pero ella no contesta y mantiene los ojos obstinadamente cerrados.
—¡Suzanne!… No seas testaruda. Era una broma.
—No me gustan las bromas de mal gusto.
—Si tuviera buen gusto, no me gustarías.
—Si te gusto, es lo esencial.
—¡Empiezo a dudarlo!
—Si no te gusto, gusto a otros. A muchos, sabes.
—¡Sí, un montón de chiquillos granujientos!
—Nada de eso. Personas que están tan bien como tú. ¡Incluso mejor!
Guillaume silba entre dientes y me mira con aire de enterado.
—¡No es tonta esta chica! ¡Sabe contestar!
No siento el menor deseo de arbitrar su problema. Me levanto de mi sillón y me dirijo a la puerta.
—Un segundo —exclama—, quisiera hacerte una pregunta. Y tú, Suzanne, ven a mi lado. ¡Ven, anda!
Los dos obedecemos de mala gana.
—Sabes —continúa—, Bertrand es el mejor amigo que he tenido. Mira qué colorado se pone. ¿Estás enamorada de él, Suzanne?
—¿De Bertrand? No.
—¡Bueno, no es muy halagador!
—¡Imbécil!
—Supongamos una cosa: que te haya ido detrás.
—¡No lo ha hecho!
—De acuerdo, pero supongámoslo. Si te hubiera insistido, suplicado.
—¡No es su estilo!
—¿Tú qué sabes? Es muy capaz de hacerte la corte. ¿Habrías cedido?
—No, no creo. Bertrand es un chico que está muy bien, pero yo tengo unas ideas muy claras.
—Y tú, Bertrand, si Suzanne…
—Digamos que yo también tengo unas ideas muy claras —dije lanzando a Suzanne una mirada sin la menor amabilidad.
—Hay que ver lo snobs que llegáis a ser los dos. Bertrand tiene excusas, pero tú eres la chica más pretenciosa que me he echado jamás en cara. ¿No te parece, Bertrand, que es una snob?
—¡No! En absoluto, más bien al contrario.
—Evidentemente, es una mentecata, pero una cosa no quita la otra.
Suzanne, cuyo furor va en aumento, intenta levantarse, pero él la retiene.
—¡Suéltame!
—¡No te vayas!
—¡Si es para decir tonterías!
—Yo digo lo que pienso. Bertrand, contéstame: ¿no te parece que se da mucho tono?
—No, en absoluto.
—¡Estás loco!
—Tú me lo dijiste. O, al menos, lo piensas.
Cada vez le cuesta más trabajo retener a Suzanne, que se debate.
—Lo piensas —prosigue.
—¡No!
—¿Por qué?
—¡Es evidente!
—La evidencia no sirve —exclama con una voz de fiscal—, ¡se ha cerrado el debate, sentencia ejecutoria!
Suzanne ha conseguido arrodillarse sobre el diván. Él tira tan fuerte que ella cae ante él, que intenta zurrarla, ella se debate y grita:
—¡Ay! ¡Auxilio! ¡Bertrand! ¡Bertrand!
Pero antes de que yo pueda intervenir, ella sola se ha soltado y sale dando un portazo.
—¡Qué molesto eres! —dije—. ¡Me pones en cada situación!…
—Da igual. Ya hace quince días que intento sacármela de encima.
Evidentemente, está bastante bien parida. Pero se llama como mi madre, y eso me fastidia.
Suzanne vuelve. Se ha puesto el abrigo y va a recoger su bolso sobre la chimenea.
—¿Quieres que te acompañe? —digo poniéndome la chaqueta.
—Gracias, eres muy amable.
—¡Podrías decir hasta la vista! —dice Guillaume.
Ella se para y se vuelve a medias:
—¡Te digo adiós!
Él suelta una carcajada y canturrea:
«Adiós, muchacha, adiós,
¡Tu sonrisa brilla en nuestros ojos!».
Ella se encoge de hombros. Guillaume se ha levantado y se le acerca.
—Oye, era un momento de mal humor. ¿Me disculpas? ¿Me perdonas? ¿Eh? Contéstame.
La cara de Suzanne se relaja. No puede contener una sonrisa. Se ve que está vencida. Fastidiado, paso a la habitación vecina.
Allí esperé a Suzanne unos minutos que bastaron para dirigir contra ella toda la ira que había acumulado contra Guillaume a lo largo de la escena anterior. Al fin y al cabo, el tonto era yo por preocuparme de esa chica. Merecía lo que le sucedía: Guillaume era demasiado bueno. Su absoluta falta de dignidad justificaba el desprecio que yo no había dejado de mostrar hacia sus modales y su físico.
Tomé la decisión de evitarla a cualquier precio y durante unos días lo conseguí Pero ella me acechaba. Instalada en la terraza del café, vigilaba la entrada de mi hotel y me hacía una seña cuando volvía a casa.
—Te ofrezco un café. ¿Tienes prisa?
No siempre conseguía sacármela de encima, porque además sabía inventar trucos.
—Alguien me ha preguntado por ti.
—¿Quién?
—Sophie.
—¡Ah!
—El otro día almorzamos juntas. Verdaderamente es una chica que está muy bien.
—¿Ah, sí? Yo la conozco poco…
La conversación decaía. Suzanne vuelve a la carga.
—¿Vas al Boom H E C?
—No, tengo trabajo.
—¡No será tanto! ¡Por una vez!…
—Y, además, estoy sin una perra.
—¡Oh! Si es por eso, yo te invito.
—¡Ni hablar!
—Sí, claro: acabo de cobrar el mes.
—No, déjalo.
—¡Sí, ven! Me harás un favor… Y además estará Sophie.
—¡No es una razón!
—¡Sí! Te adelantaré el dinero. Ya me lo devolverás después. ¿De acuerdo?
Acabé por ceder. Suzanne no me había mentido. Sophie había ido sin pareja y parecía muy bien dispuesta hacia mí. Era la primera vez que me dirigía a ella a solas. Me habló de Guillaume: sólo supe refugiarme en unas afirmaciones perentorias que minaban cualquier conversación.
—¿Le conoce bien?
—Es mi mejor amigo.
—¡Qué raro! ¡Son tan diferentes entre sí!
—¡No tanto! En el fondo, pensamos lo mismo sobre muchas cosas.
—Me extraña…
La timidez me paralizaba y la chispa que anhelaba no brotó. Suzanne, por su parte, se divertía como una loca con unos chicos a cual más feo. Yo me daba cuenta de que no podría retener a Sophie mucho más rato. Comenzó a responder a las invitaciones con un agrado que me entristeció.
Finalmente, se perdió entre la multitud, y yo me encontré solo, a las cuatro de la mañana, en compañía de Suzanne. Me contó sus desgracias que no eran tan diferentes de las mías.
—Créeme, Guillaume me importa un bledo. Todo se ha acabado entre nosotros. Es un chico inteligente, pero, en ciertas cosas, es completamente estúpido. Incluso es más tonto que malo.
¡Suerte que yo tengo buen carácter! Pero, un día u otro, se encontrará con la horma de su zapato…
Al día siguiente, Guillaume me esperaba a la salida de clase:
—¡Ya está bien, cerdo! ¡Cazas en mis cotos!
—¿Qué?
—No lo niegues: os vieron en el Boom.
—¡Ah, bueno!
—Ve con cuidado, viejo. Es más malvada de lo que te imaginas.
—Ya sé defenderme.
—¡De todos modos consiguió hacerse invitar!
—No, pagó ella.
—¿En serio? ¿Apoquinó? Oh, la, la. ¡Fantástico! ¡Eso me abre horizontes! Vamos a arruinarla…
Como de costumbre, al salir de la oficina, Suzanne se había instalado en el café. Guillaume se dirigió hacia ella con un aire muy conciliador.
—¡Caramba, Suzanne! Hace una eternidad que no te veo. ¿Qué tal?
—Bien, muy bien —dijo ella fríamente.
Pero, al verme, su cara se suavizó.
—¡Buenos días, Bertrand!
—Me gusta volver a verte —continuó Guillaume. Y, sin esperar la invitación, se sentó frente a ella.
—¿Permites?
—Tengo que irme dentro de cinco minutos.
Yo también me senté. Hubo un silencio. Suzanne fijaba la mirada en su taza, mientras Guillaume la observaba con un aire burlón. Ella levantó finalmente los ojos hacia él y comenzó a sonreír.
—¡Suzanne! ¡Me han dicho que estabas flirteando! Eso no está bien. ¡Y encima con mi mejor amigo!…
Una vez más, se rindió. En el momento de pagar Guillaume fingió que hurgaba en los bolsillos.
—¡Qué lata! Esta noche estoy sin una perra. Bertrand, ¿puedes pagar lo mío?
Yo saqué la cartera, pero Suzanne ya había abierto su bolso.
—¡No, deja! Os he invitado.
—¡Hum!
—¡Sí!
—¡No me fastidies, anda! —dije dejando un billete sobre la mesa.
Suzanne lo cogió y me lo devolvió.
—¡Si quiero invitaros, es cosa mía, soy libre!
—¡Sí, eres libre, si eso te divierte!
Y devolví el dinero a mi bolsillo.
[/ezcol_2third] [ezcol_1third_end][/ezcol_1third_end]
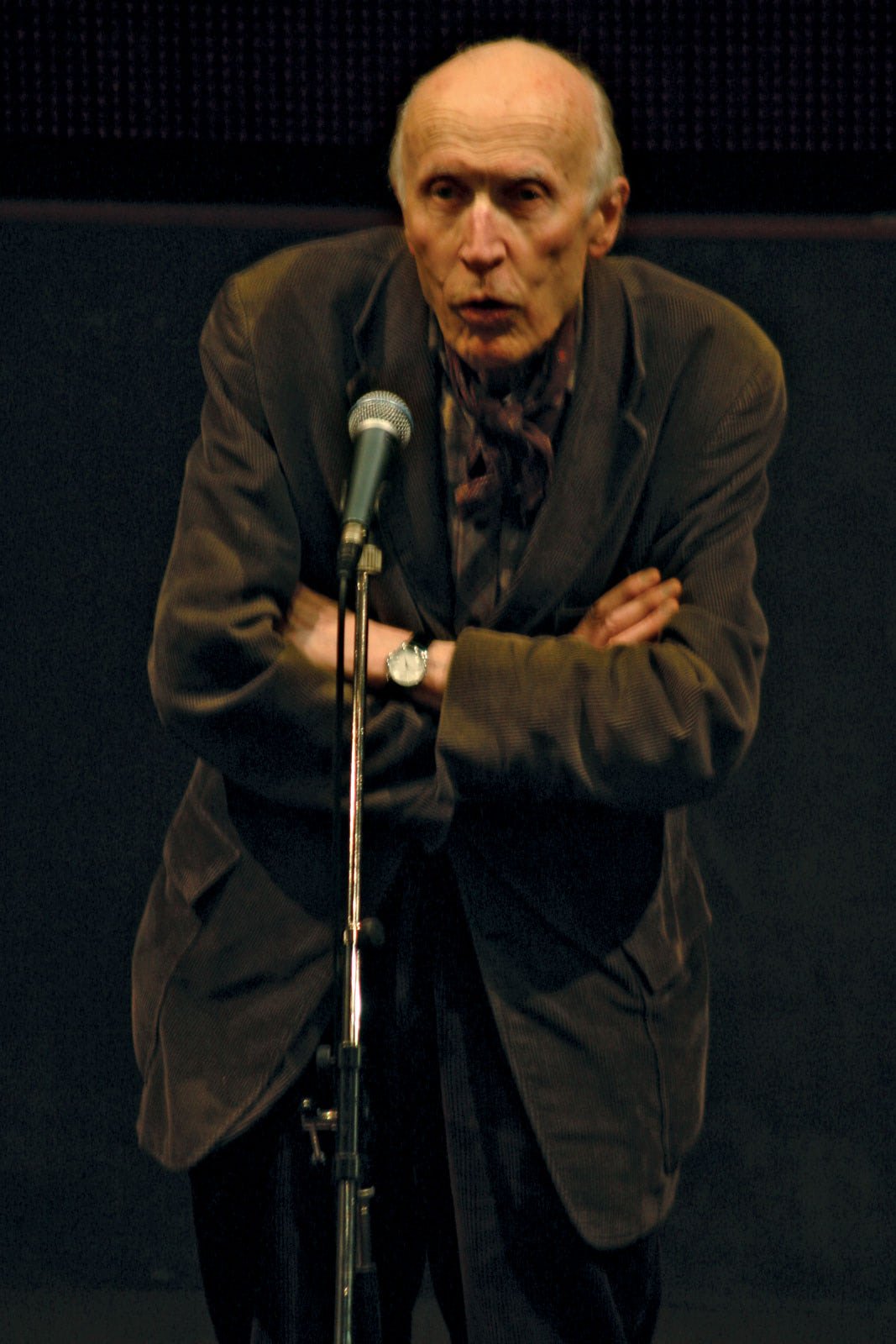
Siguió un período de dos o tres semanas durante el cual vivimos deliberadamente a cuenta de Suzanne, dejándonos invitar en el café, en el restaurante, en el cine. Para salvar las «conveniencias», llegaba a pasarnos el dinero por debajo de la mesa. Yo cada día encontraba la cosa menos divertida. Al fin, Guillaume se fue a pasar unos días con su madre, pero Suzanne seguía ingeniándoselas para perseguirme.
Cuando el teléfono del hotel estaba ocupado, yo utilizaba el del café. Un día, descubrí a Suzanne sentada en el interior, junto a la ventana, y fingí no verla. Pero se levantó y me alcanzó en el sótano.
—¡Así es que me evitas! Estaba arriba, te hice una seña.
—¡Ah! ¡No te había visto!
—¿Tienes un segundo? Tengo que decirte algo.
De hecho, quería invitarme a salir con ella. Yo pretexté que no estaba libre. Ella no me creyó:
—¡Si son problemas de dinero, no te preocupes!
—Sí, precisamente. Me preocupa…
—¡Hay que ver lo burgués que eres!
—Quizás. Invita a otros.
—¡Si me quisiera hacer invitar, no me sería muy difícil! Me paso el tiempo diciendo que no. ¿Te molesta que te prefiera a ti?
Finalmente, acepté ir a cenar a «Maître Paul», el restaurante favorito de Guillaume, pero, llegada la noche, cuando me disponía a salir, apareció precisamente Guillaume. Regresaba de Menton. Su madre se había vuelto a casar y se instalaba allí. Pero conservaba el apartamento.
—¿Qué haces esta noche? —dijo—. ¿Salías?
—Sí.
—Podemos cenar juntos. Te invito, tengo pasta.
—No, gracias, estoy comprometido.
—¿Suzanne?
—¡No!
—Ya me lo puedes decir. ¿Es ella?
—Sí.
—¿Qué tal vuestros amores?
—¡No digas chorradas!
—¡Te vas a aburrir! ¡Llévame contigo!
—¡No!
—Tengo una idea. ¿Dónde vais? ¿A Maître Paul?
—¡De verdad que eres puñetero! —dije, vencido.
—Os encontraré por casualidad. Si ella pone mala cara, tú me invitas. Luego te lo devolveré. Anda, hazme ese favor, esta noche tengo ganas de divertirme. De todos modos, si ella te ha invitado en Maître Paul, es porque espera encontrarme.
Todo ocurrió según el guión previsto. Guillaume apareció cuando estábamos en los entremeses y se hizo rogar con mucha habilidad.
—Confesad que como escondrijo no está muy bien elegido —exclamó mientras se acercaba a nuestra mesa.
—No nos ocultamos —contesté—. ¿Has cenado?
—No, pero…
—Siéntate. Te invito.
—No, gracias… Además, Suzanne no quiere.
Ella se encogió de hombros.
—¡Serás burro!
—¡Sé sincera!
—¡Yo siempre soy sincera!
A los postres, cuando Guillaume se había ido a telefonear, Suzanne me pasó otros mil francos. Pero esta vez me negué en redondo.
—¡Eso sí que no! Oye… He sido yo quien le ha invitado.
—¡Pero si estás pelado!
—No, no más que tú… Anda, vuelve a meter eso en tu bolso.
—De acuerdo, pero en ese caso os invito a todos al club.
—¡Te vas arruinar!
—Eso es cosa mía.
Fuimos a la misma boîte que la otra vez. Hacia las dos de la madrugada, yo me caía de sueño en la banqueta. Guillaume me dio un codazo:
—¡Rápido, larguémonos!
—¿Y Suzanne?
—Está en el lavabo. Sobre todo no te hagas el moralista.
Así me pelearía del todo con ella, pensé. Y seguí a mi compañero.
Pero en el fondo pensaba que esta despedida a la francesa no serviría de nada.
Al mediodía del día siguiente, la inevitable Suzanne saltaba sobre mí.
—¿Qué tal está Guillaume, ha dormido la trompa?
—No se atrevió a volver solo en coche. Durmió en mi casa, en un sillón.
—De todos modos, se acabaron las fiestas. ¡Estamos a 12 de mes y yo a cero!
—¿No tienes ni para comer?
—No, pero ya me arreglaré.
—Puedo pasarte tickets del restaurante.
—No, gracias. Comeré en casa de una amiga, una chica que trabaja conmigo… ¿Sabes? Hicisteis bien en iros: conocí a un tipo sensacional, un escocés. De veras, un tipo fantástico. Tenemos que volver a vernos esta noche.
—¡Bien! Enhorabuena. Hasta la vista.
—¡Ya se lo puedes contar a Guillaume! —me chilló, cuando yo ya estaba en la calle.
Y llegaron las vacaciones de Pascua que fui a pasar con mi familia, en Saint-Brieuc. Acababa de regresar, y estaba vaciando la maleta y ocultando entre las páginas de un libro sin cortar los cuarenta mil francos que mis padres me habían dado para un traje, cuando Guillaume llama a la puerta. Apenas tuve tiempo de devolver el libro a su sitio, sobre la chimenea.
—Buenos días. Pasaba a ver si estabas.
—Acabo de llegar.
—¿Has pasado unas buenas vacaciones?
—He dormido. ¿Y tú?
—¡Fantásticas! Es increíble la cantidad de chicas bonitas que hay en Menton… Y luego, justo antes de irme, conocí a una chica sensacional. Es parisina y vuelve pasado mañana.
—Está bien.
—Lo fastidioso es que no tengo dinero para salir. Se me fundió una biela en la carretera. ¿Podrías prestarme diez o veinte mil francos?
—¡Oh, no los tengo!
—Recibo un giro el lunes. Tú tienes dinero: ¡vuelves de vacaciones!
—No, mis padres me lo envían cada semana.
—¡No me dirás que no tienes diez mil francos!
—No, acabo de pagar mi habitación.
Sonó el timbre en el pasillo. Era para mí. Bajé a recepción y cogí el teléfono.
—¿Diga?
—Soy Suzanne. ¿Has pasado buenas vacaciones?… ¿Cuándo nos vemos?…
¿Te vienes a la fiesta en casa de Daniel, el jueves de la próxima semana?
—¿El jueves? No sé…
—Estará Sophie. ¡Vamos, ven!
—Sabes, tengo un examen el día siguiente… ¡Bueno!, de acuerdo.
—Ya ves que pienso en ti.
—Te lo agradezco. ¿Y tú qué tal? ¿Y tu inglés?
—¡Oh! Se fue. Y además no era tan interesante como parecía…
Cuando subí, Guillaume estaba revolviendo entre los libros.
—Apuesto a que era Suzanne.
—¡No! —dije.
—¿La has vuelto a ver?
—Me la tropecé un par de veces antes de las vacaciones.
—¿Con su inglés?
—¿Estás al corriente?
—Más bien sí. En cualquier caso, le ha dado un plantón: ¡el tipo se ha largado! Confiesa que mientes: ¡te llamaba ella!
—¡No, te digo que no!
—Mientes.
—¡Qué pesado eres!
—¡Era una chica! Se te nota en la cara.
—Era Sophie, si quieres saberlo. ¿Contento?
—¡Ah! —exclamó Guillaume, algo sorprendido—. Bueno, en tal caso, adelante, viejo, ataca: ¡a las chicas les gusta que se las fuerce!
Aquella noche, mientras bailábamos, Sophie atacó a fondo: dedicó a Guillaume todos los improperios posibles.
—Es posible, acepté. Pero hay cosas que admito en él y no en los demás. Él puede permitírselas.
—Yo lo admito todo en los demás y nada en él. Me horroriza ese tipo de hijo de papá que juega al golfo. ¡Verdaderamente no le va!
—Ya se le pasará.
—Es lo que yo le reprocho: es puro snobismo. Detesto a los snobs.
—En primer lugar, él no es snob, y me pregunto qué tiene en su contra. No le conoce.
—He oído hablar bastante de él.
—¡Oh, a Suzanne!
—Sí, a Suzanne, precisamente.
—Ella ya es bastante mayor como para defenderse sola. ¡Y si no, que no le vaya detrás!
—¡Verdaderamente, habla como un chiquillo!

[ezcol_1third][/ezcol_1third] [ezcol_2third_end]
Cada vez veía menos cómo comportarme con ella. En cualquier caso, no de la manera dura, según el consejo de Guillaume. Suzanne, muy disputada, puso de acuerdo a todas sus parejas diciéndose cansada y que llevaba unos zapatos que le dolían. En el momento de irme, me llevó a la cocina.
—¿Podrías prestarme mil francos para coger un taxi?
—Sí, claro.
Saqué mi cartera y comprobé que estaba vacía.
—¡Anda! He vuelto a olvidarme de coger dinero. Pídeselo a Sophie.
—No, a ella no, en ningún caso.
—¿A Fulano? (era el dueño de la casa).
—Me fastidia, le debo dinero.
—¡Pues sí que estás bien, palabra!
—¿No sabes? He dejado mi trabajo —dijo con una sonrisita crispada.
—¿Y de qué vives?
Esbozó un gesto evasivo.
—No hay nadie que tenga un coche —añadí, molesto de verla pegarse a mí.
—Sí, Jean-Louis (era uno de sus fervientes enamorados). Pero prefiero que no… En fin…
Seguía mirándome fijamente, con una expresión implorante, como si yo fuera su única tabla de salvación.
—Tengo dinero en el hotel —dije—. Ven conmigo, si no te duelen demasiado los pies.
—¡Oh! ¡Seguro que puedo caminar trescientos metros!
Y me siguió cojeando.
—Oye —dijo cuando llegamos a la puerta del hotel—. Eres muy amable. No quiero hacerte subir dos veces los seis pisos. Los pies me duelen muchísimo. No sé si tendré fuerza de llegar a la parada de taxis… Si no te molesta, puedo subir a tu casa. Miraré unos libros, me instalaré en un sillón.
—De acuerdo —dije, menos convencido por esos argumentos que desconcertado por lo insólito de la proposición.
Me limité a añadir:
—Con la condición de que al entrar no hagas ruido.
—¡Cuidas tu reputación!
—¡Claro que sí!
En cuanto llegó a mi habitación, Suzanne se sentó en el sillón. Se sacó los zapatos, dobló las piernas y, mientras se arrellanaba, se enganchó el borde de la falda con la cabeza de un clavo que sobresalía.
—¡Sólo faltaba eso!
—¿Qué pasa?
—Me he hecho un siete en la falda. ¿No tendrás un alfiler?
—Mejor que eso, aguja e hilo —digo yendo a abrir un cajón.
—¡Fantástico! Lo peor es que es la única falda un poco decente.
—¿Y el traje que llevabas en la fiesta?
—Era prestado. De todos modos, tampoco podría llevarlo siempre.
Le ofrezco un carrete de hilo negro y una aguja que enfila.
—¿Supongo que no tendrás un dedal?
Doblo una rodilla en el suelo y le cojo la aguja.
—No hace falta. Ves, yo no empujo, tiro.
Estoy muy cerca de ella, mis manos sobre sus rodillas, mi cara contra la suya. La presencia de una chica en mi habitación a esta hora avanzada, por «fea» que sea, me turba un poco. La atención con que Suzanne me rodea de un tiempo a esta parte, su insistencia en subir aquí, el incidente, quizá provocado, de la falda, autorizarían todas mis esperanzas, si yo tuviera alguna intención hacia ella. ¿Qué quiere en realidad? Esta noche, hay algo deliberado en su actitud. ¿O bien sólo es incomodidad?
Pero apenas he tenido tiempo de formularme la pregunta que ella recupera la aguja, me rechaza un poco y pasa a la defensiva.
—¡Ah, esos chicos! Bueno, está bien, ya lo he entendido.
—¡Hala, arréglate! —le digo al levantarme.
Me siento ofendido. Se lo hago notar. Voy a coger mi pijama:
—Es posible que sea un grosero —digo al pasar detrás del sillón y comenzar a desnudarme—, pero sólo duermo bien en mi cama, y mañana tengo un examen.
—Por favor —dice Suzanne recuperando su tono amable—, no te preocupes por mí, estoy muy bien.
Estira las piernas y frota los pies entre sí. Prosigue:
—Estoy tan cansada que me siento capaz de dormir en cualquier parte.
Verdaderamente estoy muy furiosa conmigo misma. Me he dejado engañar por una cretina de dependienta: no puedo ni entrar en los zapatos y no tengo otros.
—¡Bueno, devuélvelos!
—Imposible. Ya los he llevado dos días. Y para colmo, esta mañana he gastado mi último billete de mil.
—¿Tan mal están las cosas?
—¡Uf!
—Yo te prestaría, pero tengo que pagar al dentista. ¿Puedes esperar a la próxima semana?
—Por favor, Bertrand, eres muy amable. Ya me apañaré.
—Ves, verdaderamente me siento muy molesto. Te he hecho gastar tu dinero.
—Si lo he gastado es porque me gustaba. Hemos pasado ratos estupendos.
¿No te parece? Es lo esencial. El dinero se encuentra. Basta con buscarlo… Ves, lo que me gustaría es un trabajo de media jornada… Además, creo que me voy a largar a Italia. Todos esos francesitos me fastidian.
Yo declamo
—¡Parece que allí abajo hay hombres guapísimos!
Ella se encoge de hombros.
—No me creerás, pero no he encontrado ningún chico que me guste. Absolutamente ninguno.
—¡Eres demasiado difícil!
—¿Y tú no lo eres? Contrariamente a lo que crees, jamás me he tomado a Guillaume en serio. Aun admitiendo que estuve algo enamorada de él… Puedo decirte que tú eres el único que soporto. Eres un crápula de la peor especie, pero los dos nos entendemos bien. Los otros sólo quieren acostarse contigo, ¡y después si te he visto no me acuerdo!
—¡Yo conozco al menos diez que harían locuras por ti!
—¿Quiénes?
—No sé: Jean-Louis, François…
Hace una mueca:
—¡Bah! ¡Si no tienes otra cosa que proponerme! No ves, sólo me gustas tú. Contigo estoy tranquila. ¡Sabes, es difícil encontrar un chico como tú que no moleste a las chicas!
Estoy lavándome las manos. Tardo en responder, luego suelto:
—¡Depende de cuáles!
—¡Gracias!
—¡Disculpa, lo he dicho sin pensar!
—¡Ja, ja! ¡Es increíble lo idiota que puedes ser a veces!
—¿Qué?
—No, nada. Créeme, de verdad. Te aprecio muchísimo.
Me voy a la cama, y comienzo a deslizarme entre las sábanas. Río sarcásticamente:
—¡Jamás lo he dudado!
—¿Y tus amores, qué tal van?
—Mal.
—Oye, ahora te toca a ti espabilarte. Sabes, a las chicas les gusta que se las fuerce.
—¡Una de las teorías de Guillaume!
—¡Reconozcamos que sabe lo que se dice!
—¡No está tan claro, al menos no siempre!
—En el caso de una chica como Sophie, no hay que vacilar. Está a la defensiva, pero es una fachada. Hace bien: todos los chicos giran en torno a ella.
—Yo sé lo que hago —digo en el mismo tono arrogante.
—¿Qué? ¿Te burlas de mí?
—Como quieras. ¡Sabes, soy mucho menos amable de lo que tú crees!
—Ya lo sé, te conozco. ¡Te conozco muy bien!
—Bien: entonces, si nos conocemos: es inútil andarse contando la vida. ¡Buenas noches!
Acabo de darle cuerda al despertador. Me echo y me vuelvo hacia la pared, mientras ella enciende un cigarrillo.
A las ocho de la mañana, sonó el despertador. Fui a despertar a Suzanne que no se había enterado de nada y que dormía en su sillón. Apenas se mueve. Después de lavarme, vuelvo hacia ella y la empujo con más fuerza.
—¡Suzanne, levántate!
Se levanta con un suspiro, da tres pasos y se desploma en la cama. Oigo en el pasillo la voz de la mujer de la limpieza y el ruido del aspirador. Entreabro la puerta.
—¡Buenos días, señora!
—¡Buenos días, señor! ¿Puedo hacer su habitación ahora?
—No, mejor a las once. ¡Hasta la vista, señora!
Me dirijo hacia Suzanne, que sigue en la cama, y le toco el hombro.
—¿Suzanne? ¿Me oyes?
—Hum…
—¡Espérame hasta las once!
Salgo y, después de pensarlo un instante, dejo la llave en la puerta, para que la mujer de la limpieza me siga creyendo dentro y no se le ocurra entrar con su llave maestra. Precaución inútil: está en la habitación del lado, con la puerta abierta, y me ve.
—¿Sale?
—No, vuelvo a subir en seguida. Venga a las once.
—Bien, voy a hacer el piso de abajo.
—Perfecto —digo tranquilizado.
[/ezcol_2third_end]
Cuando regresó de la clase, Suzanne ya no estaba. Sobre la mesa, muy a la vista, una nota suya decía: «Tengo que irme, tengo una cita». Mis ojos se dirigen maquinalmente hacia la chimenea: el orden de los libros me parece alterado. Aquel donde oculté el dinero sobresale un poco. Lo cojo, paso los dedos por las páginas, lo sacudo encima de la mesa. Acaba cayendo un billete de diez mil francos. El único. Ya puedo seguir sacudiendo el libro, cortar las páginas con un cortapapeles, que tengo que rendirme a la evidencia: los tres billetes restantes han desaparecido.
Salgo y corro al café. Jean-Louis, el pretendiente desafortunado de Suzanne, está en el fondo de la sala. Le pregunto. Me dice que ha estado ahí y que luego se ha ido, hace menos de media hora. Le pregunto si conoce su dirección.
—Tú debes saberla mejor que yo —contesta algo sorprendido—. Pregunta a Guillaume.
Bajo a la cabina. Guillaume no contesta. Llamo entonces a Sophie que, afortunadamente, está en casa. Me contesta muy amablemente, me pregunta por el resultado de mi examen. Pero ella también desconoce la dirección exacta de Suzanne. Quizá la sepa Guillaume. «Pero —añade inmediatamente— me telefonea casi todos los días, y puedo darle un encargo». Adivina que no me atrevo a contarle por teléfono de qué se trata y me propone que vaya a esperarla, a última hora de la tarde, a la salida de sus clases en l’Alliance Française…
Cuando le expuse mi desgracia, Sophie me compadeció sin demasiada ironía. Pero sus sospechas se encaminaron en dirección opuesta a las mías. Me preguntó si había denunciado el robo a la dirección del hotel.
—No —dije—, habría tenido que contarlo todo.
Soltó una carcajada.
—¡No querías que se supiera que te llevabas chicas a casa!
Había comenzado a tutearme y me sentía menos envarado con ella que los otros días.
—Has hecho bien —añadió—. Estoy convencida de que no es Suzanne.
—Yo estoy seguro.
—Puede que haya sido otro. En un hotel, ya sabes… la mujer de la limpieza…
—¡No, seguro que no!
—¿Alguno de tus compañeros: Guillaume?
—¡Siempre él!
—¿Y por qué no? ¿Crees que habría tenido escrúpulos?
—¡Para una cosa así, es posible!… Y además, nunca le he dejado solo…
Pensé bruscamente en el día en que bajé a telefonear y le encontré fisgoneando en mis libros. Evidentemente, después de su marcha, no se me había ocurrido comprobarlo. Pero mi ausencia había sido breve: ¡habría precisado mucha suerte o mucho olfato!
—… No, no es él —continué, sin dejar adivinar la verdadera causa de mi interrupción—. No es su estilo.
—¡Bien ha arruinado a Suzanne!
—¡No es lo mismo! Era para divertirse.
—¡Vaya diversión! Te tiene amaestrado.
¿Había sido Guillaume? Durante todo aquel trimestre, le vi dos veces. Tenía trabajo, y yo también. No me atreví a contarle el robo, por temor a sus sarcasmos. Y, además, a mí me gustaba considerar culpable a Suzanne. La cosa me irritaba menos si procedía de ella que de Guillaume, cuyas malas jugadas jamás se habían dirigido hasta entonces contra mí.
Sophie y yo seguíamos viéndonos con bastante frecuencia. La facultad no quedaba lejos del boulevar Raspail y eso facilitaba los encuentros. Pero mi cortejo no adelantaba demasiado.
—Ves —le dije al final de una tarde de mayo, mientras estábamos sentados en la terraza del Luco—, lo que me hace pensar que no es Guillaume son los diez mil francos que quedaban en el libro… Era muy torpe, casi conmovedor. Entraría más en el estilo de Suzanne… En el fondo, es una buena chica.
—¡Ah, cómo me gusta oírte decir eso! —dijo Sophie, a quien aún se le escapaban algunas sutilezas de la lengua francesa.
—Bueno, yo siempre he dicho que era fea, pero…
—¡«Fea», sólo sabes decir esto! Suzanne no es «fea». Puede que no sea una belleza clásica, pero tiene atractivo. Es una chica con mucha clase. Tiene unos tobillos y unas muñecas muy finos y unas manos preciosas. Yo creo que es la chica francesa tipo.
Yo me reí:
—¡Eso no me hace ser muy patriota!
—¡Je, je! ¿Es divertido, verdad?… Y además, lo quieras o no, gusta a los hombres.
—A mí no me gusta.
—No me extraña. Tú eres un niño.
—Entonces tú gustas a los niños.
—¡Ese es mi drama! ¡Sí! —dijo con un aire medio irónico, medio convencido.
Después de esta confidencia, me sentí autorizado a cogerle la mano. Pero ella se separó secamente.
—Suelta, te digo. ¡Si no me enfadaré!
No insistí. Un nuevo desaire que sumar a una ya larga lista. No había nada que hacer, pero aún no me atrevía a confesármelo. Me limité a gruñir un momento, mientras ella me contemplaba con una compasión divertida. Y fue ella quien rompió el silencio:
—¡Oh! Ahora puedo decírtelo —comenzó con un aire incisivo—: Suzanne se va a casar.
Pegué un salto:
—¿Cómo? ¿La has vuelto a ver?
—Lleva unos días telefoneándome.
—¡Ah, sí! ¡Vaya! ¿Y con quién?
—Con un chico que… Pero tú le conoces, Franck Schaller.
—¿Schaller? No me suena.
—¡Sí! Vino conmigo a la cena en casa de Guillaume. ¿Te acuerdas?
—¡En fin, que te lo ha birlado! —dije, mientras un mundo nuevo comenzaba a abrirse ante mí.
Esta conclusión inesperada me llevó a una seria revisión de mis ideas. Hasta entonces sólo había visto a Suzanne como la víctima propiciatoria de todas las vejaciones de Guillaume.
En realidad, ella halagaba menos su amor propio que algunos de sus gustos que silenciaba por pudor o respeto humano. Existía un parecido físico muy claro —tardé tiempo en darme cuenta de ello— entre todas las chicas con las que había salido. No es que fueran «feas», como yo pretendía, pero todas encajaban, menos por su cara que por su cuerpo, en un tipo muy preciso.
Al limitarse a tratar de «espárragos» a Sophie y las chicas un poco altas, ¿no estaría intentando justificar más ampliamente su atracción hacia las mujeres más bien menudas y metiditas en carnes?
El año concluía. Mientras yo estaba a punto de catear el curso y de perder a Sophie, Suzanne, en cambio, era feliz. Incluso sin pretenderlo, me provocaba cuando la encontraba en la calle, en el café o en la piscina, del brazo del guapo Franck. Esa chica, hacia la cual sólo pude sentir, a lo largo del año, una especie de compasión vergonzante, nos ajustaba las cuentas a todos en la línea de meta, y nos reducía al rango de los chiquillos que éramos. Culpable o inocente, ingenua o astuta, ¿qué importaba todo eso? Al privarme del derecho de compadecerla, Suzanne se aseguraba su desquite real.
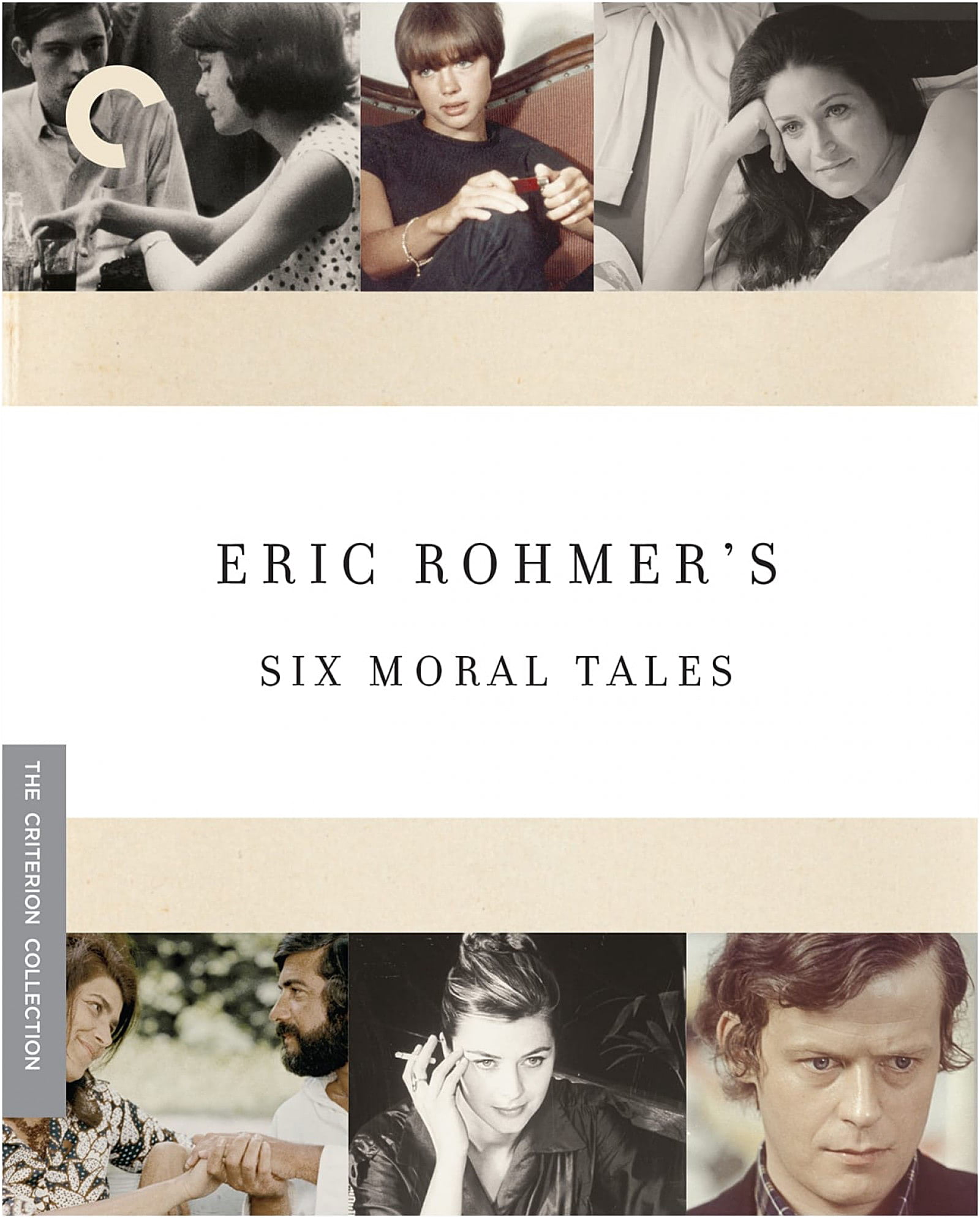
La Carrière de Suzanne
1963 55 min Francia
Dirección y Guion Éric Rohmer
Fotografía Daniel Lacambre (B&W)
Reparto
Catherine Sée, Christian Charrière, Philippe Beuzen, Diane Wilkinson,
Jean-Claude Biette, Patrick Bauchau, Pierre Cottrell, Jean-Louis Comolli
Productora Les Films du Losange
Género Romance. Drama | Nouvelle vague. Mediometraje
Grupos Cuentos morales de Eric Rohmer
Sinopsis
Bertrand y Guillaume, dos universitarios que mantienen una ambigua amistad, entablan relación con Suzanne, una joven empleada que representa para Bertrand el prototipo de la chica fácil y superficial. Cuando Guillaume consigue seducirla, en Bertrand, enamorado platónicamente de Sophie, surge un sentimiento contradictorio que oscila entre la atracción y el rechazo hacia Suzanne. Ese sentimiento oculta el temor a no ser aceptado en el caso de que intentase abordarla, ya que su orgullo no podría tolerar ese rechazo. Segundo cuento «moral» de Rohmer. (FILMAFFINITY)
•


0 comentarios