el desconocido de sí mismo
por octavio paz
Un cierto desasosiego
¿no, Pessoa?
Cierto y cierto
es igual a incierto. Un incierto desasosiego
que tiene imágenes
que son tan claras
tan dolidas y dolorosas. Imágenes ciertas
de lo que no está
de lo que no hay
que vuelven e insisten
que no dejan de insistir. Ciertas inciertas imágenes
del desasosiego
¿no, Pessoa?
S.R.
Los poetas no tienen biografía. Su obra es su biografía. Pessoa, que dudó siempre de la realidad de este mundo, aprobaría sin vacilar que fuese directamente a sus poemas, olvidando los incidentes y los accidentes de su existencia terrestre.
Nada en su vida es sorprendente – nada, excepto sus poemas. No creo que su «caso» —hay que resignarse a emplear esta antipática palabra— los explique; creo que, a la luz de sus poemas, su «caso» deja de serlo. Su secreto, por lo demás, está escrito en su nombre: Pessoa quiere decir persona en portugués y viene de persona, máscara de los actores romanos. Máscara, personaje de ficción, ninguno: Pessoa.
Su historia podría reducirse al tránsito entre la irrealidad de su vida cotidiana y la realidad sus ficciones. Estas ficciones son los poetas Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis y, sobre todo, el mismo Fernando Pessoa. Así, no es inútil recordar los hechos más salientes su vida, a condición de saber que se trata de las huellas de una sombra. El verdadero Pessoa es otro.
Nace en Lisboa, en 1888. Niño, queda huérfano de padre. Su madre vuelve a casarse; en 1896 se traslada, con sus hijos, a Durban, África del Sur, adonde su segundo esposo había sido enviado como cónsul de Portugal. Educación inglesa. Poeta bilingüe, la influencia sajona será constante en su pensamiento y en su obra. En 1905, cuando está a punto de ingresar en la Universidad del Cabo, debe regresar a Portugal. En 1907 abandona la Facultad de Letras de Lisboa e instala una tipografía. Fracaso, palabra que se repetirá con frecuencia en su vida. Trabaja después como «correspondente estrangeiro», es decir, como redactor ambulante de cartas comerciales en inglés y francés, empleo modesto que le dará de comer durante casi toda su vida. Cierto, en alguna ocasión se le entreabren, con discreción, las puertas de la carrera universitaria; con el orgullo de los tímidos, rehúsa la oferta. Escribí discreción y orgullo; quizá debía haber dicho desgano y realismo: en 1932 aspira al puesto de archivista en una biblioteca y lo rechazan. Pero no hay rebelión en su vida: apenas una modestia parecida al desdén.
Desde su regreso de África no vuelve a salir de Lisboa. Primero vive en una vieja casa, con una tía solterona y una abuela loca; después con otra tía; una temporada con su madre, viuda de nuevo: el resto, en domicilios inciertos. Ve a los amigos en la calle y en el café.
Bebedor solitario en tabernas y fondas del barrio viejo. ¿Otros detalles? En 1916 proyecta establecerse como astrólogo. El ocultismo tiene sus riesgos y en una ocasión Pessoa se ve envuelto en un lío, urdido por la policía contra el mago y «satanista» inglés E. A. Crowley-Aleister, de paso por Lisboa en busca de adeptos para su orden místico-erótica. En 1920 se enamora, o cree que se enamora, de una empleada de comercio; la relación no dura mucho: «mi destino», dice en la carta de ruptura, «pertenece a otra Ley, cuya existencia no sospecha usted siquiera … »
No se sabe de otros amores. Hay una corriente de homosexualismo doloroso en la Oda marítima y en la Salutación a Whitman, grandes composiciones que hacen pensar en las que, quince años más tarde, escribiría el García Lorca de Poeta en Nueva York. Pero Alvaro de Campos, profesional de la provocación, no es todo Pessoa. Hay otros poetas en Pessoa. Casto, todas sus pasiones son imaginarias; mejor dicho, su gran vicio es la imaginación. Por eso no se mueve de su silla.
Y hay otro Pessoa, que no pertenece ni a la vida de todos los días ni a la literatura: el discípulo, el iniciado. Sobre este Pessoa nada puede ni debe decirse. ¿Revelación, engaño, autoengaño? Todo junto, tal vez. Como el maestro de uno de sus sonetos herméticos, Pessoa conhece e cala.
Anglómano, miope, cortés, huidizo, vestido de oscuro, reticente y familiar, cosmopolita que predica el nacionalismo, investigador solemne de cosas fútiles, humorista que nunca sonríe y nos hiela la sangre, inventor de otros poetas y destructor de sí mismo, autor de paradojas claras como el agua y, como ella, vertiginosas: fingir es conocerse, misterioso que no cultiva el misterio, misterioso como la luna del mediodía, taciturno fantasma del mediodía portugués, ¿quién es Pessoa? Pierre Hourcade, que lo conoció al final de su vida, escribe: «Nunca, al despedirme, me atreví a volver la cara; tenía miedo de verlo desvanacerse, disuelto en el aire.» ¿Olvido algo? Murió en 1935, en Lisboa, de un cólico hepático. Dejó dos plaquettes de poemas en inglés, un delgado libro de versos portugueses y un baúl lleno de manuscritos. Todavía no se publican todas sus obras.
Su vida pública, de alguna manera hay que llamarla, transcurre en la penumbra. Literatura de las afueras, zona mal alumbrada en la que se mueven -¿conspiradores o lunáticos?- las sombras indecisas de Alvaro de Campos, Ricardo Reis y Fernando Pessoa. Durante un instante, los bruscos reflectores del escándalo y la polémica los iluminan. Después, la oscuridad de nuevo. El casi-anonimato y la casi-celebridad.
Nadie ignora el nombre de Fernando Pessoa pero pocos saben quién es y qué hace. Reputaciones portuguesas, españolas e hispanoamericanas: «Su nombre me suena, ¿es usted periodista o director de cine?» Me imagino que a Pessoa no le desagradaba el equívoco. Más bien lo cultivaba. Temporadas de agitación literaria seguidas por períodos de abulia. Si sus apariciones son aisladas espasmódicas, golpes de mano para aterrorizar a los cuatro gatos de la literatura oficial, su trabajo solitario es constante. Como todos los grandes perezosos, se pasa la vida haciendo catálogos de obras que nunca escribirá; y según les ocurre también a los abúlicos, cuando son apasionados e imaginativos, para no estallar, para no volverse loco, casi a hurtadillas, al margen de sus grandes proyectos, todos los días escribe un poema, un artículo, una reflexión. Dispersión y tensión. Todo marcado por una misma señal: esos textos fueron escritos por necesidad. Y esto, la fatalidad, es lo que distingue a un escritor auténtico de uno que simplemente tiene talento.
Escribe en inglés sus primeros poemas, entre 1905 y 1908. En aquella época leía a Milton, Shelley, Keats, Poe. Más tarde descubre a Baudelaire y frecuenta a varios «subpoetas portugueses». Insensiblemente vuelve a su lengua materna, aunque nunca dejará de escribir en inglés. Hasta 1912 la influencia de poesía simbolista y del «saudosismo» es preponderante. En ese año publica sus primeras cosas, en la revista A Aguia, órgano del «renacimiento portugués». Su colaboración consistió una serie de artículos sobre la poesía portuguesa. Es muy de Pessoa esto de iniciar su vida de escritor como crítico literario. No menos significativo es el título de uno de sus textos: Na Floresta do Alheamento. El tema de la enajenación y de la búsqueda de sí, en el bosque encantado o en la ciudad abstracta es algo más que un tema: es la sustancia de su obra. En esos años se busca; no tardará en inventarse.
En 1913 conoce a dos jóvenes que serán sus compañeros en la breve aventura futurista: el pintor Almada Negreira y el poeta Mario de Sá-Carneiro. Otras amistades: Armando Côrtes- Rodrigues, Luis de Montalvor, José Pacheco. Presos aún en el encanto de la poesía «decadente», aquellos muchachos intentan vanamente renovar la corriente simbolista. Pessoa inventa el «paulismo». Y de pronto, a través de Sá-Carneiro, que vive en París y con el que sostiene una correspondencia febril, la revelación de la gran insurrección moderna: Marinetti. La fecundidad del futurismo es innegable, aunque su resplandor se haya oscurecido después por las abdicaciones de su fundador. La repercusión del movimiento fue instantánea acaso porque, más que una revolución, era un motín. Fue la primera chispa, la chispa que hace volar la pólvora. El fuego corrió de un extremo a otro, de Moscú a Lisboa. Tres grandes poetas: Apollinaire, Mayakovski y Pessoa. El año siguiente, 1914, sería para el portugués el año del descubrimiento o, más exactamente, del nacimiento: aparecen Alberto Caeiro y sus discípulos, el futurista Alvaro de Campos y el neoclásico Ricardo Reis.

La irrupción de los heterónimos, acontecimiento interior, prepara el acto público: la explosión de Orpheu. En abril de 1915 sale el primer número de la revista; en julio, el segundo y último. ¿Poco? Más bien demasiado. El grupo no era homogéneo. El mismo nombre, Orpheu, ostenta la huella simbolista. Aún en Sá-Carneiro, a pesar de su violencia, los críticos portugueses advierten la persistencia del «decadentismo». En Pessoa la división es neta: Alvaro de Campos es un futurista integral pero Fernando Pessoa sigue siendo un poeta «paulista». El público recibió la revista con indignación. Los textos de Sá-Carneiro y de Campos provocaron la furia habitual de los periodistas. A los insultos sucedieron las burlas; a las burlas, el silencio. Se cumplió el ciclo. ¿Quedó algo? En el primer número apareció la Oda triunfal; en el segundo, la Oda marítima. El primero es un poema que, a despecho de sus tics y afectaciones, posee ya el tono directo de Tabaquería, la visión del poco peso del hombre frente al peso bruto de la vida social. El segundo es algo más que los fuegos de artificio de la poesía futurista, un gran espíritu delira en voz alta y su grito nunca es animal ni sobrehumano. El poeta no es un «pequeño Dios» sino un ser caído. Los dos poemas recuerdan más a Whitman que a Marinetti, a un Whitman ensimismado y negador. No es esto todo. La contradicción es el sistema, la forma de su coherencia vital: al mismo tiempo que las dos odas, escribe 0 Guardador de Rebanhos, libro póstumo de Alberto Caeiro, los poemas latinizantes de Reis y Epithalamium y Antinous, «dois poemas inglêses meus, muito indecentes, e portanto impublicáveis em Inglaterra».
La aventura de Orpheu se interrumpe bruscamente. Algunos, ante los ataques de los periodistas y asustados quizá por la intemperancias de Alvaro de Campos, escurren el bulto. Sá-Carneiro, siempre inestable, regresa a París. Un año después se suicida. Nueva tentativa en 1817: el único número de Portugal Futurista, dirigida por Almada Negreira, en el que aparece el Ultimatum de Alvaro de Campos. Hoy es difícil leer con interés ese chorro de diatribas, aunque algunas guardan aún su saludable virulencia: «D’Annuzio, don Juan en Patmos; Shaw, tumor frío del ibsenismo; Kipling, imperialista de la chatarra … » El episodio de Orpheu termina en la dispersión, del grupo y en la muerte de uno de sus guías. Habrá que esperar quince años y una nueva generación. Nada de esto es insólito. Lo asombroso es la aparición del grupo, adelante de su tiempo y de su sociedad. ¿Qué se escribía en España y en Hispanoamérica por esos años?
El siguiente periodo es de relativa oscuridad. Pessoa publica dos cuadernos de poesía inglesa, 35 Sonnets y Antinous, que Comentan el Times de Londres y el Glasgow Herald con mucha cortesía y poco entusiasmo. En 1922 aparece la primera colaboración de Pessoa en Contemporánea, una nueva revista literaria: O Banqueiro Anarquista. También son de esos años sus veleidades políticas: elogios del nacionalismo y del régimen autoritario. La realidad lo desengaña y lo obliga a desmentirse: en dos ocasiones se enfrenta al poder público, a la Iglesia y a la moral social. La primera para defender a Antonio Botto, autor de Cançoes, poemas de amor uranista. La segunda contra la «Liga de acción de los estudiantes», que perseguía al pensamiento libre con el pretexto de acabar con la llamada «literatura Sodoma». César es siempre moralista. Alvaro de Campos distribuye una hoja: Aviso por causa da moral; Pessoa publica un manifiesto; y el agredido, Raúl Leal, escribe el folleto: Uma liçao de moral aos estudantes de Lisboa e o descaramento da Igreja Católica. El centro de gravedad se ha desplazado del arte libre a la libertad del arte. La índole de nuestra sociedad es tal que el creador está condenado a la heterodoxia y a la oposición. El artista lúcido no esquiva ese riesgo moral.
En 1924 una nueva revista: Atena. Dura sólo cinco números. Nunca segundas partes fueron buenas. En realidad, Atena es un puente entre Orpheu y los jóvenes de Presença (1927). Cada generación escoge, al aparecer, su tradición. El nuevo grupo descubre a Pessoa: al fin ha encontrado interlocutores. Demasiado tarde, como siempre. Poco tiempo después, un año antes de su muerte, ocurre el grotesco incidente del certamen poético de la Secretaría de Propaganda Nacional. El tema, claro está, era un canto a las glorias de la nación y del imperio. Pessoa envía Mensagem, poemas que son una interpretación «ocultista» y simbólica de la historia portuguesa. El libro debe haber dejado perplejos a los funcionarios encargados del concurso. Le dieron un premio de «segunda categoría». Fue su última experiencia literaria.
Todo empieza el 8 de marzo de 1914. Pero es mejor transcribir un fragmento de una carta de Pessoa a uno de los muchachos de Presença, Adolfo Casais Monteiro: «Por ahí de 1912 me vino la idea de escribir unos poemas de índole pagana. Pergeñé unas cosas en verso irregular (no en el estilo de Alvaro de Campos) y luego abandoné el intento. Con todo, en la penumbra confusa, entreví un vago retrato de la persona que estaba haciendo aquello (había nacido, sin que yo lo supiera, Ricardo Reis). Año y medio, o dos años después, se me ocurrió tomarle el pelo a Sá-Carneiro -inventar un poeta bucólico, un tanto complicado, y presentarlo, no me acuerdo ya en qué forma, como si fuese un ente real. Pasé unos días en esto sin conseguir nada. Un día, cuando finalmente había desistido -fue el 8 de marzo de 1914- me acerqué a una cómoda alta y, tomando un manojo de papeles, comencé a escribir de pie, como escribo siempre que puedo. Y escribí treinta y tantos poemas seguidos, en una suerte de éxtasis cuya naturaleza no podía definir. Fue el día triunfal de mi vida y nunca tendré otro así. Empecé con un título, El guardián de rebaños. Y lo que siguió fue la aparición de alguien en mí, al que inmediatamente llamé Alberto Caeiro. Perdóneme lo absurdo de la frase: en mí apareció mi maestro. Esa fue la sensación inmediata que tuve. Y tanto fue así que, apenas escritos los treinta poemas, en otro papel escribí, también sin parar, Lluvia oblicua, de Fernando Pessoa. Inmediata y enteramente… Fue el regreso de Fernando Pessoa-Alberto Caeiro a Fernando Pessoa a secas. O mejor: fue la reacción de Fernando Pessoa contra su inexistencia como Alberto Caeiro… Aparecido Caeiro, traté luego de descubrirle, inconsciente e instintivamente, unos discípulos. Arranqué de su falso paganismo al Ricardo Reis latente, le descubrí un nombre y lo ajusté a sí mismo, porque a esas alturas ya lo veía. Y de pronto, derivación opuesta de Reís, surgió impetuosamente otro individuo. De un trazo, sin interrupción ni enmienda, brotó la Oda triunfal, de Alvaro de Campos. La oda con ese nombre y el hombre con el nombre que tiene».
La psicología nos ofrece varias explicaciones. El mismo Pessoa, que se interesó en su caso, propone dos o tres. Una crudamente patológica: «probablemente soy un histérico- neurasténico… y esto explica, bien o mal, el origen orgánico de los heterónimos». Yo no diría «bien o mal» sino poco. El defecto de estas hipótesis no consiste en que sean falsas: son incompletas. Un neurótico es un poseído; el que domina sus trastornos: ¿es un enfermo? El neurótico padece sus obsesiones; el creador es su dueño y las transforma. Pessoa cuenta que desde niño vivía entre personajes imaginarios. («No sé, por supuesto, si ellos son los que no existen o si soy yo el inexistente: en estos casos no debemos ser dogmáticos.») Los heterónimos están rodeados de una masa fluida de semiseres: el barón de Teive: Jean Seul, periodista satírico francés; Bernardo Soares, fantasma del fantasmal Vicente Guedes; Pacheco, mala copia de Campos… No todos son escritores: hay un Mr. Cross, infatigable participante en los concursos de charadas y crucigramas de las revistas inglesas (medio infalible, creía Pessoa, para salir de pobre), Alexander Search y otros. Todo esto -como su soledad, su alcoholismo discreto y tantas otras cosas- nos da luces sobre su carácter pero no nos explica sus poemas, que es lo único que en verdad nos importa.

Lo mismo sucede con la hipótesis «ocultista», a la que Pessoa, demasiado analítico, no acude abiertamente pero que no deja de evocar. Sabido es que los espíritus que guían la pluma de los mediums, inclusive si son los de Eurípides o Víctor Hugo, revelan una desconcertante torpeza literaria. Otros aventuran que se trata de una «mistificación». El error es doblemente grosero: ni Pessoa es un mentiroso ni su obra es una superchería. Hay algo terriblemente soez en la mente moderna; la gente, que tolera toda suerte de mentiras indignas en la vida real, y toda suerte de realidades indignas, no soporta la existencia de la fábula. Y eso es la obra de Pessoa: una fábula, una ficción. Olvidar que Caeiro, Reis y Campos son creaciones poéticas, es olvidar demasiado. Como toda creación, esos poetas nacieron de un juego. El arte es un juego -y otras cosas. Pero sin juego no hay arte.
La autenticidad de los heterónimos depende de su coherencia poética, de su verosimilitud. Fueron creaciones necesarias, pues de otro modo Pessoa no habría consagrado su vida a vivirlos y crearlos; lo que cuenta ahora no es que hayan sido necesarios para su autor sino si lo son también para nosotros. Pessoa, su primer lector, no dudó de su realidad. Reis y Campos dijeron lo que quizá él nunca habría dicho. Al contradecirlo, lo expresaron; al expresarlo, lo obligaron a inventarse. Escribimos para ser lo que somos o para ser aquello que no somos. En uno o en otro caso, nos buscamos a nosotros mismos. Y si tenemos la suerte de encontrarnos – señal de creación- descubriremos que somos un desconocido. Siempre el otro, siempre él, inseparable, ajeno, con tu cara y la mía, tú siempre conmigo y siempre solo.
Los heterónimos no son antifaces literarios: «Lo que escribe Fernando Pessoa pertenece a dos categorías de obras, que podríamos llamar ortónimas y heterónimas. No se puede decir que son anónimas o pseudónimas porque de veras no lo son. La obra pseudónima es del autor en su persona, salvo que firma con otro nombre; la heterónima es del autor fuera de su persona … » Gérard de Nerval es el pseudónimo de Gérard Labrunie: la misma persona y la misma obra; Caeiro es un heterónimo de Pessoa: imposible confundirlos. Más próximo, el caso de Antonio Machado es también diferente. Abel Martín y Juan de Mairena no son enteramente el poeta Antonio Machado. Son máscaras, pero máscaras transparentes: un texto de Machado no es distinto a uno de Mairena. Además, Machado no está poseído por sus ficciones, no son criaturas que lo habitan, lo contradicen o lo niegan.
En cambio, Caeiro, Reis y Campos son los héroes de una novela que nunca escribió Pessoa. «Soy un poeta dramático», confía en una carta a J. G. Simôes. Sin embargo, la relación entre Pessoa y sus heterónimos no es idéntica a la del dramaturgo o el novelista con sus personajes. No es un inventor de personajes-poetas sino un creador de obras-de-poetas. La diferencia es capital. Como dice Casais Monteiro: «Inventó las biografías para las obras y no las obras para las biografías.» Esas obras -y los poemas de Pessoa, escritos frente, por y contra ellas- son su obra poética. El mismo se convierte en una de las obras de su obra. Y ni siquiera tiene el privilegio de ser el crítico de esa coterie: Reis y Campos lo tratan con cierta condescendencia; el barón de Teive no siempre lo saluda; Vicente Guedes, el archivista, se le asemeja tanto que cuando lo encuentra, en una fonda de barrio, siente un poco de piedad por sí mismo. Es el encantador hechizado, tan totalmente poseído por sus fantasmagorías que se siente mirado por ellas, acaso despreciado, acaso compadecído. Nuestras creaciones nos juzgan.
Alberto Caeiro es mi maestro. Esta afirmación es la piedra de toque de toda su obra. Y podría agregarse que la obra de Caeiro es la única afirmación que hizo Pessoa. Caeiro es el sol y en torno suyo giran Reis, Campos y el mismo Pessoa. En todos ellos hay partículas de negación o de irrealidad: Reis cree en la forma, Campos en la sensación, Pessoa en los símbolos. Caeiro no cree en nada: existe. El sol es la vida henchida de sí; el sol no mira porque todos sus rayos son miradas convertidas en calor y luz; el sol no tiene conciencia de sí porque en él pensar y ser son uno y lo mismo. Caeiro es todo lo que no es Pessoa y, además, todo lo que no puede ser ningún poeta moderno: el hombre reconciliado con la naturaleza. Antes del cristianismo, sí, pero también antes del trabajo y de la historia. Antes de la conciencia. Caeiro niega, por el mero hecho de existir, no solamente la estética simbolista de Pessoa sino todas las estéticas, todos los valores, todas las ideas. ¿No queda nada? Queda todo, limpio ya de los fantasmas y telarañas de la cultura. El mundo existe porque me lo dicen mis sentidos; y al decírmelo, me dicen que yo también existo. Sí, moriré y morirá el mundo, pero morir es vivir. La afirmación de Caeiro anula la muerte; al suprimir a la conciencia, suprime a la nada. No afirma que todo es, pues eso sería afirmar una idea; dice que todo existe. Y aún más: dice que sólo es lo que existe. El resto son ilusiones. Campos se encarga de poner el punto sobre la i: «Mi maestro Caeiro no era pagano; era el paganismo.» Yo diría: una idea del paganismo.
Caeiro apenas si frecuentó las escuelas. Al enterarse de que lo llamaban «poeta materialista» quiso saber en qué consistía esa doctrina. Al oír la explicación de Campos, no ocultó su asombro: «¡Es una idea de curas sin religión! ¿Dice usted que dicen que el espacio es infinito? ¿En qué espacio han visto eso?» Ante la estupefacción de su discípulo, Caeiro sostuvo que el espacio es finito: «Lo que no tiene límites no existe … » El otro replicó: «¿Y los números? Después del 34 viene el 35 y luego el 36 y así sucesivamente… » Caeiro se le quedó viendo con piedad: « iPero ésos son sólo números!» y continuó, com uma formidável infância: «¿Acaso hay un número 34 en la realidad? » Otra anécdota: le preguntaron: « ¿Está contento consigo mismo?» Y respondió: «No, estoy contento.» Caeiro no es un filósofo: es un sabio. Los pensadores tienen ideas; para el sabio vivir y pensar no son actos separados. Por eso es imposible exponer las ideas de Sócrates o Laotsé. No dejaron doctrinas sino un puñado de anécdotas, enigmas y poemas. Chuangtsé, más fiel que Platón, no pretende comunicarnos una filosofía sino contarnos unas historietas: la filosofía es inseparable del cuento, es el cuento. La doctrina del filósofo incita a la refutación; la vida del sabio es irrefutable. Ningún sabio ha proclamado que la verdad se aprende; lo que han dicho todos, o casi todos, es que lo único que vale la pena de vivirse es la experiencia de la verdad. La debilidad de Caeiro no reside en sus ideas (más bien ésa es su fuerza); consiste en la irrealidad de la experiencia que dice encarnar.

ofelia queiroz
Adán en una quinta de la provincia portuguesa, sin mujer, sin hijos y sin creador: sin conciencia, sin trabajo y sin religión. Una sensación entre las sensaciones, un existir entre las existencias. La piedra es piedra y Caeiro es Caeiro, en este instante. Después, cada uno será otra cosa. 0 la misma cosa. Es igual o es distinto: todo es igual por ser todo diferente. Nombrar es ser. La palabra con que nombra a la piedra no es la piedra pero tiene la misma realidad de la piedra. Caeiro no se propone nombrar a los seres y por eso nunca nos dice si la piedra es una ágata o un guijarrro, si el árbol es un pino o una encina. Tampoco pretende establecer relaciones entre las cosas; la palabra como no figura en su vocabulario: cada cosa está sumergida en su propia realidad. Si Caeiro habla es porque el hombre es un animal de palabras, como el pájaro es un animal alado. El hombre habla como el río corre o la lluvia cae. El poeta inocente no necesita nombrar las cosas; sus palabras son árboles, nubes, arañas, lagartijas. No esas arañas que veo sino éstas que digo. Caeiro se asombra ante la idea de que la realidad es inasible: ahí está, frente a nosotros, basta tocarla. Basta hablar.
[Caeiro Nació en Lisboa, en 1889; murió en la misma ciudad, en 1915. Vivió casi toda su vida en la quinta de Ribatejo. Obras: O Guardador de Rebanhos (1911-1912); O Pastor Amoroso; Poemas Inconjuntos (1913-1915)]
No sería difícil demostrarle a Caeiro que la realidad nunca está a la mano y que debemos conquistarla (aun a riesgo de que en el acto de la conquista se nos evapore o se nos convierta en otra cosa: idea, utensilio). El poeta inocente es un mito pero un mito que funda a la poesía. El poeta real sabe que las palabras y las cosas no son lo mismo y por eso, para restablecer una precaria unidad entre el hombre y el mundo, nombra las cosas con imágenes, ritmos, símbolos y comparaciones. Las palabras no son las cosas: son los puentes que tendemos entre ellas y nosotros. El poeta es la conciencia de las palabras, es decir, la nostalgia de la realidad real de las cosas. Cierto, las palabras también fueron cosas antes de ser nombres de cosas. Lo fueron en el mito del poeta inocente, esto es, antes del lenguaje. Las opacas palabras del poeta real evocan el habla de antes del lenguaje, el entrevisto acuerdo paradisíaco. Habla inocente: silencio en el que nada se dice porque todo está dicho, todo está diciéndose. El lenguaje del poeta se alimenta de ese silencio que es habla inocente. Pessoa, poeta real y hombre escéptico, necesitaba inventar a un poeta inocente para justificar su propia poesía. Reis, Campos y Pessoa dicen palabras mortales y fechadas, palabras de perdición y dispersión: son el presentimiento o la nostalgia de la unidad. Las oímos contra el fondo de silencio de esa unidad. No es un azar que Caeiro muera joven, antes de que sus discípulos inicien su obra. Es su fundamento, el silencio que los sustenta.
El más natural y simple de los heterónimos es el menos real. Lo es por exceso de realidad. El hombre, sobre todo el hombre moderno, no es del todo real. No es un ente compacto como la naturaleza o las cosas; la conciencia de sí es su realidad insustancial. Caeiro es una afirmación absoluta del existir y de ahí que sus palabras nos parezcan verdades de otro tiempo, ese tiempo en el que todo era uno y lo mismo. ¡Presente sensible e intocable: apenas lo nombramos se evapora! La máscara de inocencia que nos muestra Caeiro no es la sabiduría: ser sabio es resignarse a saber que no somos inocentes. Pessoa, que lo sabía, estaba más cerca de la sabiduría.
El otro extremo es Álvaro de Campos. Caeiro vive en el presente intemporal de los niños y los animales; el futurista Campos en el instante. Para el primero, su aldea es el centro del mundo; el otro, cosmopolita, no tiene centro, desterrado en ese ningún lado que es todas partes. Sin embargo, se parecen: los dos cultivan el verso libre; los dos atropellan el portugués; los dos no eluden los prosaísmos. No creen sino en lo que tocan, son pesimistas, aman la realidad concreta, no aman a sus semejantes, desprecian a las ideas y viven fuera de la historia, uno en la plenitud del ser, otro en su más extrema privación. Caeiro, el poeta inocente, es lo que no podía ser Pessoa; Campos, el dandy vagabundo, es lo que hubiera podido ser y no fue. Son las imposibles posibilidades vitales de Pessoa.
[Álvaro de Campos Nace en Tariva, el 15 de octubre de 1890. La fecha coincide con su horóscopo, dice Pessoa. Estudios de liceo; después, en Glasgow, de ingeniería naval. Ascendencia judaica. Viajes a Oriente. Paraísos artificiales y otros. Partidario de una estética no aristotélica, que ve realizada en tres poetas: Whitman, Caeiro y él mismo. Usaba monóculo. Irascible impasible.]
El primer poema de Campos posee una originalidad engañosa. La Oda triunfal es en apariencia un eco brillante de Whitman y de los futuristas. Apenas se compara este poema con los que, por los mismos años, se escribían en Francia, Rusia y otros países, se advierte la diferencia3. Whitman creía realmente en el hombre y en las máquinas; mejor dicho, creía que el hombre natural no era incompatible con las máquinas. Su panteísmo abarcaba también a la industria. La mayor parte de sus descendientes no incurren en estas ilusiones. Algunos ven en las máquinas juguetes maravillosos. Pienso en Valery Larbaud y en su Barnabooth, que tiene más de un parecido con Alvaro de Campos4. La actitud de Larbaud ante la máquina es epicúrea; la de los futuristas, visionaria. La ven como el agente destructor del falso humanismo y, por supuesto, del hombre natural. No se proponen humanizar a la máquina sino construir una nueva especie humana semejante a ella. Una excepción sería Mayakovski y aun él… La Oda triunfal no es ni epicúrea ni romántica, ni triunfal: es un canto de rabia y derrota. Y en esto radica su originalidad.
Una fábrica es «un paisaje tropical» poblado de bestias gigantescas y lascivas. Fornicación infinita de ruedas, émbolos y poleas. A medida que el ritmo mecánico se redobla, el paraíso de hierro y electricidad se transforma en sala de tortura. Las máquinas son órganos sexuales de destrucción y Campos quisiera ser triturado por esas hélices furiosas. Esta extraña visión es menos fantástica de lo que parece y no sólo es una obsesión de Campos. Las máquinas son reproducción, simplificación y multiplicación de los procesos vitales. Nos seducen y horripilan porque nos dan la sensación simultánea de la inteligencia y la inconsciencia: todo lo que hacen lo hacen bien pero no saben lo que hacen. ¿No es ésta una imagen del hombre moderno? Pero las máquinas son una cara de la civilización contemporánea. La otra es la promiscuidad social. La Oda triunfal termina en un alarido; transformado en bulto, caja, paquete, rueda, Alvaro de Campos pierde el uso de la palabra: silba, chirría, repiquetea, martillea, traquetea, estalla. La palabra de Caeiro evoca la unidad del hombre, la piedra y el insecto; la de Campos, el ruido incoherente de la historia. Panteísmo y panmaquinismo, dos modos de abolir la conciencia.
Tabaquería es el poema de la conciencia recobrada. Caeiro se pregunta ¿qué soy?; Campos, ¿quién soy? Desde su cuarto contempla la calle: automóviles, transeúntes, perros, todo real y todo hueco, todo cerca y todo lejos. Enfrente, seguro de sí mismo como un dios, enigmático y sonriente como un dios, frotándose las manos como Dios Padre después de su horrible creación, aparece y desaparece del Dueño de la Tabaquería. Llega a su caverna-templo- tendejón, Esteva el despreocupado, sem metafísica, que habla y come, tiene emociones y opiniones políticas y guarda las fiestas de guardar. Desde su ventana, desde conciencia, Campos mira a los dos monigotes y, al verlos, se ve a si mismo. ¿Dónde está la realidad: en mí o en Esteva? El Dueño de la Tabaquería sonríe y no responde. Poeta futurista, Campos comienza por afirmar que la única realidad es la sensación; unos años más tarde se pregunta si él mismo tiene alguna realidad.
Al abolir la conciencia de sí, Caeiro suprime la historia; ahora es la historia la que suprime a Campos. Vida marginal: sus hermanos, si algunos tiene, son las prostitutas, los vagos, el dandy, el mendigo, la gentuza de arriba y de abajo. Su rebelión no tiene nada que ver con las ideas de redención o de justicia: Nâo: tudo menos ter razâo! Tudo menos importar-me com a humanidade! Tudo menos ceder ao humanitarismo! Campos se rebela también contra la idea de la rebelión. No es una virtud moral, un estado de conciencia -es la conciencia de una sensación: «Ricardo Reis es pagano por convicción; Antonio Mora por inteligencia; yo lo soy por rebelión, esto es, por temperamento»-. Su simpatía por los malvivientes está teñida de desprecio, pero ese desprecio lo siente ante todo por sí mismo:
Siento simpatía por toda esa gente,
Sobre todo cuando no merece simpatía.
Sí, yo también soy vago y pedigüeño…
Ser vago y mendigo no es ser vago y mendigo:
Es estar fuera de la jerarquía social…
Es no ser juez de la Corte Suprema, empleado fijo, prostituta,
Pobre de solemnidad, obrero explotado,
Enfermo de una enfermedad incurable,
Sediento de justicia o capitán de caballería,
Es no ser, en fin, esos personajes sociales de los novelistas
Que se hartan de letras porque tienen razón para llorar sus lágrimas
Y se rebelan contra la vida social porque les sobra razón para hacerlo…
Su vagancia y mendicidad no dependen de ninguna circunstancia; son irremediables y sin redención. Ser vago así es ser ¡solado na alma. Y más adelante, con esa brutalidad que escandalizaba a Pessoa: Nem tenho a defensa de poder ter opiôes sociais… Sou lúcido. Nada de estéticas com caracâo: sou lúcido. Merda! Sou lúcido.
[Me parece casi imposible que Pessoa no haya conocido el libro de Larbaud. La edición definitiva de Bernabooth es de 1913, año de intensa correspondencia con Sá-Carneiro. Detalle curioso: Larbaud visitó Lisboa en 1926; Gómez de la Serna, que vivía por entonces en esa ciudad, lo presentó con los escritores jóvenes, que le ofrecieron un banquete. En la crónica que consagra a este episodio (Lettre de Lisbonne, en Jeune bleu blanc) Larbaud habla con elogio de Almada Negreira pero no cita a Pessoa. ¿Se conocieron?]
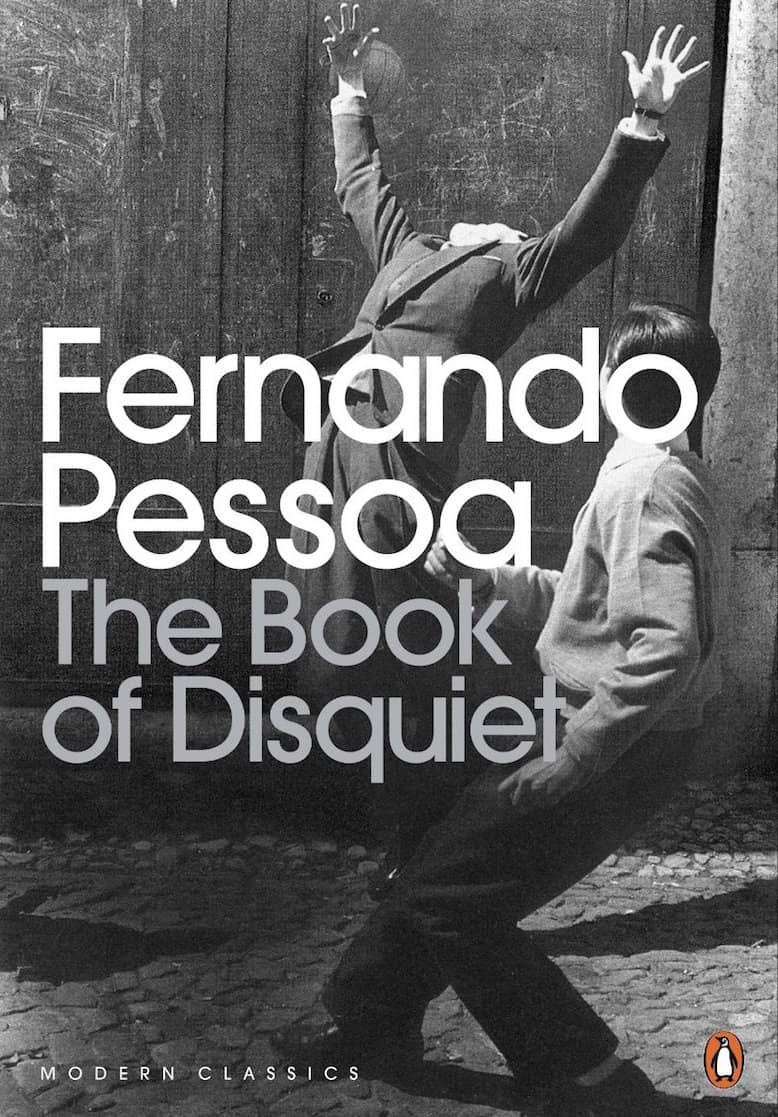
La conciencia del destierro es una nota constante de la poesía moderna, desde hace siglo y medio. Gérard de Nerval se finge príncipe de Aquitania; Alvaro de Campos escoge la máscara del vago. El tránsito es revelador. Trovador o mendigo, ¿qué oculta esa máscara? Nada, quizá. El poeta es la conciencia de su irrealidad histórica. Sólo que si esa conciencia se retira de la historia, la sociedad se abisma en su propia opacidad, se vuelve Esteva o el Dueño de la Tabaquería. No faltará quien diga que la actitud de Campos no es «positiva». Ante críticas semejantes, Casáis Monteiro respondía: «La obra de Pessoa realmente es una obra negativa. No sirve de modelo, no enseña ni a gobernar ni a ser gobernado. Sirve exactamente para lo contrario: para indisciplinar los espíritus.»
Campos no se lanza, como Caeiro, a ser todo, sino a ser todos y estar en todas partes. La caída en la pluralidad se paga con la pérdida de la identidad. Ricardo Reis escoge la otra posibilidad latente en la poesía de su maestro5. Reis es un ermitaño como Campos es un vagabundo. Su ermita es una filosofía y una forma. La filosofía es una mezcla de estoicismo y epicureísmo. La forma: el epigrama, la oda y la elegía de los poetas neoclásicos. Sólo que el neoclasicismo es una nostalgia, es decir, es un romanticismo que se ignora o que se disfraza. Mientras Campos escribe sus largos monólogos, cada vez más cerca de la introspección que del himno, su amigo Reis pule pequeñas odas sobre el placer, la fuga del tiempo, las rosas de Lidia, la libertad ilusoria del hombre, la vanidad de los dioses.
Educado en un colegio de jesuitas, médico de profesión, monárquico, desterrado en el Brasil desde 1919, pagano y escéptico por convicción, latinista por educación, Reis vive fuera del tiempo. Parece, pero no es, un hombre del pasado: ha escogido vivir en una sagesse intemporal. Cioran señalaba recientemente que nuestro siglo, que ha inventado tantas cosas, no ha creado la que más falta nos hace. No es extraño así que algunos la busquen en la tradición oriental: taoísmo, budismo zen; en realidad esas doctrinas cumplen la misma función que las filosofías morales del fin del mundo antiguo. El estoicismo de Reis es una manera de no estar en el mundo -sin dejar de estar en él. Sus ideas políticas tiene un sentido semejante: no son un programa, sino una negación del estado de cosas contemporáneo. No odia a Cristo ni lo quiere; aborrece al cristianismo, aunque, esteta al fin, cuando piensa en Jesús admite que «su sombría forma dolorosa nos trajo algo que faltaba». El verdadero dios de Reis es el Hado y todos, hombres y mitos, estamos sometidos a su imperio.
La forma de Reis es admirable y monótona como todo lo que es perfección artificiosa. En esos pequeños poemas se percibe, más que la familiaridad con los originales latinos y griegos, una sabia y destilada mixtura del neoclasicismo lusitano y de la Antología griega traducida al inglés. La corrección de su lengua inquietaba a Pessoa: «Caeiro escribe mal el portugués; Campos lo hace razonablemente, aunque incurre en cosas como decir «yo propio» por «yo misrno»; Reis mejor que yo pero con un purismo que considero exagerado.» La exageración sonámbula de Campos se convierte, por un movimiento de contradicción muy natural, en la precisión exagerada de Reis.
[Ricardo Reis Nació en Oporto, en 1887. Es el más mediterráneo de los heterónimos: Caeiro era rubio y de ojos azules; Campos «entre blanco y moreno», alto, flaco, y con un aire internacional; Reis «moreno mate», más cerca del español y portugués meridionales. Las Odas no son su única obra. Se sabe que escribió un Debate estético entre Ricardo Reis y Alvaro de Campos. Sus notas críticas sobre Caeiro y Campos son un modelo de precisión verbal y de incomprensión estética.]
Ni la forma ni la filosofía defienden a Reis: defienden a un fantasma. La verdad es que Reis tampoco existe y él lo sabe. Lúcido, con una lucidez más penetrante que la exasperada de Campos, se contempla:
No sé de quién recuerdo mi pasado,
Otro lo fui, ni me conozco
Al sentir con mi alma
Aquella ajena que al sentir recuerdo.
De un día a otro nos desamparamos.
Nada cierto nos une con nosotros,
Somos quien somos y es
Cosa vista por dentro lo que fuimos.
El laberinto en que se pierde Reis es el de sí mismo. La mirada interior del poeta, algo muy distinto a la introspección, lo acerca a Pessoa. Aunque ambos usan metros y formas fijas, no los une el tradicionalismo porque pertenecen a tradiciones diferentes. Los une el sentimiento del tiempo -no como algo que pasa frente a nosotros, sino como algo que se vuelve nosotros. Presos en el instante, Caeiro y Campos afirman de un tajo el ser o la ausencia de ser. Reis y Pessoa se pierden en los vericuetos de su pensamiento, se alcanzan en un recodo y, al fundirse con ellos mismos, abrazan una sombra. El poema no es la expresión del ser sino la conmemoración de ese momento de fusión. Monumento vacío: Pessoa edifica un templo a lo desconocido; Reis, más sobrio, escribe un epigrama que es también un epitafio:
La suerte, menos verla,
Niégueme todo: estoico sin dureza,
La sentencia grabada del Destino,
Gozarla letra a letra.
Álvaro de Campos citaba una frase de Ricardo Reis: Odio la mentira porque es una inexactitud. Estas palabras también podrían aplicarse a Pessoa, a condición de no confundir mentira con imaginación o exactitud con rigidez. La poesía de Reis es precisa y simple como un dibujo lineal; la de Pessoa, exacta y compleja como la música. Complejo y vario, se mueve en distintas direcciones: la prosa, la poesía en portugués y la poesía en inglés (hay que olvidar, por insignificantes, los poemas franceses). Los escritos en prosa, aún no publicados enteramente, pueden dividirse en dos grandes categorías: los firmados con su nombre y los de sus pseudónimos, principalmente el barón de Teive, aristócrata venido a menos, y Bernardo Soares, «empregado de comercio». En varios pasajes subraya Pessoa que no son heterónimos: «ambos escriben con un estilo que, bueno o malo, es el mío … » No es indispensable detenerse en los poemas ingleses; su interés es literario y psicológico pero no agregan mucho, me parece, a la poesía inglesa. La obra poética en portugués, desde 1902 hasta 1935, comprende Mensagem, la poesía lírica y los poemas dramáticos. Estos últimos, a mí juicio, tienen un valor marginal. Aun si se apartan, queda una obra poética extensa.
Primera diferencia: los heterónimos escriben en una sola dirección y en una sola corriente temporal; Pessoa se bifurca como un delta y cada uno de sus brazos nos ofrece la imagen, las imágenes, de un momento. La poesía lírica se ramifica en Mensagem, el Cancionero (con los inéditos y dispersos) y los poemas herméticos. Como siempre, la clasificación no corresponde a la realidad. Cancionero es un libro simbolista y está impregnado de hermetismo, aunque el poeta no recurra expresamente a las imágenes de la tradición oculta. Mensagem es, sobre todo, un libro de heráldica -y la heráldica es una parte de la alquimia. En fin, los poemas herméticos son, por su forma y espíritu, simbolistas; no es necesario ser un «iniciado» para penetrar en ellos ni su comprensión poética exige conocimientos especiales. Esos poemas, como el resto de su obra, piden más bien una comprensión espiritual, la más alta y difícil. Saber que Rimbaud se interesó en la cábala y que identificó poesía y alquimia, es útil y nos acerca a su obra; para penetrarla realmente, sin embargo, nos hace falta algo más y algo menos. Pessoa definía ese algo de este modo: simpatía; intuición; inteligencia; comprensión; y lo más difícil, gracia. Tal vez parezca excesiva esta enumeración pero no veo cómo, sin estas cinco condiciones, pueda leerse de veras a Baudelaire, Coleridge o Yeats. En todo caso, las dificultades de la poesía de Pessoa son menores que las de Hölderlin, Nerval, Mallarmé… En todos los poetas de la tradición moderna la poesía es un sistema de símbolos y analogías paralelo al de las ciencias herméticas. Paralelo, no idéntico: el poema es una constelación de signos dueños de luz propia.
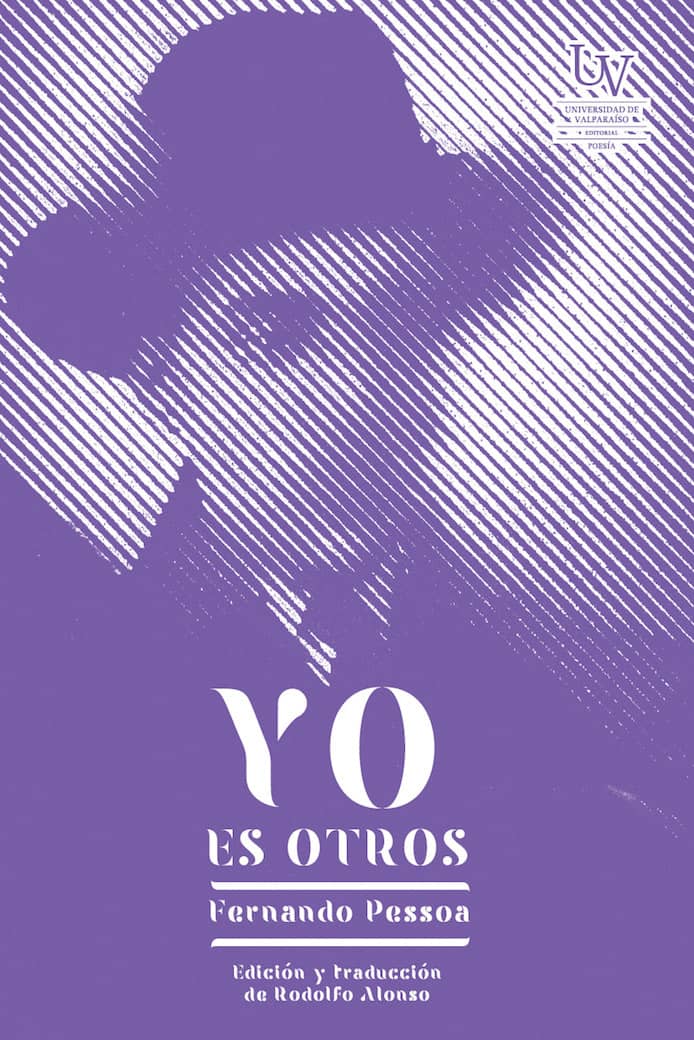
Pessoa concibió Mensagem como un ritual; o sea, como un libro esotérico. Si se atiende a la perfección externa, ésta es su obra más completa. Pero es un libro fabricado, con lo cual no quiero decir que sea insincero sino que nació de las especulaciones y no de las intuiciones del poeta. A primera vista es un himno a las glorias de Portugal y una profecía de un nuevo imperio (el Quinto), que no será material sino espiritual; sus dominios se extenderán más allá del espacio y del tiempo históricos (un lector mexicano recuerda inmediatamente la «raza cósmica» de Vasconcelos). El libro es una galería de personajes históricos y legendarios, desplazados de su realidad tradicional y transformados en alegorías de otra tradición y de otra realidad. Quizá sin plena conciencia de lo que hacía, Pessoa volatiliza la historia de Portugal y, en su lugar, presenta otra, puramente espiritual, que es su negación. El carácter esotérico de Mensagem nos prohíbe leerlo como un simple poema patriótico, según desearían algunos críticos oficiales. Hay que agregar que su simbolismo no lo redime. Para que los símbolos lo sean efectivamente es necesario que dejen de simbolizar, que se vuelvan sensibles, criaturas vivas y no emblemas de museo. Como en toda obra en que interviene más la voluntad que la inspiración, pocos son los poemas de Mensagem que alcanzan ese estado de gracia que distingue a la poesía de la bella literatura. Pero esos pocos viven en el mismo espacio mágico de los mejores poemas del Cancionero, al lado de algunos de los sonetos herméticos. Es imposible definir en qué consiste ese espacio; para mí es el de la poesía propiamente dicha, territorio real, tangible y que otra luz ilumina. No importa que sean pocos. Benn decía: Nadie, ni los más grandes poetas de nuestro tiempo, ha dejado más de ocho o diez poesías perfectas… ¡Para seis poemas, treinta o cincuenta años de ascetismo, de sufrimiento, de combate!
El Cancionero: mundo de pocos seres y muchas sombras. Falta la mujer, el sol central. Sin mujer, el universo sensible se desvanece, no hay ni tierra firme ni agua ni encarnación de lo impalpable. Faltan los placeres terribles. Falta la pasión, ese amor que es deseo de un ser único, cualquiera que sea. Hay un vago sentimiento de fraternidad con la naturaleza: árboles, nubes, piedras, todo fugitivo, todo suspendido en un vacío temporal. Irrealidad de las cosas, reflejo de nuestra irrealidad. Hay negación, cansancio y desconsuelo. En el Livro de Desassossêgo, del cual sólo se conocen fragmentos, Pessoa describe su paisaje moral: pertenezco a una generación que nació sin fe en el cristianismo y que dejó de tenerla en todas las otras creencias; no fuimos entusiastas de la igualdad social, de la belleza o del progreso; no buscamos en orientes y occidentes otras formas religiosas («cada civilización tiene una filiación con la religión que la representa: al perder la nuestra, perdimos todas»); algunos, entre nosotros, se dedicaron a la conquista de lo cotidiano; otros, de mejor estirpe, nos abstuvimos de la cosa pública, nada queriendo y nada deseando; otros se entregaron al culto de la confusión y el ruido: creían vivir cuando se oían, creían amar cuando chocaban contra las exterioridades del amor: y otros, Raza del Fin, límite espiritual de la Hora Muerta, vivimos en negación, descontento y desconsuelo. Este retrato no es el de Pessoa pero sí es el fondo sobre el que se destaca su figura y con el que a veces se confunde. Límite espiritual de la Hora Muerta: el poeta es un hombre vacío que, en su desamparo, crea un mundo para descubrir su verdadera identidad. Toda la obra de Pessoa es búsqueda de la identidad perdida.
En uno de sus poemas más citados dice que el poeta es un fingidor que finge tan completamente que llega a fingir que es dolor el dolor que de veras siente. Al decir la verdad, miente; al mentir, la verifica. No estamos ante una estética sino ante un acto de fe. La poesía es la revelación de su irrealidad:
Entre o luar e a folhagem,
Entre o sossêgo e o arvoreda,
Entre o ser noite e haver aragem
Passa um segrêdo.
Segue-o minha alma na passagem.
Ese que pasa, ¿es Pessoa o es otro? La pregunta se repite a lo largo de los años y de los poemas. Ni siquiera sabe si lo que escribe es suyo. Mejor dicho, sabe que, aunque lo sea, no lo es: «¿por qué, engañado, juzgo que es mío lo que es mío?» La búsqueda del yo -perdido y encontrado y vuelto a perder- termina en el asco: «Náusea, voluntad de nada: existir por no morir.»
Sólo desde esta perspectiva puede percibirse la significación cabal de los heterónimos. Son una invención literaria y una necesidad psicológica pero son algo más. En cierto modo son lo que hubiera podido o querido ser Pessoa; en otro, más profundo, lo que no quiso ser: una personalidad. En el primer movimiento, hacen tabla rasa del idealismo y de las convicciones intelectuales de su autor; en el segundo, muestran que la sagesse inocente, la plaza pública y la ermita filosófica son ilusiones. El instante es inhabitable como el futuro; y el estoicismo es un remedio que mata. Y, sin embargo, la destrucción del yo, pues eso es lo que son los heterónimos, provoca una fertilidad secreta. El verdadero desierto es el yo y no sólo porque nos encierra en nosotros mismos, y así nos condena a vivir con un fantasma, sino porque marchita todo lo que toca. La experiencia de Pessoa, quizá sin que él mismo se lo propusiera, se inserta en la tradición de los grandes poetas de la era moderna, desde Nerval y los románticos alemanes. El yo es un obstáculo, es el obstáculo. Por eso es insuficiente cualquier juicio meramente estético sobre su obra. Si es verdad que no todo lo que escribió tiene la misma calidad todo, o casi todo, está marcado, por las huellas de su búsqueda. Su obra es un paso hacia lo desconocido. Una pasión.
El mundo de Pessoa no es ni este mundo ni el otro. La palabra ausencia podría definirlo, si por ausencia se entiende un estado fluido, en el que la presencia se desvanece y la ausencia es anuncio de ¿qué? -momento en que lo presente ya no está y apenas despunta aquello que, tal vez, va a ser. El desierto urbano se cubre de signos: las piedras dicen algo, el viento dice, la ventana iluminada y el árbol solo de la esquina dicen, todo está diciendo algo, no esto que digo sino otra cosa, siempre otra cosa, la misma cosa que nunca se dice. La ausencia no es sólo privación, sino presentimiento de una presencia que jamás se muestra enteramente. Poemas herméticos y canciones coinciden: en la ausencia, en la irrealidad que somos, algo está presente. Atónito entre gentes y cosas, el poeta camina por una calle del barrio viejo. Entra en un parque y las hojas se mueven. Están a punto de decir… No, no han dicho nada. Irrealidad del mundo, en la última luz de la tarde. Todo está inmóvil, en espera. El poeta sabe ya que no tiene identidad. Como esas casas, casi doradas, casi reales, como esos árboles suspendidos en la hora, él también zarpa de sí mismo. Y no aparece el otro, el doble, el verdadero Pessoa. Nunca aparecerá: no hay otro. Aparece, se insinúa, lo otro, lo que no tiene nombre, lo que no se dice y que nuestras pobres palabras invocan. ¿Es la poesía? No: la poesía es lo que queda y nos consuela, la conciencia de la ausencia. Y de nuevo, casi imperceptible, un rumor de algo: Pessoa o la inminencia de lo desconocido.
París, 1961
De «Los signos en rotación», Octavio Paz, prólogo y selección Carlos Fuentes,
págs. 87/106, ed. C. L., Barcelona, España, 1971.
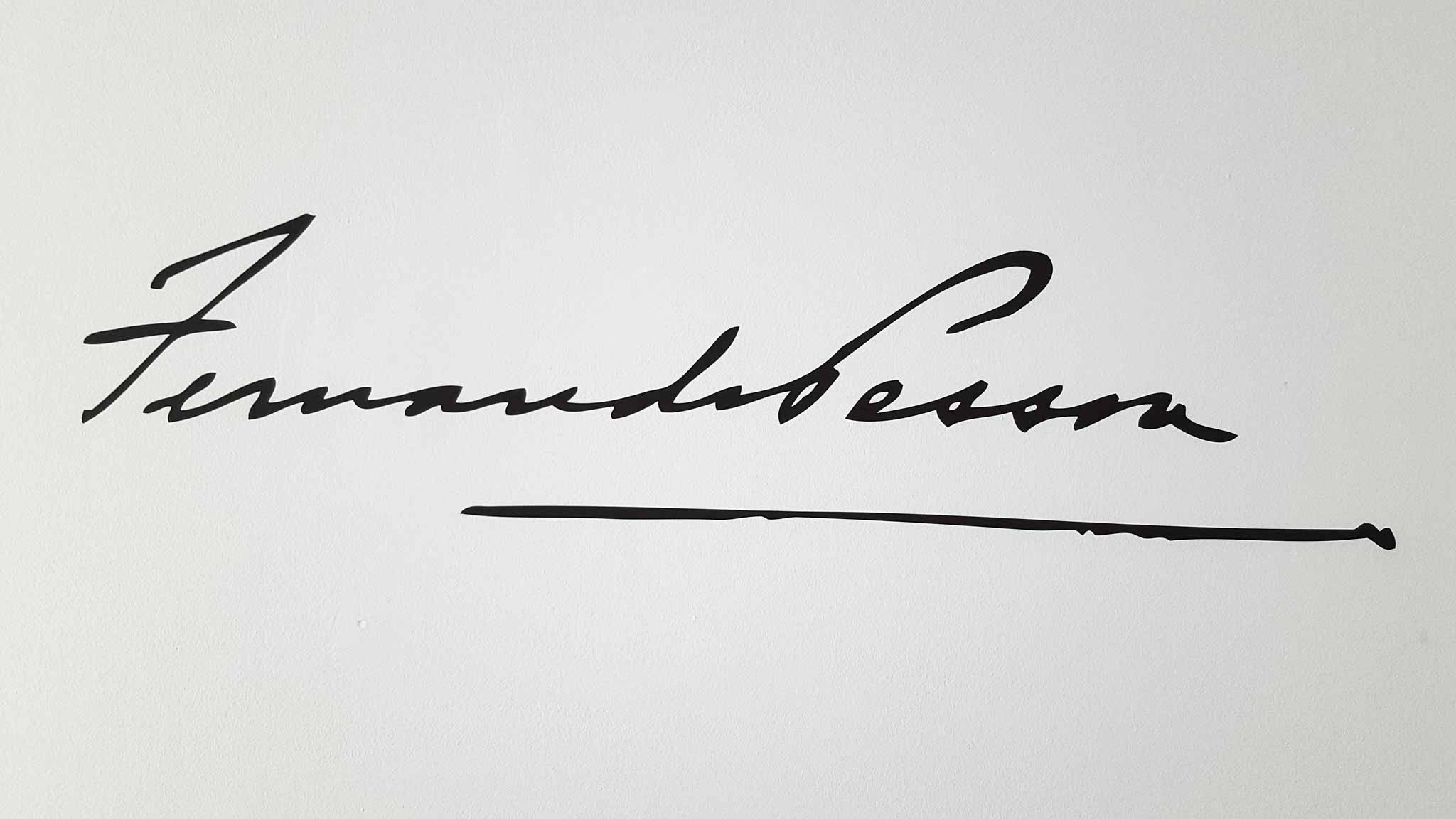
•


0 comentarios