[ezcol_1half]
albert camus:
la caída
título original la chute
editorial
éditions gallimard
fecha de publicación 1956

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

[ezcol_1third][/ezcol_1third] [ezcol_2third_end]
¿Señor, puedo ofrecerle mis servicios, sin correr el riesgo de parecerle importuno?
Temo que no logre usted hacerse comprender por el estimable gorila que preside los destinos de este establecimiento.
En efecto, sólo habla holandés. A menos que usted no me autorice a abogar por su causa, él no adivinará que desea usted ginebra. Vamos, me atrevo a esperar que haya comprendido. Ese cabeceo ha de significar que el hombre se rinde a mis argumentos. Sí, en efecto, ya va, se apresura con una sabia lentitud. Tiene usted suerte, no gruñó. Cuando se niega a servir, le basta un gruñido, y entonces ya nadie insiste. Ser rey de sus humores es el privilegio de los animales más evolucionados. Pero, en fin, me retiro, señor, contento de haberle sido útil.
Se lo agradezco y aceptaría, si estuviera seguro de no serle molesto. Es usted demasiado amable. Pondré, pues, mi vaso junto al suyo.
Tiene usted razón, su mutismo es ensordecedor.
Es el silencio de las selvas primitivas, cargado a más no poder. A veces, me sorprende la obstinación que pone nuestro taciturno amigo en su inquina por las lenguas civilizadas. Su oficio consiste en recibir a marinos de todas las nacionalidades en este bar de Ámsterdam que él llama, por lo demás, sin que nadie sepa por qué, México-City. Con semejantes deberes, bien pudiera temerse, ¿no lo cree usted?, que su ignorancia sea muy incómoda. ¡Imagínese al hombre de Cro-Magnon instalado en la torre de Babel! Por lo menos, el hombre de Cro-Magnon se sentiría un extraño en ese mundo. Pero éste, no; éste no siente su destierro.
Sigue su camino sin que nada lo alcance. Una de las raras frases que oí de su boca proclamaba qué todo era cuestión de tomarlo o de dejarlo. ¿Qué era lo que había que tomar o dejar? Probablemente a nuestro propio amigo. Se lo confesaré: me atraen esas criaturas hechas de una sola pieza. Cuando, por oficio o por vocación, uno ha meditado mucho sobre el hombre, ocurre que se experimente nostalgia por los primates. Éstos no tienen pensamientos de segunda intención.
Nuestro huésped, a decir verdad, tiene algunos, aunque los alimenta oscuramente.
A fuerza de no comprender lo que se dice en su presencia, ha adquirido un carácter desconfiado. De ahí le viene ese aire de gravedad sombría, como si tuviera la sospecha, por lo menos, de que algo no marcha bien entre los hombres.
Esta disposición suya hace menos fáciles las discusiones que no atañen a su oficio. Mire por ejemplo allí, por encima de su cabeza, en la pared del fondo, ese espectáculo que marca el lugar de un cuadro que ha sido descolgado. Efectivamente, antes había allí un cuadro y particularmente interesante. Era una verdadera obra maestra. Pues bien, yo estuve presente cuando el amo de este lugar lo recibió y luego cuando lo cedió. En los dos casos lo hizo con la misma desconfianza, después de pasarse semanas rumiándolo. A este respecto, la sociedad echó a perder un poco, hay que reconocerlo, la franca simplicidad de su naturaleza.
Advierta usted bien que no lo juzgo.
Considero fundada su desconfianza y yo mismo la compartiría de buena gana, si, como usted ve, mi naturaleza comunicativa no se opusiera a ello. Soy parlanchín, ¡ay!, y entablo fácilmente conversación. Aunque sepa guardar las distancias convenientes, todas las ocasiones son para mí buenas.
Cuando vivía en Francia no podía encontrarme con un hombre de espíritu sin que inmediatamente me pegara a él. ¡Ah, advierto que le choca ese pretérito imperfecto de subjuntivo! 1 Confieso mi debilidad por ese modo y el lenguaje correcto y elegante en general. Y es una debilidad que me reprocho, créamelo. Bien conozco que el gusto por la ropa blanca fina no supone necesariamente que uno tenga los pies sucios. Una cosa no impide la otra. El estilo, lo mismo que la ropa interior fina, disimula con demasiada frecuencia el eczema. Me consuelo diciéndome que, después de todo, los que farfullan un idioma no son, tampoco ellos, puros. Pero, claro está, volvamos a beber ginebra.
[1] Alude a la forma fisse (j’en fisse ma société) que, si bien correcta, es anómala en la conversación corriente.
¿Se quedará usted mucho tiempo en Ámsterdam? Hermosa ciudad, ¿no le parece?
¿Fascinante? He aquí un adjetivo que no oía desde hace mucho tiempo, desde que abandoné Paris, para ser más preciso, hace ya varios años. Pero el corazón tiene su memoria y yo no olvidé nada de nuestra hermosa capital ni de sus muelles. París es un verdadero espejismo, una soberbia decoración habitada por cuatro millones de siluetas.
¿Casi cinco millones según el último censo? ¡Vaya que habrán hecho hijos! Y, a decir verdad, no me asombra. Siempre me pareció que nuestros conciudadanos tenían dos furores: las ideas y la fornicación. A troche y moche, por así decirlo. Guardémonos, por lo demás, de condenarlos; no son los únicos. Toda Europa hace lo
↵3 / 42
mismo. A veces imagino lo que habrán de decir de nosotros los historiadores futuros. Les bastará una frase para caracterizar al hombre moderno: fornicaban y leían periódicos. Después de esta aguda definición me atrevería a decir que el tema quedará agotado.
[/ezcol_2third_end]
[ezcol_2third]
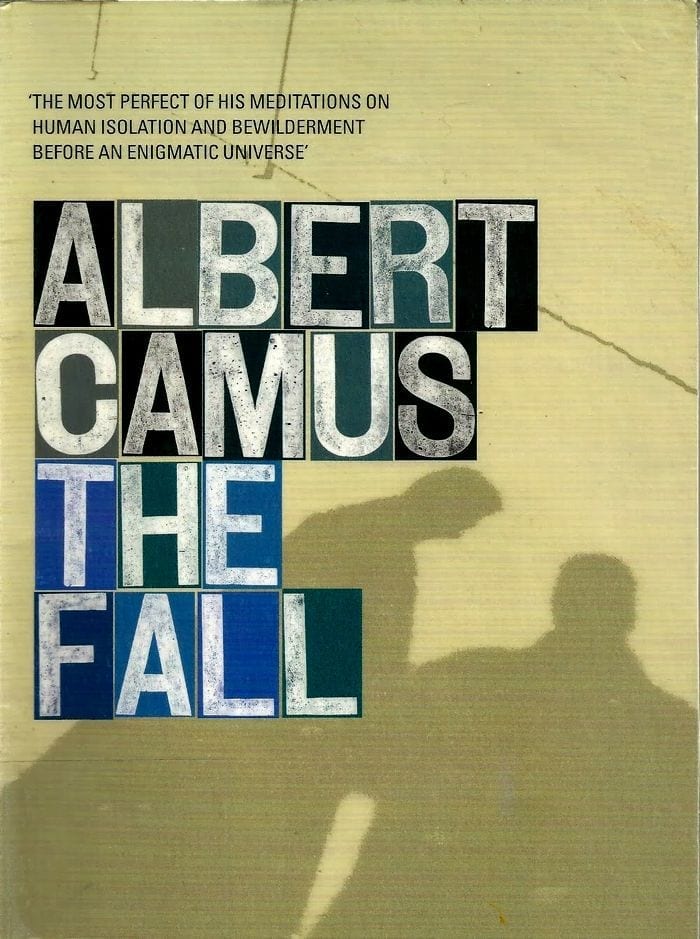
[/ezcol_2third] [ezcol_1third_end][/ezcol_1third_end]
[ezcol_2third]
¿Los holandeses? Oh, no; son mucho menos modernos. Tienen tiempo; mírelos usted.
¿Qué hacen? Pues bien, estos señores viven del trabajo de esas señoras. Por lo demás, son machos y hembras, criaturas muy burguesas, que han venido aquí, como de costumbre, por mitomanía o por estupidez; en suma, por exceso o por falta de imaginación. De cuando en cuando, esos señores sacan a relucir el cuchillo o el revólver. Pero no crea usted que la cosa va en serio. Su papel exige que lo hagan así. Eso es todo; se mueren de miedo cuando disparan sus últimos cartuchos.
Aparte de esto, los encuentro más morales que a los otros, los que matan en familia. ¿No ha advertido usted que nuestra sociedad se organizó para esta clase de liquidación? Desde luego que ha oído usted hablar de esos minúsculos peces de los ríos brasileños que atacan por millares y millares al nadador imprudente, lo limpian en unos pocos instantes con mordiscos pequeños y rápidos y no dejan-de él más que un esqueleto inmaculado. Y bien, ésa es su organización.
«¿Quiere usted una vida limpia? ¿Como todo el mundo?» Naturalmente que usted dice si. ¿Cómo decir no?» De acuerdo, vamos a limpiarlo. Aquí tiene un oficio, una familia, comodidades y expansiones organizadas.» Y los pequeños dientes atacan la carne hasta los huesos. Pero soy injusto. No hay que decir que sea su organización; mirándolo bien, es la nuestra: todo está en saber quién limpiará a quién.
Ah, por fin nos traen nuestra ginebra. ¡Por su prosperidad! Sí, el gorila abrió la boca para llamarme doctor. En estos países todo el mundo es doctor o profesor. A la gente le gusta respetar, por bondad y también por modestia. Aquí por lo menos la ruindad no es una institución nacional. Y, dicho sea de paso, yo no soy médico. Si quiere saberlo, era abogado antes de venir aquí. Ahora soy juez penitente.
Pero permítame que me presente: Jean-Baptiste Clamence, para servir a usted. Encantado de conocerlo.
Probablemente es usted hombre de negocios, ¿no es así? ¿Más o menos? ¡Excelente respuesta! Y también muy cuerda, pues en todo somos siempre más o menos. Veamos, permítame hacer un poco el papel de pesquisante.
Tiene usted más o menos mi edad, el ojo avezado de los cuarentones que, más o menos, están ya todos de vuelta. Va usted más o menos bien vestido, es decir, como lo hacemos en Francia, y tiene las manos suaves. ¡De manera que es más o menos un burgués! ¡Pero un burgués refinado! Que le choquen los pretéritos imperfectos de subjuntivo prueba doblemente su cultura. Primero, porque los reconoce, y luego porque le irritan los nervios.
Por último veo que le divierto, lo cual, sin vanidad, supone en usted cierta amplitud de espíritu. De modo que, más o menos es usted…, pero, ¿qué importancia tiene? Las profesiones me interesan menos que las sectas. Permítame que le haga dos preguntas y respóndalas únicamente en el caso de que no las juzgue indiscretas. ¿Tiene usted bienes de fortuna? ¿Algunos? Bien. ¿Los compartió con los pobres? No. Entonces es lo que yo llamo un saduceo. Si no practicó las Escrituras, hay que reconocer que no ha progresado usted gran cosa. ¿No? Entonces, ¿conoce usted las Escrituras? Decididamente usted me interesa.
En cuanto a mí … Bueno, júzguelo usted mismo. Por la estatura, los hombros y esta cara de la que a menudo me han dicho que era adusta, doy la impresión de ser un jugador de rugby, ¿no es cierto? Pero, si ha de juzgarse por la conversación, deberá admitirse que tengo cierto refinamiento.
El camello cuyo pelo sirvió para hacer mi abrigó probablemente tenía sarna; pero en cambio llevo las uñas pulidas. Yo también soy avisado, y sin embargo me confío a usted sin precauciones por su aspecto. Por último, a pesar de mis buenas maneras y de la forma elegante de expresarme, frecuento bares de marineros del Zeedijk. ¡Vamos, no busque más! Mi oficio, lo mismo que la criatura, es doble. Eso es todo. Ya se lo dije, soy juez penitente. En lo que me concierne, sólo una cosa es clara: no poseo nada. Sí, fui rico; no, no compartí nada con los pobres. ¿Y qué prueba eso? Que yo también era un saduceo … Oh, ¿oye las sirenas del puerto? Esta noche habrá niebla en el Zuyderzee.
¿Ya se va usted? Perdone por haberlo acaso detenido. Si me lo permite, no ha de ser usted quien pague. En el Mexico-City se halla usted en mi casa. Me he sentido particularmente contento de recibirlo.
Por cierto que estaré aquí mañana, como todas las tardes, y aceptaré reconocido su invitación. Su camino … Y bien …. pero ¿encontraría usted algún inconveniente en
↵ 4 / 42
que lo acompañara hasta el puerto? Sería el medio más sencillo. Desde allí, bordeando el barrio judío, llegará usted a esas hermosas avenidas por las que desfilan tranvías cargados de flores y de músicas estruendosas. Su hotel, el Damrak, está en una de esas avenidas.
Pase usted, se lo ruego; usted primero. Yo vivo en el barrio judío. 0, mejor dicho, en el que se llamaba así hasta el momento en que nuestros hermanos hitleristas despejaron el lugar. ¡Qué limpieza! Setenta y cinco mil judíos deportados o asesinados. Eso es lo que se llama limpieza por el vacío. ¡Admiro esa aplicación, esa paciencia metódica!
Cuando uno no tiene carácter debe someterse a un método. Aquí el método hizo indiscutiblemente maravillas. De manera que ahora yo habito en el lugar de uno de los mayores crímenes de la historia. Acaso sea eso lo que me ayuda a comprender al gorila y su desconfianza. De esta manera, puedo luchar contra esa inclinación de mi naturaleza que me lleva irresistiblemente a la simpatía. Cuando veo una cara nueva, algo en mi interior da la alarma. «Cuidado. Peligro.» Y aun cuando la simpatía venza, yo continúo siempre en guardia.
¿Sabe usted que en mi aldea, en el curso de una acción de represalia, un oficial alemán pidió cortésmente a una anciana mujer que tuviera a bien elegir de entre sus dos hijos al que habría de ser fusilado? Elegir, ¿se imagina usted? ¿A éste? No. A este otro. Y luego verlo partir. No insistamos, pero créame que todas las sorpresas son posibles.
Conocí a un hombre de corazón duro, que rechazaba toda desconfianza. Era pacifista, libertario; amaba con un amor único a toda la humanidad y a los animales. Un alma de excepción, sí, eso es lo cierto. Pues bien, durante las últimas guerras de religión en Europa se había retirado al campo. Sobre el dintel de su puerta había escrito estas palabras: «Cualquiera que sea el lugar de donde vengáis, entrad y sed bienvenidos.» ¿Y quien le parece a usted que respondió a esta hermosa invitación? Milicianos, que entraron como en su propia casa y lo destriparon.
¡Oh, perdón, señora! Por lo demás, esta mujer no entendió nada. ¿Y toda esa gente que anda tan tarde por las calles, a pesar de la lluvia que no ha dejado de caer desde hace días? Felizmente, disponemos de ginebra, la única luz en estas tinieblas.
¿Siente usted la luz dorada, bronceada, que nos introduce en el cuerpo? A mí me gusta andar a través de la ciudad por la noche, sintiendo el calorcillo de la ginebra: Suelo pasearme así durante noches enteras. Sueño o bien me hablo interminablemente. Como esta noche, sí; y temo aturdirlo un poco.
Gracias, es usted muy amable. Pero es la superabundancia, que se desborda. Apenas abro la boca las frases me afluyen. Además, este país me inspira. Me gusta esta gente que hormiguea por las aceras, apretada en un pequeño espacio de casas y de agua, cercada por brumas, por tierras frías, y este mar humeante como una lejía. Me gusta esta gente porque es doble. Está aquí y está en otra parte.
¡Eso mismo! Al escuchar sus torpes pasos en el pavimento pringoso, al verlos andar pesadamente entre sus comercios atiborrados de dorados arenques y de joyas de color de hojas muertas, probablemente usted cree que esta noche ellos están allí, ¿no es así? Usted es como todo el mundo.
Confunde a estas buenas gentes con una tribu de síndicos y de mercaderes, que cuentan sus escudos, así como sus posibilidades de vida eterna, y cuyo único lirismo consiste en tomar a veces, cubiertos por amplios sombreros, lecciones da anatomía, ¿no? Pero usted se engaña. Cierto es que andan cerca de nosotros, y sin embargo, mire usted dónde están sus rostros: en esta bruma de neón, de ginebra y de menta, que desciende de los letreros rojos y verdes.
Holanda es un sueño, señor, un sueño de oro y de humo, más humoso durante el día, más dorado durante la noche; pero noche y día ese sueño está poblado por figuras de Lohengrin, como éstas que se deslizan ensoñadoramente en sus negras bicicletas de altos manubrios, cisnes fúnebres que ruedan sin tregua en todo el país, alrededor del mar, a lo largo de los canales. Sueñan con la cabeza en medio de sus nubes broncíneas, ruedan en redondo, oran, sonámbulos en el incienso dorado de la bruma; ya no están aquí.
Se marcharon a millares y millares de kilómetros, se marcharon a Java, la remota isla. Oran a esos dioses gesticuladores de la Indonesia, de que llenaron todas sus vitrinas y que ahora vagan por encima de nosotros, antes de incorporarse, como lujosos monos, a los letreros luminosos y a los techos en forma de escalera, para recordar a estos colonos nostálgicos que Holanda no es solamente esta Europa de mercaderes,
↵ 5 /42
sino también el mar, el mar que lleva a Cipango y a esas islas en que los hombres mueren locos y felices.
¡Pero me abandono demasiado; estoy haciendo la apología de Holanda! Perdóneme. Es la costumbre, señor, la vocación, y también el deseo que me anima de hacerle comprender esta ciudad y el corazón de las cosas.
Porque aquí estamos en el corazón de las cosas. ¿Observó usted que los canales concéntricos de Ámsterdam se parecen a los círculos del infierno? El infierno burgués, naturalmente, poblado de malos sueños. Cuando uno llega del exterior, a medida que va pasando estos círculos, la vida, y por lo tanto sus crímenes, se hace más densa, más oscura.
Aquí estamos en el último círculo, el círculo de los… , ah, ¿lo sabe? ¡Diablos, cada vez se me hace usted más difícil de clasificar! Quiere decir entonces que usted comprende por qué digo yo que el centro de las cosas está aquí, aunque nos encontremos en el extremo del continente. Un hombre sensible comprende estas singularidades. En todo caso, los lectores de periódicos y los fornicadores no pueden ir más lejos. Llegan de todos los rincones de Europa y se detienen alrededor del mar interior, en las arenas descoloridas de la playa. Escuchan las sirenas, buscan en vano la silueta de los barcos en medio de la bruma, luego vuelven a cruzar los canales y regresan a través de la lluvia.
En todas las lenguas vienen a pedir, ateridos, ginebra en el Mexico-City. Allí los espero.
Será entonces hasta mañana, señor y querido compatriota.
No, ahora encontrará sin dificultad su camino; me separaré de usted junto a ese puente.
Por la noche nunca paso por un puente. Estas son las consecuencias de un voto.
Suponga usted que alguien se arroje al agua. Hay dos posibilidades: o usted lo sigue, para salvarlo y, en la estación fría, corre usted el peor de los peligros, o bien lo abandona, y los impulsos reprimidos de zambullirse nos dejan, a veces, extrañas agujetas.
Buenas noches.
¿Cómo? ¿Esas señoras que están detrás de aquellos escaparates? ¡Es el ensueño, señor! El ensueño barato, el viaje a las Indias.
Esas señoras se perfuman con especias. Entra usted, ellas corren las cortinas y comienza la navegación.
Los dioses descienden hasta los cuerpos desnudos y las islas derivan, dementes, tocadas con una cabellera pasmosa y desgreñada de palmeras bajo el viento.
Pruébelo.
[/ezcol_2third] [ezcol_1third_end][/ezcol_1third_end]
[ezcol_1third][/ezcol_1third] [ezcol_2third_end]
•
6 / 42
¿Qué es un juez penitente? ¡Ah; lo intrigué con el asunto!, ¿no?
Pero, créame que no ponía ninguna malicia y que puedo explicarme con mayor claridad. En un sentido, esto forma parte de mis funciones. Pero primero tengo que exponerle ciertos hechos que lo ayudarán a comprender mejor mi relato.
Hace algunos años era yo abogado en París, y por cierto que un abogado bastante conocido.
Desde luego que no le dije mi verdadero nombre. Tenía yo una especialidad: las causas nobles. Las viudas y los huérfanos, como suele decirse; aunque ignoro por qué, pues al fin de cuentas hay viudas aprovechadas y huérfanos feroces. Sin embargo, me bastaba husmear en un acusado el más ligero olor de víctima para que entrara en acción. ¡Y qué acción! ¡Una tormenta! Verdaderamente era como para pensar que la justicia se acostaba conmigo todas las noches. Estoy seguro de que usted habría admirado la exactitud de mi tono, el equilibrio de mi emoción, la persuasión y el calor, la indignación de mis defensas.
La naturaleza me benefició en cuanto a la parte física. Adopto sin esfuerzo una actitud noble. Además, me sostenían dos sentimientos sinceros: la satisfacción de estar del lado bueno de la barra y un desprecio instintivo por los jueces en general. Ese desprecio; después de todo, acaso no fuera tan instintivo. Ahora sé que tenía sus motivos. Pero, considerado desde fuera, se parecía más bien a una pasión. No podemos negar que, por el momento, los jueces son necesarios, ¿no es así? Con todo, yo no podía comprender que un hombre se designara a sí mismo para ejercer esta sorprendente función. Yo lo admitía, puesto que lo veía; pero un poco como uno admite los saltamontes. La diferencia estaba en que las invasiones de esos ortópteros nunca me dejaron un centavo, en tanto que me ganaba la vida dialogando con gentes a las que despreciaba.
Pero lo importante era que yo estaba en el lado bueno y eso bastaba para lograr la paz de mi conciencia.
El sentimiento del derecho, la satisfacción de tener razón, la alegría de poder estimarse uno mismo, son, querido señor, poderosos resortes para mantenernos en pie o para ‘hacernos avanzar.
En cambio, si usted priva a los hombres de estas cosas, los transformará en perros rabiosos. ¡Cuántos crímenes se cometieron sencillamente porque sus autores no podían soportar estar en falta! Conocí a un industrial que tenía una mujer perfecta, admirada por todos, y a la que él, sin embargo, engañaba. Ese hombre literalmente rabiaba por estar en falta, por encontrarse en la imposibilidad de recibir ni de darse un certificado de virtud. Cuantas más perfecciones mostraba su mujer, más rabiaba él. Por fin su culpa llegó a hacérsele insoportable.
¿Qué cree usted que hizo entonces? ¿Dejar de engañarla? No. La mató. Y fue así como lo conocí.
Mi situación era más envidiable. No sólo no corría el riesgo de entrar en el campo de los criminales (en particular, no tenía ninguna posibilidad de dar muerte a mi mujer, puesto que era soltero), sino que además asumía la defensa de los criminales, con la única condición de que fueran asesinos buenos, así como otros son salvajes buenos.
El modo mismo en que yo llevaba a cabo las defensas me procuraba grandes satisfacciones. Era realmente irreprochable en mi vida profesional. Por supuesto que nunca acepté sobornos; eso está fuera de cuestión. Tampoco me rebajé nunca a hacer personalmente diligencias.
Más raro es el hecho de que jamás halagué a ningún periodista para tornármelo favorable, ni a ningún funcionario cuya amistad hubiera podido serme útil.
Hasta tuve la oportunidad de que me ofrecieran dos o tres veces la Legión de Honor, que yo pude rechazar con una dignidad discreta, en la que encontraba mi verdadera recompensa. Por último, nunca hice pagar a los pobres, ni les hablé a voz en grito. No vaya a creer usted, querido señor, que me jacto de todo esto. Mi mérito era nulo: la avidez que en nuestra sociedad hace las veces de la ambición, siempre me divirtió. Yo apuntaba más alto; ya verá usted que la expresión es exacta en lo que me concierne.
Pero bien puede juzgar ya cuál era mi satisfacción.
Gozaba de mi propia naturaleza y todos sabemos que en eso estriba la felicidad, aunque para aplacarnos mutuamente fingimos a veces que condenamos esos placeres tildándolos de egoísmo. A lo menos gozaba de esa parte de mi naturaleza que reaccionaba con tanta regularidad ante viudas y huérfanos, de suerte que a fuerza de ejercitarse terminaba por dominar toda mi vida. Por ejemplo, me encantaba ayudar a los ciegos a cruzar las calles. Cuando desde lejos descubría un bastón vacilante en la esquina de una calle, en un segundo me precipitaba hacia allí, me adelantaba a veces a la mano caritativa que ya se tendía, libraba al ciego de toda otra solicitud que no fuera la mía y con mano suave y firme lo
↵ 7 / 42
conducía por el pasaje claveteado, entre los obstáculos de la circulación, hacia el puerto tranquilo de la acera donde nos separábamos con mutua emoción.
Del mismo modo siempre me gustó dar indicaciones a los transeúntes, ofrecerles fuego, ayudar a empujar carritos demasiado pesados, a empujar un automóvil detenido por algún desperfecto, comprar el periódico que vendían los del Ejército de Salvación o las flores que ofrecía alguna vieja, aun sabiendo que ella las había robado en el cementerio de Montparnasse.
También me gustaba, ¡oh!, y esto ya es más difícil de decir, me gustaba dar limosnas. Un gran cristiano amigo mío reconocía que el primer sentimiento que uno experimenta cuando ve que un mendigo se acerca a su casa es desagradable. Bueno, pues en mi caso era peor: yo desbordaba de júbilo. Pero dejémoslo.
Hablemos más bien de mi cortesía, que era célebre, y sin embargo indiscutible.
La urbanidad me deparaba, en efecto, grandes alegrías. Si ciertas mañanas tenía la suerte de ceder mi lugar en el ómnibus o en el subterráneo a quien visiblemente lo merecía, si recogía algún objeto que una vieja señora había dejado caer y se lo devolvía con una sonrisa que yo sabía muy bien exhibir, o si sencillamente cedía mi taxi a una persona que llevaba más prisa que yo, mi jornada se hacía luminosa.
Hasta me alegraba, también tengo que decirlo, por esos días en que, hallándose en huelga los transportes públicos, tenía yo ocasión de recoger en mi coche, deteniéndome en las paradas de los ómnibus, a algunos desdichados conciudadanos que no podían volver a sus casas.
Abandonar en el teatro mi butaca para permitir que una pareja estuviera reunida, colocar durante un viaje las valijas de una joven en la red situada demasiado alta para ella, eran otras tantas hazañas que yo cumplía con mayor frecuencia que otros, porque prestaba más atención a las ocasiones de hacerlas, ya que de ellas obtenía placeres más sabrosos.
Se me tenía también por generoso, y en efecto lo era.
Regalé mucho, tanto en público como en privado. Pero lejos de sufrir cuando me separaba de un objeto o de una suma de dinero, dar me procuraba constantes placeres, el menor de los cuales no era por cierto una especie de melancolía que a veces nacía en mí al considerar la esterilidad de esos regalos y la probable ingratitud que los seguiría. La exactitud en cuestiones de dinero me abrumaba y siempre atendía a ellas de mal humor. Era menester que fuera dueño de mis liberalidades.
Éstos no son sino pequeños rasgos que, empero, le harán comprender las continuas delectaciones que la vida, y sobre todo mi oficio, me ofrecía.
Por ejemplo, verse detenido en los corredores del Palacio de Justicia por la mujer de un acusado a quien había defendido únicamente por justicia o por lástima, quiero decir, gratuitamente, oír murmurar a esa mujer que nada, nada podría pagar lo que yo había hecho por ellos, responder entonces que todo era perfectamente natural, que cualquiera hubiera hecho lo mismo, y hasta ofrecer una ayuda para pasar los malos días que habrían de venir, y luego por fin poner término a las efusiones de la pobre mujer, besarle la mano y dejar sencillamente el asunto allí, pues créame, querido amigo, eso es alcanzar un punto más alto que el de la ambición vulgar y elevarse a ese punto culminante en que la virtud sólo se nutro de sí misma.
Detengámonos un poco en esas cimas.
Ahora comprende usted lo que yo quería decir cuando hablaba de apuntar más alto. Precisamente me refería a esos puntos culminantes, los únicos en que me es posible vivir. Sí, nunca me sentí cómodo sino en situaciones elevadas.
Hasta en los detalles de la vida tenía necesidad de hallarme «por encima». Prefería el ómnibus al subterráneo, las calesas a los taxis, las terrazas a los entrepisos. Aficionado a los aviones deportivos, en los que uno va con la cabeza descubierta al cielo, en los barcos era yo también él eterno paseante de las toldillas. Cuando iba a la montaña huía de los valles encajonados para ganar las gargantas y las mesetas; por lo menos era el hombre de las alturas.
Si el destino me hubiera obligado ‘a elegir un oficio manual, plomero o tornero, tenga usted la seguridad de que me habría decidido por los techos y habría trabado amistad con los vértigos. Los pañoles, las bodegas, los subterráneos, las grutas, los abismos, me horrorizaban. Hasta había dedicado un odio especial a los espeleólogos que tenían el descaro de ocupar la primera página de los diarios y cuyas hazañas me repugnaban. Esforzarse por llegar a la cota 800, corriendo el riesgo de que la cabeza quede aplastada en una garganta rocosa ( ¡un sifón, como dicen esos inconscientes! ), me parecía el acto propio de caracteres pervertidos o traumatizados. ¡En todo eso había algo de crimen!
↵ 8 / 42
Un balcón natural, a quinientos o seiscientos metros sobre el nivel de un mar aún visible y bañado de luz, era en cambio el lugar en que yo respiraba mejor, sobre todo si estaba solo y muy por encima de las hormigas humanas.
Me explicaba sin dificultad alguna que los sermones, las predicaciones decisivas, los milagros de fuego, se hubieran hecho en alturas accesibles. Según me parecía, no era posible meditar en los sótanos o en las celdas de las prisiones (a menos, claro está, que estuvieran situadas en una torre, con un extendido panorama) ; en los sótanos o en las celdas se enmohecía uno.
Y comprendía muy bien a aquel hombre que, habiendo entrado en una orden religiosa, colgó el hábito porque su celda, en lugar de abrirse, como él lo esperaba, a un vasto paisaje, daba a-una pared. Puede estar usted seguro de que yo no me enmohecía. A toda hora del día, dentro de mí mismo y entre los demás, trepaba a las alturas, donde encendía visibles fuegos, y entonces se elevaba hacia mí una alegre salutación. Por lo menos era así como me complacía en la vida y en mi propia excelencia.
Felizmente mi profesión satisfacía esta vocación de las cimas.
Me borraba toda amargura respecto de mi prójimo, que siempre me estaba obligado y a quien yo nunca debí nada. La manera de ejercer mi profesión me colocaba por encima del juez, al que, a mi vez, yo juzgaba, y por encima del acusado, a quien yo obligaba a que me estuviera agradecido.
Pese usted bien estas cosas, querido señor: yo vivía impunemente.
Ningún juicio me alcanzaba; yo no estaba en la escena misma del tribunal, sino en otra parte, en los palcos altos, como esos dioses a los que de vez en cuando se hace descender por medio de un mecanismo, para transfigurar la acción y darle su sentido. Después de todo, vivir por encima de los otros sigue siendo la única manera de que los más lo vean y lo saluden a uno.
Por lo demás, algunos de mis criminales buenos, al matar habían obedecido al mismo sentimiento. La lectura de los diarios, en la triste situación en que ellos se hallaban, les aportaba probablemente una especie de desgraciada compensación. Como muchos hombres, ya estaban hartos del anonimato y esa impaciencia, en parte, los había llevado a extremos enojosos.
Porque, en suma, para ser conocido basta que uno dé muerte a su portera. Desgraciadamente, se trata aquí de una reputación efímera, tantas porteras hay que merecen y reciben cuchilladas. El crimen ocupa continuamente el primer plano de la escena; pero el criminal no figura en ella, sino de modo fugaz y queda casi inmediatamente reemplazado. En fin, que estos breves triunfos se pagan demasiado caro.
En cambio, defender a esos desdichados aspirantes a la reputación significaba ser verdaderamente reconocido en el mismo tiempo y en los mismos lugares, pero por medios más económicos. Esta circunstancia también me estimulaba a realizar meritorios esfuerzos para que los criminales pagaran lo menos posible: lo que ellos pagaban, lo pagaban un poco por mí. La indignación, el talento, la emoción, que yo derrochaba, me liberaban, en compensación, de toda deuda con respecto a ellos. Los jueces castigaban, los acusados expiaban su falta, y yo, libre de todo deber, sustraído al juicio y a la sanción, reinaba libremente en una luz edénica.
¿Y acaso no era en efecto el edén mismo, querido señor? ¿La vida aprehendida directamente?
Ésa fue mi vida. Nunca tuve necesidad de aprender a vivir. Sobre ese punto ya lo sabía todo al nacer.
Hay gente cuyo problema consiste en protegerse de los hombres o por lo menos en acomodarse a ellos. Para mí, la acomodación era cosa ya hecha.
Familiar cuando el caso así lo requería, silencioso si era necesario, capaz tanto de desenvoltura como de gravedad, no encontraba obstáculos en parte alguna. Y lo cierto es que no estaba mal hecho. Me mostraba a la vez bailarín infatigable y erudito discreto; conseguía amar al mismo tiempo, lo cual en modo alguno es fácil, a las mujeres y la justicia; practicaba deportes y cultivaba las bellas artes. Vaya, aquí me detengo para que no piense usted que me complazco en mí mismo.
Pero le ruego que me imagine usted en la flor de la edad, de salud perfecta, generosamente dotado, hábil en los ejercicios del cuerpo, así como en los de la inteligencia, ni pobre ni rico; que dormía bien y que estaba profundamente contento de mí mismo, sin mostrarlo más que por una sociabilidad feliz.
Admitirá entonces que bien puedo hablar, con toda modestia, de una vida lograda.
Sí, pocos seres fueron más naturales que yo. Mi acuerdo con la vida era total. Me adhería a ella de arriba abajo, o sin rechazar nada de sus ironías, de su grandeza, de su miseria. Especialmente la carne, la materia, lo físico, en una palabra, que desconcierta o desanima a tantos hombres en el amor o en la soledad, me procuraba, sin someterme, alegrías regulares. Yo estaba hecho para tener un cuerpo. De ahí esa armonía, ese dominio suelto de mí mismo que las gentes
↵ 9 / 42
advertían y que, según me confesaban a veces, les ayudaba a vivir.
Todos buscaban, pues, mi compañía.
Por ejemplo, muchas veces alegaban que creían haberme conocido ya antes. La vida, sus seres, sus dones, venían a ofrecérseme. Yo aceptaba esos homenajes con un benévolo orgullo. A decir verdad, a fuerza de ser hombre, con tanta plenitud y sencillez, terminaba por sentirme un poco superhombre.
Había nacido en cuna modesta, pero oscura (mi padre era empleado), y sin embargo ciertas mañanas, y lo confieso humildemente, me sentía hijo de rey o zarza ardiente.
[/ezcol_2third_end]
[ezcol_2third]

Observe usted bien que se trataba de algo diferente de la certeza que yo tenía de ser más inteligente que todos los demás. Esta certeza no tiene, por lo demás, importancia alguna, ya que tantos imbéciles la comparten. A fuerza de estar colmado de dones, me sentía, vacilo en confesarlo, elegido, designado. Designado personalmente, entre todos, para el éxito largo y constante. A la postre, ése no era sino un efecto de mi modestia.
Me negaba a atribuir el éxito exclusivamente a mis méritos, y no podía creer que el hecho de que en una única persona estuvieran reunidas cualidades tan diferentes y tan extremadas, fuera el resultado exclusivo del azar. Por eso, viviendo feliz, me sentía en cierto modo autorizado a gozar de esa felicidad en virtud de algún decreto superior.
Si le digo a usted que no tenía ninguna religión, comprenderá aún más claramente todo lo que de extraordinario había en esa convicción. Ordinario o no, ese sentimiento se elevó durante mucho tiempo por encima de lo cotidiano, de manera que literalmente hube de volar, por espacio de años enteros que, a decir verdad, todavía me pesan en el corazón. Volé hasta una noche en que…
Pero no, éste es otro asunto que hay que olvidar.
Por lo demás, acaso exagero. Verdad es que me hallaba satisfecho de todo. Pero al mismo tiempo, satisfecho de nada. Cada alegría me hacía desear otra. Iba de fiesta en fiesta. Ocurría que ocasionalmente bailaba varias noches seguidas, cada vez más cautivado por la vida y los seres. Y en esas noches, ya tarde, cuando la danza, el alcohol ligero, mi desenfreno, el violento abandono de todo el mundo, me lanzaban a una embriaguez cansada y plena al propio tiempo, me parecía a veces que, en el extremo de la fatiga y en el espacio de un segundo, comprendía por fin el secreto de los seres y del mundo. Pero el cansancio desaparecía al día siguiente, y con él el secreto. Y entonces yo volvía a lanzarme de nuevo.
Y así corría yo, siempre colmado, nunca saciado, sin saber dónde detenerme.
Hasta un día, o mejor dicho, hasta una noche en que la música se interrumpió de pronto y las luces se apagaron. La fiesta en la que yo había sido feliz …
Pero, permítame llamar a nuestro amigo el primate. Incline la cabeza para agradecerle y, sobre todo, beba conmigo, pues tengo necesidad de su simpatía.
Veo que esta declaración lo asombra.
¿Nunca tuvo usted súbitamente necesidad de simpatía, de ayuda, de amistad? Si, desde luego.
Yo aprendí a contentarme con la simpatía. La podemos encontrar más fácilmente y además la simpatía no compromete a nada. En el discurso interior, «Crea usted en mi simpatía» precede inmediatamente a «Y ahora ocupémonos de otra cosa». Es un sentimiento propio de presidente de consejo. Se lo obtiene a bajo precio después de las catástrofes.
En cambio, la amistad ya es algo menos sencillo. Tardamos en obtenerla y nos cuesta trabajo obtenerla. Pero, cuando la tenemos ya no hay manera de desembarazarse de ella. Hay que enfrentarla. Sobre todo, no vaya a creer usted que sus amigos le telefonearán todas las noches, como deberían hacerlo, para saber si no es precisamente ésa la noche en que usted decidió suicidarse, o sencillamente si no tiene necesidad de compañía, si no se dispone a salir.
Pero no, si los amigos telefonean, tenga usted la seguridad de ello, lo hacen la noche en que usted no está solo y en que la vida le parece hermosa. Ellos más bien lo empujarán al suicidio, en virtud de lo que usted se debe a sí mismo, según ellos.
¡Que el Cielo nos guarde, querido señor, de que nuestros amigos nos coloquen demasiado alto!
En cuanto a aquellos cuya función es amarnos, quiero decir nuestros padres, nuestros allegados (¡qué expresión!), la cosa es diferente. Ellos siempre tienen pronta la palabra necesaria, pero más bien es una palabra como una bala. Nos llaman por teléfono como si tiraran con una carabina. Apuntan certeramente. ¡Ah, los Bazaine!
¿Cómo? ¿Que qué noche?
Ya hablaré de eso. Tenga paciencia conmigo.
Porque en cierto modo no he abandonado el tema, al hablar de los amigos y de los allegados.
Mire usted, me hablaron de un hombre cuyo amigo estaba preso, y él se acostaba todas las noches en el suelo para no gozar de una comodidad de que habían privado a aquel a quien él quería. ¿Quién,
↵ 10 / 42
querido señor, quién se acostará en el suelo por nosotros? ¿Si yo mismo soy capaz de hacerlo?
Mire usted, quisiera ser capaz, seré capaz, sí, un día todos seremos capaces de hacerlo y entonces nos salvaremos. Pero no es fácil, pues la amistad es distraída o, por lo menos, impotente. Lo que ella quiere, no puede realizarlo. Acaso, después de todo, lo que ocurre es que no lo quiere suficientemente, ¿no es así?
¿Acaso no amemos suficientemente la vida? ¿Advirtió usted que sólo la muerte despierta nuestros sentimientos?
¡Cómo queremos a los amigos que acaban de abandonarnos! ¿No le parece? ¡Cómo admiramos a los maestros que ya no hablan y que tienen la boca llena de tierra! El homenaje nace entonces con toda espontaneidad, ese homenaje que, tal vez, ellos habían estado esperando que les rindiéramos durante toda su vida. Pero, ¿sabe usted por qué somos siempre más justos y más generosos con los muertos?
La razón es sencilla. Con ellos no tenemos obligación alguna. Nos dejan en libertad, podemos disponer de nuestro tiempo, rendir el homenaje entre un cocktail y una cita galante; en suma, a ratos perdidos. Si nos obligaran a algo, nos obligarían en la memoria, y lo cierto es que tenemos la memoria breve. No, en nuestros amigos, al que amamos es al muerto reciente, al muerto doloroso; es decir, nuestra emoción, o sea, ¡a nosotros mismos, en suma!
Tenía yo un amigo al que evitaba las más de las veces. Me aburría un poco y además era un hombre que tenía moral.
Pero en su agonía volvió a encontrarme, créamelo usted. No perdí ni un solo día. Se murió contento de mí y estrechándome la mano.
Una mujer que con demasiada frecuencia me acosaba en vano, tuvo la buena ocurrencia de morirse joven. ¡Qué lugar ocupó entonces de pronto en mi corazón! ¡Y cuando por añadidura se trata de suicidio! ¡Señor mío, qué delicioso trastorno! Suena el teléfono, el corazón desborda de emoción, las frases son voluntariamente breves, pero cargadas de sobrentendidos. Uno domina la pena y en todo esto hasta hay, sí, un poco de autoacusación.
El hombre es así, querido señor. Tiene dos fases: no puede amar sin amarse.
Observe usted a sus vecinos, si por casualidad sobreviene un deceso en el edificio en que usted vive. Los inquilinos dormían en su vida insignificante y, de pronto, por ejemplo, muere el portero. Inmediatamente se despiertan, se agitan, se informan, se apiadan. Hay un muerto y el espectáculo por fin comienza. Tienen necesidad de la tragedia, qué quiere usted. Ésa es su pequeña trascendencia, es su aperitivo. Por lo demás, ¿se trata simplemente de una casualidad, si le hablo ahora de un portero? Yo tenía uno, verdaderamente desdichado, la maldad misma, un monstruo de insignificancia y de rencores, que habría desanimado hasta a un franciscano. Yo ya ni siquiera le hablaba; pero por el solo hecho de existir, aquel hombre comprometía mi contentamiento habitual.
Se murió y yo asistía su entierro. ¿Quiere usted decirme por qué lo hice?
Los dos días que precedieron a la ceremonia fueron, por otra parte, llenos de interés. La mujer del portero estaba enferma y permanecía acostada en la pieza única de su vivienda; de manera que junto a ella habían colocado el féretro sobre caballetes. Los inquilinos teníamos que ir nosotros mismos a buscar nuestra correspondencia. Abríamos la puerta y decíamos: «Buenos días señora», escuchábamos el elogio del desaparecido, que la portera señalaba con la mano, y nos llevábamos la correspondencia.
Nada había de divertido en todo eso, ¿no le parece? Sin embargo, toda la casa desfiló por la portería, que apestaba a fenol. Y los inquilinos no mandaban a sus criados, no. Ellos mismos iban a aprovechar la ganga; claro está que también los domésticos, pero a hurtadillas.
El día del entierro se vio que el ataúd era demasiado grande para pasar por la puerta de la portería. «Oh, querido mío», decía desde su cama la portera, con una sorpresa a la vez encantada y afligida, «¡qué grande era!» «No se preocupe usted, señora», respondía el empleado de la empresa de pompas fúnebres, «lo pasaremos a través y de pie». Lo pasaron, pues, de pie y luego lo acostaron; yo (con un antiguo mozo de café de quien vine a saber que bebía todas las noches su pernod con el difunto) fue el único que se llegó hasta el cementerio y arrojó flores sobre un ataúd cuyo lujo me asombró.
Inmediatamente después hice una visita a la portera para recibir sus expresiones de agradecimiento de actriz trágica. ¿Qué razón tiene todo eso? Dígamelo usted. Ninguna, como no sea el aperitivo.
También hube de enterrar a un viejo colaborador del colegio de abogados. Era un empleado a quien se menospreciaba bastante y a quien yo siempre estrechaba la mano. En el lugar en que trabajaba, yo estrechaba la mano de todo el mundo y más bien dos veces que una. Esta cordial sencillez me valía, a poca costa, la simpatía de todos, que era necesaria para la
↵ 11 / 42
dilatación de mi ánimo.
En ocasión del entierro de nuestro oficinista, el presidente del colegio de abogados no se había molestado. Yo sí, y precisamente en vísperas de emprender un viaje, lo que hubo de subrayarse. Yo sabía que se advertiría mi presencia y que sería favorablemente comentada. ¿Comprende usted? Ni siquiera la nieve que caía aquel día me hizo retroceder.
¿Cómo dice usted?
No tema, a eso voy. Y por lo demás no me he salido del asunto.
Pero antes déjeme hacerle notar que mi portera, que se había arruinado a fuerza de gastar en el crucifijo una buena madera de roble y en repartir puñados de dinero para gozar mejor de su emoción, se lió un mes después con un rufián de hermosa voz.
Él la azotaba, oíamos gritos espantosos y poco después el hombre abría la ventana y lanzaba a los aires su romanza preferida: «Mujeres, qué bonitas sois.» «¡Pero caramba!», decían los vecinos. Pero caramba, ¿qué?, le pregunto yo.
Bueno, es que ese barítono tenía contra él las apariencias; y la portera también. Pero nada prueba que no se amaran. Y nada prueba tampoco que ella no amara a su marido. Por lo demás, cuando el rufián emprendió vuelo, con voz y brazo fatigados, ella, esa mujer fiel, volvió a los elogios del difunto. Después de todo, conozco a otros que, teniendo las apariencias a su favor, no son ni más constantes ni más sinceros.
Conocí a un hombre que dedicó veinte años de su vida a una casquivana, a la que le sacrificó todo, las amistades, el trabajo, y hasta la decencia de su vida, y que una noche se dio cuenta de que nunca la había amado.
Lo que ocurría es que se aburría; eso era todo. Se aburría como la mayor parte de la gente.
Entonces se había creado, a toda costa, una vida de complicaciones y de dramas. ¡Es menester que pase algo en nuestra vida! Aquí tiene usted la explicación de la mayor parte de los compromisos humanos. Es menester que pase algo, aunque sea el sometimiento sin amor, aunque sea la guerra o la muerte. ¡Vivan, pues, los entierros!
Yo por lo menos no tenía esa excusa. Yo no me aburría, puesto que reinaba. En aquella noche a que me referí, puedo hasta decirle que me aburría menos que nunca. No, verdaderamente no deseaba que pasara nada. Y sin embargo . . .
Mire usted, querido señor; era un hermoso atardecer de otoño.
En la ciudad se sentía aún cierta tibieza y sobre el Sena había ya cierta humedad. Caía la noche.
El cielo estaba todavía claro en el oeste, pero iba oscureciendo. Los faroles brillaban débilmente. Yo iba por la orilla izquierda del río hacia el puente de las Artes.
Las aguas brillaban entre los puestos cerrados de los vendedores de libros viejos. En los muelles había poca gente. En París ya se comía. Yo iba pisando las hojas amarillas y polvorientas que todavía recordaban el verano. El cielo se iba llenando poco a poco de estrellas que uno percibía fugazmente al alejarse de un farol para ir al encuentro de otro.
Disfrutaba del silencio que había tornado a sobrevenir en la ciudad, gustaba de la ternura del atardecer, de un París desierto. Estaba contento, había tenido un buen día: un ciego, la reducción de una pena que yo esperaba para un reo, el cálido apretón de manos de mi cliente, algunos actos de generosidad y, durante la tarde, una brillante improvisación frente a algunos amigos sobre la dureza de corazón de nuestra clase dirigente a la hipocresía de nuestra élite.
Yo había subido hasta el puente de las Artes, desierto a aquella hora, para contemplar el río que apenas se adivinaba en medio de la noche que ya había caído.
Frente al Vert-Galant dominaba la isla. Sentía ascender en mi interior un vasto sentimiento de potencia y, ¿cómo podría decirlo?, de realización, que dilataba mi pecho. Me erguí y me disponía a encender un cigarrillo, el cigarrillo de la satisfacción, cuando en ese preciso instante detrás de mi estalló una carcajada. Sorprendido, me volví bruscamente.
A mis espaldas no había nadie. Me llegué hasta el parapeto. Ningún bote, ninguna barca.
Me volví hacia la isla y, de nuevo, oí la carcajada a mis espaldas. Un poco más lejos, como si fuera descendiendo por el río.
Me quedé allí clavado, inmóvil.
La risa iba disminuyendo de punto, pero la oía aún distintamente detrás de mí y no podía venir de otra parte sino de las aguas. Al mismo tiempo sentía los latidos precipitados de mi corazón. Entiéndame bien; aquella risa nada tenía de misterioso.
Era una risa franca, natural, amistosa, lo cual volvía a poner las cosas en su lugar. Al cabo de un rato ya no oía nada más. Retorné a los muelles, tomé por la calle Dauphine, compré cigarrillos que no necesitaba.
Me sentía aturdido, respiraba con dificultad. Esa noche llamé a un amigo, que no estaba en su casa. Vacilaba en salir, cuando de pronto oí una carcajada bajo mis ventanas. Abrí. En la acera vi, en efecto, a unos jóvenes que se separaban alegremente. Torné a cerrar las ventanas encogiéndome de hombros. Después de todo, tenía que estudiar un expediente. Fui al cuarto de baño para
↵ 12 / 42
beber un vaso de agua. Mi imagen sonreía en el espejo, pero me pareció que aquella sonrisa era doble …
¿Cómo?
Perdóneme usted, estaba pensando en otra cosa.
Mañana probablemente vuelva a verlo.
Mañana, sí, eso es. No, no.
No puedo quedarme por más tiempo.
Además, aquel oso pardo que usted ve allí me llama para una consulta. Sin duda es un hombre honrado a quien la policía acosa injustamente y por pura perversidad. ¿Le parece a usted que tiene la cara de asesino? Tenga la seguridad de que es la cara del empleo. También roba, y usted se sorprenderá al saber que ese hombre de las cavernas se especializó en el tráfico dé cuadros.
En Holanda todo el mundo es especialista en pinturas y en tulipanes.
Éste, con su aire modesto, es el autor del más célebre de los robos de cuadros. ¿Cuál? Acaso se lo diga. No se sorprenda usted por mi saber. Aunque soy juez penitente, tengo aquí un violín de Ingres: soy el consejero jurídico de esta buena gente.
Estudié las leyes del país y me hice de una clientela en este barrio, en el que no le exigen a uno diploma.
No era cosa fácil, pero inspiro confianza, ¿no le parece? Tengo una hermosa risa, franca; mi apretón de manos es enérgico.
Ésos son mis triunfos. Además, puse en orden ciertos casos difíciles. Primero por interés y luego también por convicción. Si los rufianes y los ladrones estuvieran siempre y en todas partes condenados, las gentes honradas se creerían todas y sin cesar inocentes, querido señor. Y a mi juicio -¡aquí, aquí es donde quería llegar!- es eso, sobre todo, lo que hay que evitar. De otra manera habría de qué reírse.
•
13 / 42
Verdaderamente, querido compatriota, le estoy reconocido por su curiosidad.
Sin embargo, mi historia no es nada extraordinaria. Ha de saber usted, puesto que la cosa le interesa, que pensé un poco en aquella carcajada durante algunos días y que luego la olvidé. De cuando en cuando me parecía escucharla en alguna parte de mí mismo; pero casi siempre pensaba sin esfuerzo en cualquier cosa.
He de reconocer, con todo, que ya no puse los pies en los muelles de París. Cuando pasaba por allí en coche ó en automóvil, en mi interior se producía una especie de silencio. Creo que esperaba algo. Pero atravesaba el Sena, no ocurría nada y entonces respiraba.
En aquellos momentos me sobrevenían también ciertas debilidades. Nada preciso. Una especie de abatimiento, si usted quiere. Una especie de dificultad para volver a adquirir mi buen humor. Vi a algunos médicos, que me dieron estimulantes. Me reanimaba un poco y luego volvía a caer en mi abatimiento. La vida se me hacía menos fácil: cuando el cuerpo está triste, el corazón languidece.
Me parecía que iba olvidando en parte aquello que nunca habla aprendido y que, sin embargo, sabía hacer tan bien, quiero decir, vivir. Sí, creo que fue entonces cuando comenzó todo.
Pero esta noche tampoco me siento muy bien. Hasta me cuesta trabajo formar las frases. Me parece que hablo menos bien y que mi discurso es menos seguro. Probablemente se deba al tiempo. Se respira con dificultad. El aire está tan pesado que oprime el pecho.
¿Tendría usted inconveniente, querido compatriota, en que saliéramos a caminar un poco por la ciudad? Gracias.
¡Qué hermosos’ son los canales por la noche! Me gusta el aliento de las aguas estancadas, el olor de las hojas muertas que se pudren en el canal y ese otro olor, fúnebre, que sube desde las barcas cargadas de flores. No, no, este gusto mío nada tiene de morboso, créame. Por el contrario, en mí es deliberado. Lo cierto es que me esfuerzo por admirar estos canales.
Lo que más me gusta en el mundo es Sicilia. Ya ve usted. Y sobre todo apreciarla desde lo alto del Etna, en medio de la luz, con la condición de dominar la isla y el mar. Java también me gusta, pero en la época de los alisios. Sí, estuve allí en mi juventud.
En general me gustan todas las islas. En ellas es más fácil reinar.
Casa deliciosa, ¿no?
Las dos cabezas que ve usted allí son de esclavos negros. Se trata de un anuncio. La casa pertenecía a un vendedor de esclavos. ¡Ah!, en aquellos tiempos nadie escondía su juego. Tenían estómago, decían: «Vaya, tengo riquezas, trafico con esclavos, vendido carne negra.» ¿Se imagina usted hoy a alguien que hiciera conocer así públicamente que ése es su oficio? ¡Qué escándalo! Ya me parece oír a mis conciudadanos parisienses; es que ellos son irreductibles en este punto. No vacilarían en lanzar dos o tres manifiestos; y tal vez más. Y, pensándolo bien, yo agregaría mi firma a las de ellos.
La esclavitud, ¡ah! Pero no; estamos contra ella. Que nos veamos obligados a instalarla en nuestra casa o en las fábricas, pase. Eso está en el orden de las cosas. ¡Pero, vanagloriarse de ello es el colmo!
Ya sé que no podemos prescindir de dominar o de que nos sirvan. Cada ser humano tiene necesidad de esclavos como el aire puro. Mandar es respirar.
¿También usted es de la misma opinión? Y hasta los más desheredados consiguen respirar. El último en la escala social tiene todavía a su cónyuge o a su hijo; si es soltero, a un perro. En suma, que lo esencial es poder enojarse sin que el otro tenga derecho a responder. «No se le responde al padre.» ¿Conoce usted la fórmula? En cierto sentido es bien singular, porque, ¿a quién habíamos de responder en este mundo, sino a los que amamos?
Pero, en otro sentido, es convincente. Alguien tiene que tener, al fin de cuentas, la última palabra. Porque a toda razón puede oponérsele otra, y así no se terminaría nunca.
El poder, en cambio, lo decide todo terminantemente. Hemos tardado, pero al fin lo comprendimos.
Por ejemplo, y usted debe de haberlo notado, nuestra vieja Europa filosofa por fin corno es debido. Ya no decimos, como en épocas ingenuas: «Yo pienso así, ¿cuáles son sus objeciones?»
Ahora hemos adquirido lucidez; reemplazamos el diálogo por el comunicado. «Nosotros decirnos que ésta es la verdad. Vosotros siempre podréis discutirla. Eso no nos interesa. Pero, dentro de ayunos años, la policía os mostrará que yo tengo razón.»
¡Ah, querido planeta’. Ahora todo es claro en él. Nos conocemos. Sabemos de qué somos capaces. Vea, yo, para cambiar de ejemplo, ya que no de tema, siempre quise que me sirvieran con una sonrisa. Si la criada tenía aire triste, me envenenaba el día. Desde luego que ella tenía derecho a no estar alegre; pero yo me decía que era mejor para ella que me sirviera sonriendo y no llorando.
En rigor de verdad, era mejor para mí. Sin embargo, sin ser glorioso, mi
↵ 14 / 42
razonamiento no era del todo tonto.
Análogamente, siempre me resistía a comer en restaurantes chinos. ¿Por qué? Porque los asiáticos, cuando permanecen callados y están ante blancos, tienen a menudo aire despectivo. ¡Desde luego que cuando sirven conservan ese aire! ¿Cómo podemos entonces gozar de un pollo a la china y, sobre todo, cómo podemos pensar, mirándolos, que tenemos razón?
Dicho sea entre nosotros, la servidumbre, y de preferencia sonriente, es, pues, inevitable. Pero no debemos reconocerlo.
¿No es mejor que aquel que no puede prescindir de tener esclavos, los llame hombres libres? Primero, por una cuestión de principios, y luego para no desesperarlos. Les debemos esta compensación, ¿no le parece? Así ellos continuarán sonriendo y nosotros conservaremos nuestra tranquilidad de conciencia.
Si no fuera de este modo, nos veríamos obligados a volvernos sobre nosotros mismos, enloqueceríamos de dolor, y hasta nos haríamos modestos. Cualquier cosa puede temerse. Por lo demás, ningún anuncio comercial. Éste de aquí, por ejemplo, es escandaloso. ¡Si todo el mundo se sentara a la mesa en el lugar que le corresponde, si revelara su verdadero oficio y su identidad, ya no sabríamos dónde poner la cara! Imagine usted tarjetas de visita como éstas: «Dupont, filósofo timorato o propietario cristiano, o humanista adúltero.» Hay verdaderamente para elegir. ¡Pero eso sería el infierno! Sí, el infierno debe ser así: calles con letreros y ningún medio para explicarse.
Queda uno clasificado de una vez por todas.
Por ejemplo usted, mi querido compatriota, piense en cuál podría ser su cartel.
¿Se calla usted? Vamos, ya me responderá después.
En todo caso, yo sé cuál es el mío: un rostro doble, un encantador Jano, y por encima de él la divisa de la casa: «No os fiéis.» En mis tarjetas se leería: «Jean-Baptiste Clamence, comediante.»
Mire usted, poco después del atardecer de que le hablé, descubrí algo. Cuando abandonaba a un ciego en la acera a la cual lo había ayudado allegar, lo saludaba. Evidentemente, ese sombrerazo no estaba destinado a él, puesto que no podía verlo. ¿A quién, pues, se dirigía? Al público. Después de desempeñar el papel, vienen los saludos. No está mal, ¿eh? Otro día, por la misma época, a un automovilista que me agradecía por haberlo ayudado, le respondí que nadie habría hecho tanto como yo. Desde luego que quería decirle que cualquiera lo habría hecho. Pero ese desdichado lapsus se me quedó en el corazón. En punto a modestia, yo era realmente imbatible.
Debo reconocerlo humildemente, querido compatriota: siempre reventé de vanidad. Yo, yo, yo; ése era el estribillo de mi cara vida. Estribillo que se extendía a todo cuanto decía. Nunca pude hablar sin vanagloriarme. Sobre todo si lo hacía con esa estrepitosa discreción cuyo secreto yo poseía. Verdad es que siempre viví como hombre libre y poderoso.
Sencillamente me sentía liberado con respecto a todos, por la excelente razón de que no reconocía ningún igual mío. Siempre me estimé más inteligente que todo el mundo, ya se lo dije, pero también más sensible y más hábil, tirador excelente, conductor incomparable, mejor amante. Hasta en aquellos terrenos en que me resultaba fácil verificar mi inferioridad, como en el tenis, por ejemplo, juego en el que yo no era sino un contendiente mediocre, me era difícil no creer que, si tuviera tiempo de entrenarme, estaría entre los campeones.
En mí no admitía sino superioridades, lo cual explicaba mi benevolencia y serenidad. Cuando me ocupaba de los demás, lo hacía por pura condescendencia, con toda libertad, y el mérito era todo mío: subía en un grado el amor que sentía por mí mismo.
Con algunas otras verdades, descubrí estas evidencias poco a poco, en el período que siguió a aquella tarde de que le hablé. No sucedió en seguida, no, ni tampoco muy claramente. Primero fue menester que recuperara la memoria.
Paulatinamente fui viendo con mayor claridad, fui aprendiendo un poco de lo que sabía. Hasta entonces un sorprendente poder de olvido siempre me había ayudado. Lo olvidaba todo y antes que ninguna otra cosa mis resoluciones. En el fondo, nada me importaba. La guerra, el suicidio, el amor, la miseria, eran cosas a las que, por cierto, prestaba atención cuando las circunstancias me obligaban a ello; pero lo hacía de manera cortés y superficial.
A veces fingía apasionarme por una causa extraña a mi vida más cotidiana. Sin embargo, en el fondo yo no participaba de esa causa, salvo, claro está, cuando mi libertad se veía contrariada. ¿Cómo decirlo? Las cosas me resbalaban. Sí, todo resbalaba sobre mí.
Pero, seamos justos. Lo cierto es que mis olvidos tenían mérito. Habrá usted observado que hay gentes cuya religión consiste en perdonar todas las ofensas, ofensas que, en efecto,
↵ 15 / 42
[/ezcol_2third] [ezcol_1third_end][/ezcol_1third_end]
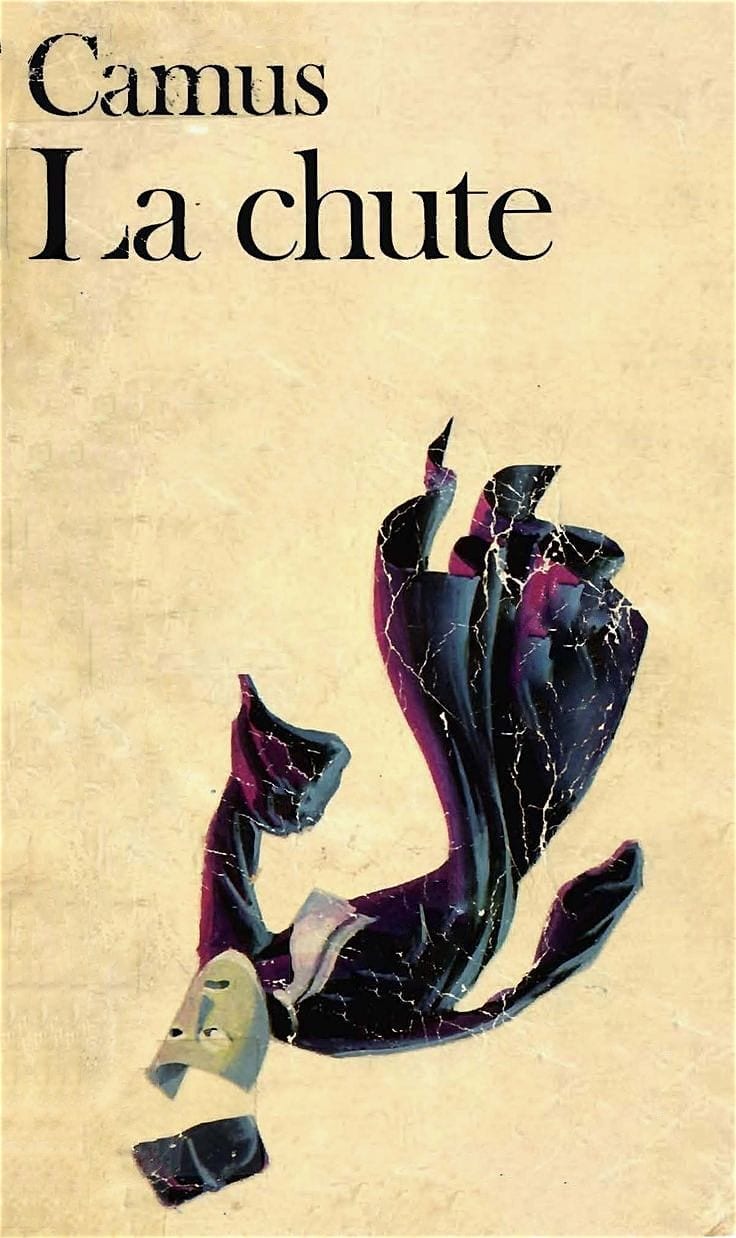
[ezcol_1third][/ezcol_1third] [ezcol_2third_end]
perdonan, pero nunca olvidan. Yo no estaba hecho de tan buena madera para perdonar las ofensas; pero siempre terminaba por olvidarlas. Y aquel que se creía detestado por mí, no salía de su asombro cuando yo lo saludaba con una amplia sonrisa.
Según su índole, admiraba entonces mi grandeza de ánimo o bien despreciaba mi torpeza, sin imaginar que la razón que me movía a tal actitud era más sencilla: había olvidado hasta el nombre de esa persona. La misma falla que me hacía indiferente o ingrato, me presentaba entonces como magnánimo.
Vivía, pues, despreocupado y sin otra continuidad que aquella del «yo, yo, yo».
Despreocupado por las mujeres, despreocupado por la virtud o el vicio, despreocupado como los perros; pero yo mismo estaba siempre sólidamente presente en mi puesto.
Iba así andando por la superficie de la vida, de alguna manera, en las palabras, pero nunca en la realidad.
¡Cuántos libros apenas leídos, cuántos amigos apenas amados, cuántas ciudades apenas visitadas, cuántas mujeres apenas poseídas!
Hacía ademanes por aburrimiento o por distracción. Los seres desfilaban, querían atarse a mí; pero en mí no había nada y entonces sobrevenía la desdicha. Para ellos. Porque, en cuanto a mí, yo olvidaba. Nunca me acordé sino de mí mismo.
Sin embargo, poco a poco fui recobrando la memoria. O, mejor dicho, yo volví a ella y allí encontré el recuerdo que me esperaba. Antes de hablarle de esto, permítame usted, querido compatriota, que le dé algunos ejemplos (y no tengo la menor duda de que le servirán) de lo que descubrí en el curso de mi exploración.
Un día en que conduciendo mi automóvil, tardé un segundo en arrancar cuando apareció la señal verde, mientras nuestros pacientes conciudadanos descargaban sin dilación sus bocinas en mis espaldas, recordé de pronto otra aventura que me ocurrió en las mismas circunstancias.
Una motocicleta conducida por un hombrecillo seco, que llevaba lentes y pantalones de golf, me había pasado y se había instalado delante de mí en el momento en que aparecía la señal roja. Al detenerse, al hombrecillo se le había parado el motor y se esforzaba en vano para volver a ponerlo en marcha. Cuando apareció la señal verde, le pedí, con mi habitual cortesía, que apartara su motocicleta, a fin de que yo pudiera pasar. El hombrecillo continuaba poniéndose nervioso, a causa de su asmático motor.
Entonces me respondió, de acuerdo con las reglas de la cortesía parisiense, que me fuera al diablo. Yo insistí, siempre cortés, pero con un ligero matiz de impaciencia en la voz. En seguida se me hizo saber que, de todos modos, podía irme adonde se me había mandado, a pie o a caballo. A todo, esto, a mis espaldas algunas bocinas comenzaban a hacerse oír. Con mayor firmeza pedí a mi interlocutor que fuera más urbano y que considerara que estaba impidiendo la circulación. El irascible personaje, exasperado sin duda por la mala voluntad, que se había hecho evidente, de su motor, me informó que si yo deseaba lo que él llamaba sacudirme el polvo, me lo ofrecía de todo corazón.
Tanto cinismo me colmó de justo furor, de manera que salí de mi coche con la intención de darle una tunda a aquel grosero. Yo no creo ser cobarde (¡y que no lo piensen los demás!) ; era por lo menos una cabeza más alto que mi adversario, mis músculos siempre me respondieron bien. Aún ahora creo que si alguno de los dos había de sacudir el polvo al otro, ése iba a ser yo. Pero apenas había yo bajado a la calzada cuando de la multitud que comenzaba a reunirse salió un hombre que, precipitándose sobre mí, me dijo que yo era el último de los cobardes y que no me permitiría golpear a un hombre que, teniendo una motocicleta entre las piernas, se encontraba, por consiguiente, en desventaja.
Hice frente a ese mosquetero y, a decir verdad, ni siquiera lo vi. En efecto, apenas hube vuelto la cabeza cuando, casi en el mismo momento, oí de nuevo las explosiones del motor de la motocicleta y recibí un violento golpe en la oreja. Antes de que hubiera tenido tiempo de darme cuenta de lo que había pasado, la motocicleta se alejó. Aturdido, me dirigí maquinalmente hacia el D’Artagnan, cuando, en el mismo instante, un concierto exasperado de bocinas se levantó de la fila, ya considerable, de vehículos. Había vuelto a aparecer la señal verde. Entonces, aún un poco confuso, en lugar de sacudir al imbécil que me había interpelado, volví dócilmente a mi coche y arranqué mientras a mi paso el imbécil me saludaba con un «Pobre infeliz», del que todavía me acuerdo.
Episodio sin importancia, dirá usted. Sin duda. Sólo que me llevó mucho tiempo olvidarlo. Ahí está lo importante del asunto. Sin embargo, tenía excusas. Me había dejado golpear sin responder, pero no se me podía acusar de cobardía. Sorprendido, interpelado por dos lados, yo
↵ 16 / 42
había quedado confuso y las bocinas completaron mi confusión.
Con todo, me sentía desdichado como si hubiera pecado contra el honor. Volvía a verme subiendo a mi coche, sin una reacción, bajo las miradas irónicas de una muchedumbre tanto más encantada por cuanto aquel día, lo recuerdo bien, llevaba yo un traje azul muy elegante. Volví a oír aquel «Pobre infeliz» que, así y todo, me parecía justificado.
En suma, que me había desinflado públicamente; por obra de una concurrencia de circunstancias. Después del hecho, yo comprendía claramente lo que hubiera debido hacer. Me veía derribando a D’Artagnan de un buen gancho, volviendo a mi automóvil, persiguiendo al monito que me había golpeado, alcanzándolo, aplastándole la motocicleta contra una acera, apartándolo y aplicándole la paliza que con creces se merecía. Con algunas variaciones, hacía pasar centenares de veces este film por mi imaginación. Pero era demasiado tarde, de manera que durante días tuve que digerir un feo resentimiento.
Vaya, está lloviendo de nuevo. Cobijémonos en ese porche, ¿no le parece? Bueno.
¿Dónde estábamos? ¡Ah, sí el honor! Pues bien, cuando volví a recordar esta aventura, comprendí lo que ella significaba.
En definitiva, mis sueños no habían resistido la prueba de los hechos. Había soñado, esto resultaba ahora claro, con ser un hombre completo, que se había hecho respetar tanto en su persona como en su profesión. A medias un Cerdan, a medias un De Gaulle, si usted quiere. En suma, que quería dominar en todas las cosas. Por eso asumía actitudes artificiales y ponía más cuidado y coquetería en mostrar mi habilidad física que mis dotes intelectuales.
Pero, después de haber sido golpeado en público sin reaccionar, ya no me era posible acariciar esta hermosa imagen de mí mismo. Si yo hubiera sido el amigo de la verdad y de la inteligencia que pretendía ser, ¿qué me habría importado aquella aventura, ya olvidada por quienes habían sido los espectadores? Apenas me habría acusado por haberme enojado sin casi motivos, y también estando enojado, por no haber sabido afrontar las consecuencias de mi cólera, carente de presencia de espíritu. En lugar de eso yo ardía por desquitarme, ardía por golpear y vencer, como si mi verdadero deseo no fuera ser la criatura más inteligente o la más generosa de la tierra, sino tan sólo apalear a quien se me antojara, ser siempre el más fuerte, y del modo más elemental.
La verdad es que todo hombre inteligente, lo sabe usted muy bien, sueña con ser un gangster y con dominar en la sociedad exclusivamente por la violencia. Puesto que la cosa no es tan fácil como pudiera hacérnoslo pensar la lectura de novelas especializadas, generalmente uno se remite a la política y recurre al partido más cruel. ¿Qué importa, no le parece, que humillemos nuestro espíritu, si por ese medio conseguimos dominar a todo el mundo? En mí yo descubría dulces sueños de opresión.
Por lo menos sabía que no estaba del lado de los culpables, de los acusados, sino en la medida exacta en que su culpa no me causaba ningún daño. Su culpabilidad me hacía elocuente, porque yo no era la víctima. Cuando me veía amenazado, no sólo me convertía en un juez, sino en un amo irascible que, fuera de toda ley, quería aplastar al delincuente y hacer que cayera de rodillas. Después de esto, querido compatriota, es muy difícil continuar creyendo seriamente en qué uno tiene vocación por la justicia y en que es el defensor predestinado de viudas y huérfanos.
Puesto que la lluvia arrecia y tenemos tiempo, ¿me atreveré a confiarle un nuevo descubrimiento que hice poco después en mi memoria?
Sentémonos al reparo, allí en ese banco. Hace siglos que los fumadores de pipa contemplan desde él cómo cae la misma lluvia sobre el mismo canal.
Lo que tengo que contarle es un poco más difícil. Esta vez se trata de una mujer.
Sepa usted primero que siempre tuve éxito, y sin realizar grandes esfuerzos, con las mujeres. No digo que tuve éxito en hacerlas felices, ni siquiera en hacerme feliz yo mismo, a causa de ellas. No; sencillamente tenía éxito. Lograba los fines que me proponía y más o menos cuando lo deseaba. Las mujeres encontraban en mí cierto encanto. Imagínese.
¿Sabe usted lo que es tener encanto? Una manera de oír que le responden a uno sí, sin haber formulado ninguna pregunta clara.
Así me ocurría en aquella época. ¿Le sorprende a usted? Vamos, no lo niegue. Es muy natural, con la cara que ahora tengo. ¡Ay, después de cierta edad, todo hombre es responsable de su cara! La mía … ; pero ¿qué importa? El hecho, es que en mí encontraban encanto y yo lo aprovechaba.
Sin embargo, no ponía en juego ningún cálculo; obraba de buena fe, o casi de buena fe. Mis relaciones con las mujeres eran naturales, sueltas, fáciles, como suele decirse. No me valía de ningún ardid, o únicamente de ese ardid ostensible que ellas consideran como un homenaje. Las
↵ 17 / 42
amaba, según la expresión consagrada, lo cual es lo mismo que decir que nunca amé a ninguna. La misoginia me parecía vulgar y tonta, de manera que siempre juzgué mejores que yo a casi todas las mujeres que conocí. Sin embargo, al colocarlas tan alto lo más frecuente era que las utilizara en lugar de servirlas.
Desde luego que el amor verdadero es excepcional.
Sobrevendrá más o menos dos o tres veces por siglo. En lo restante del tiempo lo que hay es vanidad o tedio. Por lo que hace a mí mismo, en todo caso, yo no era la religiosa portuguesa. No tengo el corazón seco cuando llega el caso, sino, por el contrario, soy capaz de enternecimiento, y junto con eso tengo las lágrimas fáciles. Sólo que mis raptos se vuelven siempre hacia mí, mis enternecimientos me conciernen.
Después de todo, resulta falso afirmar que nunca haya amado. En mi vida por lo menos hube de alimentar un gran amor, del cual siempre fui el objeto.
Desde este punto de vista, después de las inevitables dificultades de la edad muy juvenil, quedé rápidamente fijado: la sensualidad y únicamente la sensualidad reinaba en mi vida amorosa. Buscaba sólo objetos de placer y de conquista. En esto me ayudaba, por lo demás, mi constitución física: la naturaleza se mostró generosa conmigo. Y yo estaba no poco orgulloso de ello; de manera que obtenía muchas satisfacciones de las que no sabría ya decir si eran de placer o de prestigio. Bien, dirá usted que continúo jactándome. No lo negaré y desde luego que me enorgullezco menos de mi jactancia que de aquello de que me jacto, puesto que era verdadero.
En todos los casos mi sensualidad, para no hablar sino de ella, era tan real que aun por una aventura de diez minutos, yo habría renegado de padre y madre, aunque luego tuviera que lamentarlo amargamente.
¡Qué digo! Sobre todo por una aventura de diez minutos, aún más, si estaba seguro de que no iba a tener un mañana.
Desde luego que respetaba ciertos principios, entre ellos, por ejemplo, el de que la mujer de un amigo es sagrada. Lo que hacía entonces con toda sinceridad era sencillamente dejar de tener amistad con el marido, algunos días antes.
¿No debería llamar a esto sensualidad? La sensualidad no es repugnante en sí misma. Seamos indulgentes y hablemos, más bien, de una debilidad, de una especie de incapacidad congénita de ver en el amor otra cosa que lo que se hace en él. Pero, después de todo, esa debilidad era cómoda. Unida a mi facultad de olvido, favorecía a mi libertad.
Al mismo tiempo, en virtud de cierto aire ausente y de irreductible independencia, que ella me daba, me ofrecía ocasión de nuevos éxitos. A fuerza de no ser romántico, daba sólido alimento a lo novelesco. Nuestras amigas, efectivamente, tienen esto de común con Bonaparte: siempre piensan obtener éxito en aquello en que todo el mundo fracasó.
En aquel comercio yo satisfacía, por lo demás, otra cosa aparte de la sensualidad: mi amor al juego. En las mujeres veía yo a las adversarias de cierto juego que, por lo menos, tenía visos de inocencia.
Mire usted: no aguanto aburrirme y en la vida no aprecio sino las diversiones. Toda sociedad, por brillante que sea, me agobia rápidamente, en tanto que nunca me aburrí con las mujeres que me gustaban. Me cuesta trabajo confesarlo, pero habría renunciado a diez conversaciones con Einstein por un primer encuentro con una bonita figuranta. Verdad es que a la décima cita habría suspirado por Einstein o por lecturas serias. En suma, que nunca me preocupé por los grandes problemas, sino en los intervalos de mis modestas expansiones. Y cuántas veces, hallándome en la calle en medio de una discusión apasionada con amigos, perdía el hilo del razonamiento que se exponía porque una linda coqueta cruzaba en ese momento la calzada.
De manera que yo jugaba a ese juego.
Sabía que a ellas no les gustaba que uno fuera demasiado rápidamente a la meta.
Primero era necesaria la conversación, la ternura, como ellas dicen. Y siendo abogado, lo que me faltaba no eran discursos ni miradas, habiendo sido en el regimiento aprendiz de comediante. Cambiaba con frecuencia de papel, pero siempre representaba la misma pieza.
Por ejemplo, el número de la seducción incomprensible, el número del «no sé por qué», del «no hay razón alguna, yo no deseaba ser atraído, estaba cansado del amor, etc… .», era siempre eficaz, aunque fuera de los más viejos del repertorio.
También representaba el número de la dicha misteriosa que ninguna otra mujer consiguió jamás depararnos, dicha que acaso no tenga futuro y que hasta con toda seguridad no lo tiene (pues uno no quería garantizar demasiadas cosas), pero que, precisamente por eso, era irreemplazable. Sobre todo había perfeccionado una pequeña tirada, siempre bien recibida, que usted aplaudiría, no me cabe
↵ 18 / 42
la menor duda.
Lo esencial de esa tirada descansaba en la afirmación, dolorosa y resignada, de que yo no valía nada, de que no valía la pena que se pegaran a mí, de que mi vida ya había terminado, de que no gozaba de la felicidad de todos los días, felicidad que acaso yo habría preferido a cualquier otra cosa, pero, ¡ay!, ya era demasiado tarde. Guardaba, claro está para mí, los motivos de esa frustración decisiva, sabiendo que es mejor acostarse con el misterio.
Por lo demás, en cierto modo yo mismo creía en lo que decía, vivía mi papel. No es, pues, sorprendente el hecho de que mis adversarias también se pusieran a representar con fuego. Las más sensibles de mis amigas se esforzaban por comprenderme y ese esfuerzo las llevaba a melancólicos abandonos. Las otras, satisfechas al ver que yo respetaba las reglas del juego y que tenía la delicadeza de hablar antes de obrar, se entregaban sin esperar a más. Entonces yo había ganado y doblemente, pues, además, del deseo que yo sentía por ellas, satisfacía al amor que me tenía a mí mismo al verificar cada vez mis brillantes facultades.
Y esto es tan cierto que aun cuando ocurría que algunas no me procuraban sino un placer mediocre, así y todo yo trataba de reanudar mis relaciones con ellas, de cuando en cuando, ayudado probablemente por ese deseo singular que favorece la separación seguida de una complicidad de pronto renovada; pero también lo hacía para confirmar que nuestros lazos existían siempre y que sólo dependía de mí estrecharlos.
A veces hasta les hacía jurar que no pertenecerían a ningún otro hombre, para acallar, así, de una vez por todas, mis inquietudes sobre ese punto. Sin embargo, mi corazón nada tenía que ver en estas inquietudes, ni siquiera tampoco mi imaginación. Una especie de pretensión se había en efecto encarnado en mí con tanta fuerza que me era difícil imaginar, a pesar de la evidencia, que una mujer, habiendo sido mía, pudiera alguna vez pertenecer a otro hombre. Pero ese juramento que ellas me hacían, al comprometerlas me liberaba. Puesto que no pertenecerían a nadie más, yo podía entonces decidirme a romper con ellas, lo que de otra manera me habría sido casi siempre imposible. La verificación, en lo tocante a ellas, la hacía de una vez por todas y mi poder quedaba asegurado por largo tiempo.
Curioso, ¿no? Pues es así, querido compatriota. Unos gritan: «¡Ámame!»; los otros: «¡No me ames!» Pero cierta clase de hombres, la más desdichada, dice: «¡No me ames, pero permanéceme fiel!».
Sólo que, y ahí está la cosa, la verificación nunca es definitiva. Hay que volver a empezar con cada criatura. A fuerza de volver a empezar, uno contrae hábitos. Pronto el discurso se nos viene a la boca sin pensarlo, luego sigue el reflejo. Un día se encuentra uno en la situación de tomar una mujer sin desearla realmente. Créame, para ciertos seres, por lo menos, tomar lo que no desean es la cosa más difícil del mundo.
Eso fue lo que ocurrió un día y no viene al caso decirle a usted quién era ella.
Le haré saber tan sólo que, sin llegar realmente a turbarme, me atraía por su aspecto pasivo y ávido. Francamente todo fue mediocre, como no podía menos de esperarlo. Pero como nunca tuve complejos, me olvidé bien pronto de aquella mujer a la que no volví a ver. Yo pensaba que ella no se había dado cuenta de nada y ni siquiera me imaginaba que pudiera tener alguna opinión. Por lo demás, a mis ojos su aire pasivo la separaba del mundo. Sin embargo, pocas semanas después vine a enterarme de que había confiado a un tercero mis insuficiencias. Inmediatamente sentí como si me hubieran engañado; no era tan pasiva como yo creía, no le faltaba facultad de juicio. Luego me encogí de hombros y procuré reírme de la cosa. Y hasta verdaderamente conseguí reírme; era claro que aquel incidente carecía de toda importancia.
Si hay un dominio en que la modestia debería ser la regla, ¿no es el de la sexualidad, con todo lo que ella tiene de imprevisible?
Pero no, es el de que consigue más, aun en la soledad. A pesar de mis encogimientos de hombros, ¿cuál fue en verdad mi conducta? Poco después volví a ver a aquella mujer; hice todo lo que era menester para seducirla y volver a poseerla verdaderamente. No me resultó muy difícil: a ellas tampoco les gusta quedarse en un fracaso. A partir de ese momento y sin quererlo claramente, me puse a mortificarla de todas las maneras. La abandonaba y la volvía a tomar, la obligaba a entregarse en momentos y en lugares que no eran los apropiados, la trataba de modo tan brutal, en todos los aspectos, que terminé por pegarme a ella como me figuro que un carcelero se liga a su preso. Y esto ocurrió hasta el día en que, en medio del violento desorden de un doloroso y obligado placer, ella rindió homenaje en voz alta a lo que la sometía. Aquel día comencé a alejarme de ella. Desde entonces la olvidé.
↵ 19 / 42
Convendré con usted, a pesar de su cortés silencio, que esta aventura no es precisamente brillante.
¡Piense sin embargo en su vida, querido compatriota! Hurgue en su memoria y tal vez encontrará alguna historia parecida, que va me contará usted después.
En cuanto a mí, cuando recordaba aquella aventura no dejaba de reírme. Pero me reía con una risa diferente, bastante parecida a aquella que había oído en el puente de las Artes. Me reía de mis discursos y de mis defensas. Más aún de mis defensas, por otra parte, que de mis discursos con las mujeres. A ellas, por lo menos, les mentía poco. El instinto hablaba claramente, sin evasivas, en mi conducta. El acto de amor es en verdad una confesión. En él grita ostensiblemente el egoísmo, se manifiesta la vanidad, o bien se revela allí una generosidad verdadera.
Por último, en aquella lamentable historia, aún más que en mis otras intrigas, yo había sido más franco de lo que pensaba. Había dicho quién era y cómo podía vivir. A pesar de las apariencias yo era pues más digno en mi vida privada, aun cuando (y sobre todo por eso) me condujera como acabo de decírselo, que en mis grandes vuelos profesionales sobre la inocencia y la justicia. A lo menos, viéndome obrar con los seres yo no podía engañarme acerca de la verdad de mi naturaleza. Ningún hombre es hipócrita en sus placeres. ¿Leí esto en alguna parte, querido compatriota, o sencillamente lo pensé?
Cuando consideraba, pues la dificultad que tenia para separarme definitivamente de una mujer, dificultad que me llevaba a mantener tantas relaciones simultáneas, no hacía responsable de ello a la ternura de mi corazón.
No era la ternura de mi corazón lo que me hacía obrar cuando una de mis amigas, habiéndose cansado de esperar el Austerlitz de nuestra pasión, hablaba de retirarse. Inmediatamente era yo quien daba un paso adelante, era yo el que hacía concesiones, el que se hacía elocuente. La ternura y la dulce debilidad del corazón eran cosas que yo despertaba en las mujeres en tanto que a mí no me quedaba sino la apariencia.
Me sentía sencillamente un poco excitado porque se me había rechazado, un poco alarmado también por la posible pérdida de un afecto. A veces es verdad que me parecía sufrir realmente. Pero bastaba que la rebelde se marchara, para que la olvidara en seguida sin esfuerzo alguno, como la olvidaba, teniéndola junto a mí, cuando, en cambio, ella había decidido volver a mi lado. No, no era el amor ni la generosidad lo que me despertaba cuando me veía en peligro de que me abandonaran, sino únicamente el deseo de ser amado y de recibir lo que, según pensaba, se me debía. Apenas amado y apenas mi adversaria quedaba nuevamente olvidada, yo volvía a resplandecer, me sentía bien, me hacía simpático.
Observe usted que una vez que conseguía reconquistar un afecto tornaba a sentir su peso.
En ciertos momentos de impaciencia, me decía entonces que la solución ideal habría sido la muerte de la persona que me interesaba. esa muerte habría fijado definitivamente los lazos que nos unían, por una parte, y por otra, habría quitado a esa mujer el carácter de obligación. Pero no puede uno desear la muerte de todo el mundo ni, en última instancia, despoblar el planeta para gozar de una libertad que no podía imaginar de otra manera. Mi sensibilidad se oponía a ello y también mi amor a los hombres.
El único sentimiento profundo que llegaba a experimentar en tales intrigas era la gratitud, cuando todo marchaba bien y cuando se me daba, al mismo tiempo que la paz, la libertar de ir y venir, que nunca me resultaba más agradable y alegre con unza mujer que cuando acababa de abandonar el lecho de otra, como si extendiera a todas las otras mujeres la deuda que había contraído poco antes con una de ellas.
Cualquiera que fuera, por lo demás, la confusión aparente de mis sentimientos, el resultado que obtenía era claro: conservaba todos los afectos alrededor de mí para servirme de ellos cuando quisiera. De manera que no podía vivir de mi declaración misma, sino con la condición de que en toda la tierra todos los seres, o el mayor número posible de ellos, estuvieron vueltos hacia mí, eternamente vacantes, privados de vida independiente, prontos a responder a mi llamada en cualquier momento, consagrados por fin a la esterilidad hasta el día en que yo me dignara favorecerlos con mi luz.
En suma, para que yo viviera feliz era necesario que los seres que elegía no vivieran de modo alguno. Debían recibir vida, muy de cuando en cuando, de mi capricho.
¡Ah, créame que en modo alguno me complazco en contarle todo esto!
Cuando pienso en ese período de mi vida en el que exigía tanto sin dar nada yo mismo, en el que movilizaba a tantos seres para servirme de ellos, en que los ponía, por así decirlo, al hielo para tenerlos un día
↵ 20 / 42
u otro a mano, de acuerdo con lo que me conviniera, no sé en verdad cómo llamar al curioso sentimiento que me invade.
¿No será vergüenza?
Dígame, querido compatriota, ¿no quema un poco la vergüenza? ¿Sí?
Entonces tal vez se trate de ella o de uno de esos ridículos sentimientos ligados al honor. En todo caso me parece que ese sentimiento no hubo ya de abandonarme desde aquella aventura que encontré en el centro de mi memoria y cuyo relato ya no puedo diferir por más tiempo, a pesar de mis digresiones y de los esfuerzos de una inventiva a la que espero haga usted justicia.
¡Vaya, dejó de llover!
Tenga usted la bondad de acompañarme hasta mi casa. Estoy cansado, extrañamente cansado. No por haber hablado, sino ante la sola idea de lo que todavía tengo que decir. ¡Vamos! Unas pocas palabras bastarán para describir mi descubrimiento esencial.
¿Por qué decir más? Para que la estatua quede desnuda los bellos discursos deben volar.
La cosa ocurrió así: aquella noche de noviembre, dos o tres años antes del atardecer en que creí oír unas carcajadas a mis espaldas, dirigiéndome a mi casa iba hacia la orilla izquierda del río por el puente Royal. Era la una de la madrugada. Caía una lluvia ligera, más bien una llovizna, que dispersaba a los raros transeúntes. Volvía yo de casa de una amiga, que seguramente ya dormía. Me sentía feliz en esa caminata, un poco embotado, con el cuerpo calmo, irrigado por una sangre tan dulce como la lluvia que caía. En el puente pasé por detrás de una forma inclinada sobre el parapeto, que parecía contemplar el río. Al acercarme distinguí a una joven delgada, vestida de negro. Entre los cabellos oscuros y el cuello del abrigo veía sólo una nuca fresca y mojada a la que no fui insensible. Pero después de vacilar un instante, proseguí mi camino. Al llegar al extremo del puente tomé por los muelles en dirección de Saint-Michel, donde vivía.
Había recorrido ya unos cincuenta metros más o menos, cuando oí el ruido, que a pesar de la distancia me pareció formidable en el silencio nocturno, de un cuerpo que cae al agua. Me detuve de golpe, pero sin volverme. Casi inmediatamente oí un grito que se repitió muchas veces y que fue bajando por el río hasta que se extinguió bruscamente. El silencio que sobrevino en la noche, de pronto coagulada, me pareció interminable. Quise correr y no me moví. Creo que temblaba de frío y de pavor. Me decía que era menester hacer algo en seguida y al propio tiempo sentía que una debilidad irresistible me invadía el cuerpo. He olvidado lo que pensé en aquel momento. «Demasiado tarde, demasiado lejos… «, o algo parecido. Me había quedado escuchando inmóvil. Luego, con pasitos menudos, me alejé bajo la lluvia. A nadie di aviso del incidente.
Pero ya hemos llegado. Ésta es mi casa, mi refugio.
¿Mañana? Sí, como usted quiera.
Lo llevaré con mucho gusto a la isla de Marken. Verá el Zuyderzee. Nos encontraremos a las once en el Mexico-City.
¿Cómo dice usted? ¿Aquella mujer? ¡Ah, no sé, verdaderamente no sé! Ni al día siguiente ni en muchos otros días leí los periódicos.
21 / 42
•
½
[/ezcol_2third_end]

Θ

0 comentarios