isabel bono
diario del asco
tusquets editores
colección andanzas
barcelona
2020
UNO
páginas 14-24
Odio a mi padre. Quien venga buscando un bonito relato
sobre el amor filial que se largue. Vengo a contar mi his-
toria. No digo que sea justa, pero es la mía. La única que
conozco.
Esta es también la historia de un hombre que vuelve
a casa con las muñecas cosidas y vendadas después de
haber estado ingresado por intentar suicidarse. El hombre
encuentra la casa ordenada. El frigorífico vacío, desen-
chufado y abierto. La persiana del dormitorio bajada, las
sábanas limpias y dobladas sobre el colchón. Qué meticu-
loso. Intentaba no molestar, no dejar rastro de vida en la
medida de lo posible. Solo lo delata una botella de vino
blanco sobre la encimera. Incluso fue a cortarse las venas a
un hotel para que la casa quedara a salvo.
A salvo, repite en alto, y sonríe por primera vez en varias
semanas.
Debe de ser difícil habitar una casa donde alguien se
ha suicidado, a no ser que seas una especie de médium
en busca de nuevas experiencias. Por eso eligió un hotel.
No un buen hotel. A más dinero, más superstición. A los
pobres les trae sin cuidado quién vivió o murió en un
cuarto. No pueden permitirse siquiera eso. Quizá, incluso,
la mujer que lo atendió se lo cuente a cada nuevo huésped:
En esta habitación murió un hombre desangrado… por
amor. Eso añadiría por su cuenta, susurrando tras una
breve y dramática pausa: Por amor.
Como otros ponen estrellas a su negocio, ella pondría
historias morbosas. Pero el hombre no murió. Ni desan-
grado ni por amor. El hombre soy yo.
El odio no es ausencia de amor. La ausencia de amor es
indiferencia. El amor es irracional. El odio es un senti-
miento más fuerte que el amor porque no es irracional. El
amor se alimenta de ilusiones y las ilusiones suelen ser
efímeras, mientras que el odio se alimenta de rencor y el
rencor es para siempre. Existen dos tipos de odio, el activo
y el pasivo. El odio activo desea el sufrimiento del otro y
lo procura. El pasivo solo hace daño al que odia. No sé si
existe un tercer tipo de odio.
Odio a mi hermano. Mi hermano se fue. Dijo: Has sido un
mal padre. Y se fue.
Un día se volvió insoportable. Se dedicaba a insultar a
nuestro padre a todas horas. Mi padre le tenía verdadero
pánico. Supongo que sentía la obligación de dar los buenos
días a su hijo cada mañana. Los buenos días atragantados,
todos los buenos días, porque mi hermano le había prohi-
bido que le dirigiera la palabra antes del primer café.
Es cierto que mi padre tiene la fea costumbre de arrojarte
a la cara cualquier tragedia que hayan contado en la radio.
Cuéntame algo agradable. Eso le podía haber dicho, en vez
de prohibirle a gritos, con insultos, que le diera los buenos
días.
Yo también podría decírselo: Papá, cuéntame algo
agradable.
Pero no lo hago. Me veo escuchando de pie, con la mano
en el pomo de la puerta del baño, cuántos niños han
muerto en un incendio, cómo ha acuchillado el último
cabrón a su mujer, o cuántos metros cúbicos de agua cae-
rán sobre nuestras cabezas según el Instituto Nacional de
Meteorología.
Nunca aciertan.
Nunca aciertan, es lo más que llego a decir. Nunca acier-
tan. Y no es que yo sea un indolente, no es eso. Espera el
momento. Ya lo dijo Pitaco. Espera el momento oportuno.
Igual se refería a otra cosa, igual se refería al momento de
invadir otra ciudad o de matar a alguien, cualquiera sabe
con los griegos, pero, papá, espera el momento oportuno.
Hablo de mi padre como si siguiera aquí, conmigo.
Mi hermano se fue con su furgoneta sin decir nada.
Has sido un mal padre. Eso sí lo dijo.
Hace años que no sé nada de él. Ni me importa. Ojalá esté
muerto, ojalá una mañana los buenos días sean que han
hallado una furgoneta reducida a cenizas junto a un club
de carretera. Espera el momento.
Siempre pensé que las drogas eran la causa de la agresi-
vidad de mi hermano. Encontré bajo el forro de un cajón
varios resguardos del cajero, sumas importantes sacadas
el mismo día. Mi hermano no tenía amigos, vestía mal. La
furgoneta siempre estaba en la calle podrida de hojas secas
y mierda de pájaros. Ese dinero solo podía ser para drogas.
Todo ese dinero.
Entra en la cocina arrastrando los pies porque las zapati-
llas le quedan grandes. He querido comprarle otras, pero…
—¿Todavía no está la comida?
Me gustaría decirle: Siéntate anda, ten esta cervecita
mientras termino y deja que la hora de comer no la mar-
que la luz ni las noticias. Seamos capaces de comer solo
cuando tengamos hambre, así los días serian largos y feli-
ces. ¿No te parece, papá? Chin chin.
Pero no digo nada, señalo la sartén sobre el fuego y me
encojo de hombros.
Aquí siempre se ha comido a las dos, así que date prisa.
Empezamos comiendo a las dos, ahora comemos a la
una y media, y si me descuido a la una. Mi vida aquí se ha
convertido en una sucesión de bandejas. Por la noche dejo
preparada la del desayuno. A las doce de la mañana dejo
lista la del almuerzo. A las seis la de la cena.
No come, engulle.
Podríamos ver la tele mientras comemos, quizá así co-
mería más despacio, pero no me atrevo a proponérselo. No
soporto más explicaciones absurdas. Come y mira el reloj
todo el tiempo. Cuando me voy a la cocina con las bandejas
pone la tele.
Dice que no le importan los programas de cotilleo pero
cuando me levanto cambia de canal. Justo antes de que yo
vuelva apaga la tele y se va a su cuarto. Cuando vuelvo a
encenderla aparece el último canal que estaba viendo. Co-
tilleo. ¿Cómo no se da cuenta de que me da igual?
—Cuatro maridos nada menos oigo que murmura en
su cuarto.
Quiere que riegue las plantas dos veces por semana,
quiere que encere el pasillo dos veces al mes. Dice que mi
madre lo hacía así. Probablemente sea mentira. No digo
que mienta a propósito, no digo que cuando me tiende el
delantal lo haga para humillarme. Creo que no está bien
de la cabeza. Como cuando después de estar vestido se
embadurna los pies de polvos de talco y se pone perdido. O
cuando se mancha comiendo. O no se da cuenta o es que le
gustan sus manchas, estigmas que ofrece como sacrificio
a alguien, a algo. No lo sé ni quiero saberlo. O quizá el que
está perdiendo la cabeza sea yo.
—¿Qué tal está tu padre, niño?
Niño. Debe de ser la única persona en el mundo que
me sigue viendo como un niño. Más de cuarenta años
comprándole el pan. El pan y ahora los dulces. Desde que
murió mi madre, mi padre cena dos dulces y un vaso de
leche caliente. Incluso en verano. Yo compro cuatro, sepa-
rados en dos paquetes. No quiero que mi padre piense que
lo imito ni que tenemos los mismos gustos. Le dejo los dos
dulces en la bandeja y yo me como los míos a escondidas
en el cuarto de baño.
-Está bien, tiene sus cosas, está bien.
Y es verdad. Conserva el pelo, la dentadura, podría vivir
solo si quisiera. No necesita que nadie le haga nada. La
compra la ha pedido por teléfono estos años atrás.
—Qué simpático es tu padre. Siempre tenía algo que con-
tar. Dale recuerdos de mi parte.
Simpático. Puede ser. Mi padre antes sabía cosas, ahora
no sabe nada. Ahora solo sabe que gasto demasiada agua al
ducharme o que no sé aclarar bien los vasos.
Las desgracias de la tele le vuelven loco, se le pone la voz
aguda y ridícula. Y habla por detrás porque se cree que no
lo oigo.
Ninguna mujer pisará esta casa —dice mientras se
aleja-. Ninguna —repite.
Una única vez conseguí que bajáramos al bar, a tomar
café. Mi padre usó las manos con seguridad, no como en
casa que todo se le cae. En el bar mi padre parecía un hom-
bre fuerte y seguro, sus manos no titubearon al llevar la
taza a la boca, al levantar los dedos para pedir un vaso de
agua y sonreír al chico de la barra como si lo conociera de
toda la vida.
Tenis en la tele. Debe de ser un partido importante porque
no cabe un alfiler y, a veces, hasta enfocan a famosos entre
el público.
—Papá, ¿tú has hecho deporte? —por decir algo.
—¡Nunca!
Responde con vehemencia, indignado. Como si le hu-
biera preguntado si alguna vez tuvo que robar basura para
poder llevarse algo a la boca. Ya lo suponía por sus brazos
enclenques, pero, quién sabe, quizá hasta el más fornido
de los cuerpos acaba así con los años.
—¿¡Cómo me preguntas eso!?
Tampoco es tan raro, hasta yo he jugado al fútbol al-
guna vez.
—¿Tú? Nunca te he… Da lo mismo dice, y cambia de
canal.
Está claro que no quiere hablar de mi hermano. Nunca
te interesó ningún deporte, era con tu hermano con quien
veía todos los partidos. Eso iba a decir, seguro. He estado a
punto de preguntarle si sabe algo de él, dónde puede estar.
¿Para qué?
Un hombre camina por el arcén de la autovía. Si fuera
peinado, si no llevara las manos en los bolsillos. Pero tiene
el pelo largo, el viento le revuelve los rizos. Ese hombre no
tiene prisa ni coche ni se ha quedado sin gasolina.
-Mire ese loco —dice la alumna que conduce a mi lado.
Un loco. Eso es lo que cualquiera de nosotros piensa al
verlo porque el arcén de la autovía no es sitio para pasear.
Pero quizá el sitio de un loco sea ese, caminar por el arcén
de la autovía con las manos en los bolsillos como si pa-
seara por un parque.
Quizá mi sitio no es este, pensó mi madre. Quizá mi sitio
tampoco sea este. Quizá mi sitio sea no estar.
Mi padre tenía familia en Inglaterra. Nunca supe el
parentesco. Mi madre siempre les llamó «los primos de
Londres», aunque de Londres no eran. En una ocasión nos
regalaron un reloj de cocina que nos pareció modernísimo.
Un reloj color mantequilla que aún funciona.
La mujer de aquel pariente era inglesa y solo hablaba
inglés, como nosotros solo hablábamos español. Mi padre
y su primo, o lo que fuera, rememoraban viejos tiempos
mientras ellas se sonreían de vez en cuando y practicaban
gestos universales como calor, frío, muy bueno o muy
bonito. Observé que nice servía para todo. Very nice, si
querías poner énfasis. Me maravillaba la generosidad de
aquella mujer. Cómo intentaba comunicarse con mi madre
y hasta con nosotros. Yo me dejaba acariciar la cabeza.
Very nice boy, decía ella y mi madre asentía.
Y vamos afuera, que estaremos más fresquitas. Y very
nice la terraza, las plantas y las vistas. Recuerdo que se
iba deteniendo delante de cada maceta, señalaba delica-
damente y decía sus nombres en inglés. Mi madre miraba
las plantas como si no las reconociera. A sus espaldas me
miraba negando con la cabeza y encogiendo los hombros.
Yo quería decirle que era la mujer más dulce del mundo,
que aunque mi madre no entendiera nada, yo sabia que
acababa de inventar el lenguaje de las flores.
Afortunadamente mi hermano no podía leerme el pen-
samiento, si no habría estado llamándome maricón toda
la noche.
No hubo muchos más encuentros, quizá dos, a lo largo
de los años. Mis padres siempre prometían devolverles la
visita, pero jamás lo hicieron. También bromeaban con
mandarnos a nosotros a estudiar inglés. Eran frases hue-
cas que se dicen antes de cerrar la puerta del ascensor.
Seguro que mi hermano imaginaba primas rubias dis-
puestas a dejarse besar. Yo solo deseaba que mi hermano
se fuera para no volver.
Algunas veces, justo antes de dormir, pienso que tarde o
temprano algunos deseos se cumplen.
Yo tuve mucha culpa. Cuando mi madre ponía la radio en
la cocina y, como casi cada tarde, sonaba Saint-Saéns, yo
bailaba como una auténtica bailarina. No sé si llegué a po-
nerme alguna vez trapos de cocina colgando de la cintura
a modo de tutú. Prefiero no recordarlo. Mi madre se reía,
qué iba a hacer la pobre. Yo sabía que mi hermano me es-
piaba y me daba igual. Ver reír a mi madre era lo único que
importaba.
Documental sobre Estambul. Bueno, mejor que la chica de
los billetes falsos. Mejor que cualquier deporte.
Mis padres nunca viajaron. Solo una vez, pero no cuenta
porque fue el viaje de novios. A eso no le llamo yo viajar.
Fueron en coche cama a Madrid, compraron una olla rá-
pida y se volvieron. Eso hicieron, comprar una olla.
—¿Cómo es que nunca viajasteis?
—¿Viajar? ¡Qué tonterías preguntas! ¿Viajar para qué?
Gritar le hace toser. Y apaga la tele.
Desde que duermo en esta casa soy peor persona. Lo sabía
porque mientras me duchaba maldecía mi suerte, mal-
decía a mi hermano y maldecía a mi padre. A mi madre
también la maldije. Por morirse, por parir a unos hijos
como nosotros. Por convertir a mi padre en un pelele. Un
pelele a la sombra de la mujer muerta, porque mientras
estuvo viva no le hizo ningún caso. Un pelele solo para
ella, no para mi, conmigo se volvió un tirano. Nunca le dije
nada. Hay hijos que se amarran la lengua y hay hijos que
rechinan y desaparecen para siempre.
Mi hermano se fue. Cuando mi madre murió mi hermano
se fue. No aguantó ni dos días viviendo solo con mi padre.
Menuda desbandada. Cuando me separé, mi padre me
ofreció venir a vivir con él, pero tardé en decidirme.
Así no gastas, dijo. Piel de cordero sus palabras.
Aquí no se puede vivir, pensé al mudarme y ver el pasillo.
Lo que al principio era suciedad absoluta, por el paso del
tiempo, por el paso de los pasos, ahora es un camino. Lo
que antes estaba sucio ahora está menos sucio. Lo auténti-
camente sucio se orilla a ambos lados. Con la soledad pasa
exactamente igual. Con la vida pasa exactamente igual.
Así empieza todo, pensé entonces, abriendo una botella
que no necesita sacacorchos. Si hubiera tenido que ir
descalzo a la cocina no la hubiera abierto. Ya imagino
las maldiciones que habrán oído estas paredes. Este era
nuestro dormitorio de niños, el dormitorio de mi hermano
cuando me casé. Él siguió aquí tumbado mirando al techo,
comiendo la sopa boba y prohibiéndole a nuestro padre
que le diera los buenos días.
Cuando mi padre dijo que me atara el delantal de mi
madre no pude hacer más que reírme.
Será una broma, dije. O pensé.
Mientras metía la escoba bajo la cama, con el delantal
puesto, seguía riéndome. Varias botellas vacías y, pegada
al cabecero, una botella intacta. Qué cabrón mi hermano.
Seguro que la dejó a propósito, seguro que ahora le está
contando a alguna puta que soy alcohólico porque dejó
una botella trampa bajo la cama.
Yo nunca seré alcohólico. Una botella en cincuenta y un
años no es ser alcohólico.
Por la mañana mi padre me dio los buenos días a su ex-
traño modo:
Se ha estrellado un avión en…
–Hoy no estoy para noticias, papá.
Su gesto de asco y decepción me hizo recordar una pipa
que perdí. Una pipa de madera con tapa metálica. La
compré para él, la llevaba en el bolsillo, saqué el tema del
tabaco como sin querer, para dar pie y poder regalársela,
pero dijo que había leído que fumar en pipa producía
cáncer de lengua. Dijo que jamás volvería a fumar. Fue en-
cuando metí la mano en el bolsillo y vi que la pipa
envuelta para regalo no estaba. Ahora me acuerdo de la
pipa y del frío que me recorrió la espalda como si mi padre
hubiera comprobado en ese mismo instante que yo era un
inútil incapaz de llevar algo en los bolsillos sin perderlo.
Solo es resaca —añadí a modo de estúpida disculpa.
Yo nunca seré alcohólico. No sabes cuánto te odio, no
sabéis cuánto os odio a todos.
Nunca destaqué en nada. Nací sin gracia. Por eso aprove-
chaba cualquier ocasión para hacer el tonto y ver reír a mi
madre. Por eso jamás entendí que mi hermano compitiera
conmigo. Si alguna vez sacaba buenas notas, él me aplas-
taba contra el frigorífico, sacaba músculo y la lengua, se
ponía bizco.
La risa de mi madre.
Mi hermano era la alegría de la casa, según mi madre. No
necesitaba hacer nada, con solo abrir la puerta mi madre
soltaba cualquier cosa que estuviera haciendo y decía: ¡Ya
está aquí mi cascabel!
Mi hermano llevaba un cascabel en el llavero. Qué cosas.
Él, tan deportista, tan musculoso. Un cascabel. En fin. No
sé qué fue antes, el apodo o el puto cascabelito. Quizá se lo
regaló mi madre, no lo sé ni me importa. Yo odiaba aquel
tintineo y aquel jolgorio solo porque mi hermano volvía
del colegio, del entrenamiento o del mismísimo infierno.
Yo envidiaba su complicidad. A veces los oía hablar, aquel
murmullo, y si notaban que yo andaba cerca o simulaba
atarme un zapato detrás de la puerta, salían como dos
desconocidos que han estado metiéndose algo en el baño
de una discoteca. Yo no entendía nada. Tampoco había que
ser muy listo. Él era su favorito. Si le hubiera preguntado,
¿qué más explicación podría haberme dado?
A veces pienso que mi madre me tuvo como reserva, por
si a mi hermano le pasaba algo. Lástima que el primero
fuera un cascabel. Hasta que dejó de serlo. Aunque la ju-
gada no le salió del todo mal. Soy yo el que está aquí, con
su delantal, cambiando una bombilla.
En una ocasión gané a mi hermano.
Nuestro cuarto olia siempre a semen reseco. Teníamos
un escritorio para los dos, pero yo prefería estudiar en la
mesa del comedor. Junto al escritorio había una papelera
de mimbre que mi hermano usaba para encestar bolas de
papel. Cuando descubrió el sexo, el suyo, comenzó a mas-
turbarse casi todas las noches. La papelera amanecía con
kleenex sucios. Conociéndolo, seguro que no se levantaba
sino que los lanzaba desde la cama.
Mi madre, que hasta entonces había vaciado la papelera,
barrido y hecho las camas, dejó de entrar en nuestro dor-
mitorio. Él tampoco la vaciaba. No sé si verla llena al cabo
de la semana era una especie de trofeo. A mi me asqueaba
tanto la imagen y el olor que acabé por deshacerme de
ellos. Incluso coloqué ambientadores de coche escondidos
detrás de los cabeceros de las camas.
Un domingo que no había nadie en casa, harto de que mi
hermano marcase su territorio como un perro, me dije: Yo
también soy un perro.
Vacié la papelera, me masturbé frenéticamente tumbado
en su cama y lancé el kleenex. Tres puntos.
Cuando volvieron yo estaba estudiando en la mesa del
comedor.
Nunca más volví a ver kleenex de mi hermano en la
papelera.
Hay días en los que te da el sol en la espalda mientras
bebes un sorbo de café, y te dices: Hasta ahora todo es per-
fecto, a partir de ahora voy a hacerlo todo bien.
Pero el segundo sorbo te supo más amargo, el sol cambió
su trayectoria e iluminó un rincón polvoriento que te ha
devuelto al desánimo. Podrías levantarte y limpiar con
un paño húmedo ese rincón escondido que nunca habías
visto, pero el café y el sol se han enfriado.
Una vez, siendo niño, salvé a una avispa de morir ahogada.
Intentaba aletear en la superficie de nuestra piscina infla-
ble. Metí la mano con la palma abierta y la saqué del agua.
Soplé para secarle las alas. Justo antes de echar a volar
me clavó el aguijón. No recuerdo qué pasó después. Segu-
ramente mi hermano se burlaría de mi ocurrencia y mi
madre me pondría sobre la picadura un pegote de barro.
Nunca he soportado matar a un insecto, ni siquiera a
una hormiga. Hoy encontré una avispa muerta junto al
cesto de las pinzas, en el lavadero. Mi primer impulso fue
empujarla con una mano a la otra, pero recordé aquel
aguijonazo. La empujé con un trapo y noté que se movía.
La llevé a una maceta. Mejor morir en la tierra, pensé, y
seguí emparejando calcetines. ¿Y si solo tiene hambre?,
¿qué comen las avispas? Corrí a la cocina por un poco de
azúcar, la disolví en agua y busqué un tapón. Acerqué el
tapón a su boca.
—¿Qué hacías ahí fuera? No habrás tendido, han dicho
que estamos en alerta naranja.
Morir en la tierra, desnudos.
Volvía salir. Me acerqué lentamente a la maceta como
si temiera despertar a toda una manada de búfalos. La
avispa estaba inmóvil, acurrucada de espaldas al tapón.
En el tapón no había agua.
—Aquí tienes.
Cada mes la misma escena. Compro una caja de cerillas
pequeña, la dejo sobre la mesa y se abalanza a por ella
como si fuera a comérsela, como si no hubiera comido en
años. Ya tiene preparada una hoja de periódico. Abre la
caja, vuelca las cerillas. Las cuenta dos veces. Por su gesto
sé si esta vez son treinta y nueve o cuarenta y una. Nada le
haría más feliz que exclamar ¡Cuarenta!
Nada peor para un loco de atar que ese «Aprox. 40» en
letra pequeña.
Como guarda en una caja más grande las cerillas que le
van sobrando de un mes para otro, el primero de cada mes
coloca junto a los fuegos una caja sin usar con cuarenta
cerillas. No sé si es su manera de pasar el tiempo o de
medirlo.
Alguna vez he fantaseado con cambiar los fuegos por
vitrocerámica. Hacerlo a escondidas, quizá por la noche
vestido de negro, con pasamontañas y una linterna en la
frente solo por ver su cara a la mañana siguiente, solo por
ver qué haría con esas cerillas que guarda en la mesita de
noche como si fueran su mayor tesoro.
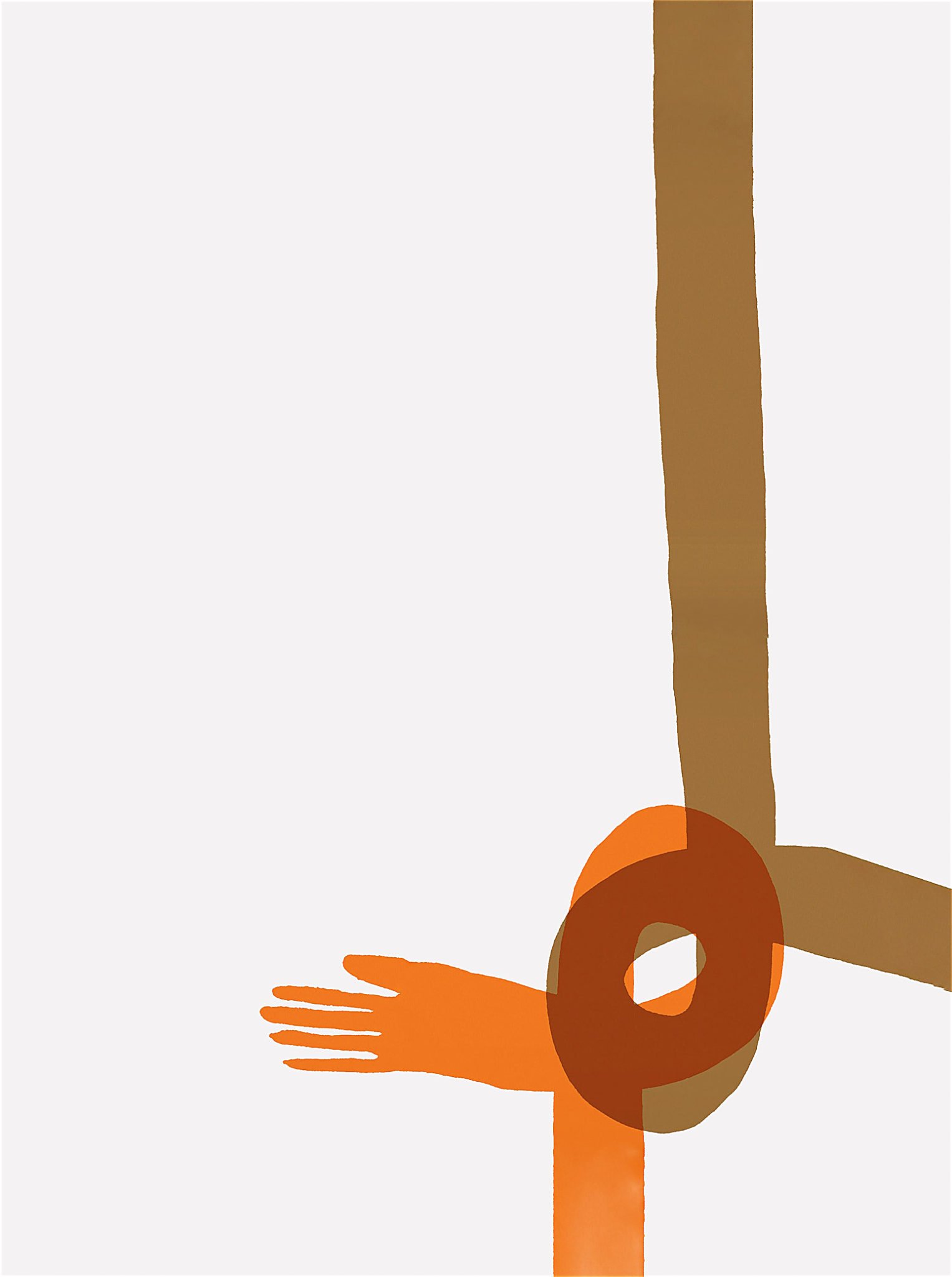
•

0 comentarios