julio llamazares
en mitad de ninguna parte
paso a nivel sin barreras
1995
A Juan
paso a nivel sin barreras
—Lo siento.
Dijo lo siento como podía haber dicho cualquier otra cosa; me da igual, o hasta luego, por ejemplo. El jefe de la línea dijo lo siento y a continuación se subió al coche y desapareció por la carretera sin detenerse siquiera, al cruzar la vía, para mirarle por última vez.
Nocedo le vio alejarse, esperó a que se perdiera tras la curva y, luego, entró en la caseta como durante veinte años había venido haciendo después del paso de cada tren. Incluso llevaba la bandera y la gorra bajo el brazo, como en los viejos tiempos.
Hacía veinte años que trabajaba en el ferrocarril, los veinte en el mismo sitio: aquel paso a nivel perdido en medio del páramo por el que el tren hullero atravesaba la carretera de Santander. Aunque los veinte anteriores también los había pasado allí. Antes que él, su padre había ocupado el puesto.
Cuando su padre se jubiló, Nocedo cogió el relevo. El sueldo no era gran cosa, pero tampoco había mucho donde elegir y, además, el trabajo no era duro. Aunque sí de responsabilidad. Y sujeto. Había que estar atento al paso de cada tren para bajar e izar las barreras. Entonces, cuando él empezó, había trenes cada hora (era la época del esplendor de las minas y todavía había gente en los pueblos) y tenía que estar todo el día pendiente del reloj. Cualquier descuido suyo hubiese provocado un accidente.
Poco a poco, sin embargo, la línea comenzó a languidecer, al mismo ritmo en que lo hacían las minas y, con éstas, los pueblos de la zona, hasta que en Madrid decidieron cerrarla para no seguir acumulando pérdidas. Fue en el invierno de 1991. La orden llegó por sorpresa (aunque se sabía que la línea andaba mal, nadie creyó que la cerrarían, puesto que era la única comunicación con el mundo que tenían aquellos pueblos) y la gente no reaccionó. Apenas quedaban jóvenes y los viejos no iban a hacerlo. A los trabajadores les dijeron que era un cierre temporal, para estudiar la viabilidad de la línea al tiempo que se hacían mejoras en las vías (que, por cierto, no se arreglaban desde la absorción de la línea por el Estado hacía ya treinta años), y que, entre tanto, seguían en sus puestos.
Por supuesto, Nocedo siguió en el suyo. Con el uniforme y la gorra azul de su padre, aunque sin otra cosa que hacer que mirar pasar el tiempo. Los jefes de las estaciones, por lo menos, tenían que seguir despachando los billetes y controlar el paso de los autobuses que, mientras tanto, habían sustituido a los trenes. Unos autobuses nuevos, con vídeo y aire acondicionado y mucho más confortables que aquéllos, pero que dejaron de pasar también en cuanto llegó la nieve. Como la vía, la carretera era muy antigua y estaba en muy mal estado: hacía ya muchos años que nadie se acordaba de ella.
Al invierno siguiente, sin embargo, el cierre temporal se convirtió en definitivo. La dirección del ferrocarril, después de muchos estudios (al menos, eso dijeron), decidió reabrir la línea, pero sólo en sus extremos: hasta Guardo, por la parte de León, y hasta Bercedo, por la de Bilbao. Eran los tramos rentables. Entre medias —casi doscientos kilómetros—, la vía se abandonaba y entre medias estaba precisamente Nocedo. Fue cuando el jefe de la línea le dijo, como a todos los que estaban en su misma situación, que lo sentía.
Nocedo entró en la caseta y se sentó a la estufa. Solía tenerla siempre encendida para combatir el frío y para cocinar en ella la olla de la comida: alubias o garbanzos normalmente, aunque, a veces, ponía a cocer también una rama de eucalipto para dar olor al ambiente. La estufa estaba al rojo, como siempre, y, mientras la miraba, Nocedo pensó en los años que llevaba en aquel sitio y en los que, antes que él, había estado su padre. Aquel paso a nivel era toda su existencia.
A la mañana siguiente, aunque ya estaba despedido, Nocedo volvió a su puesto. Con el uniforme y la gorra azul de su padre y la bandera roja con la que detenía a los coches cuando salía a bajar las barreras. A las nueve, vio pasar el autobús (con tan sólo tres viajeros) y, luego, entró en la caseta. Estuvo allí hasta la una, que era la hora del mixto y a la que solía comer, después de que éste hubiese pasado, para que le diera tiempo a dormir la siesta antes de que, a las tres en punto, tuviera que salir a recibir al tren correo. Después, hacia las cuatro, pasaba un mercancías; luego, otro (de carbón) hacia las cinco y, por fin, hacia las seis, el que venía de Mataporquera. El último era el de Bilbao, que tenía su hora de llegada a las ocho menos veinte. A esa hora, como todos los días durante los últimos veinte años, excepción hecha del que estuvo en Valladolid haciendo el servicio militar (por cierto, en Ferrocarriles), Nocedo dio por terminada su jornada y volvió al pueblo.
Durante los días siguientes, Nocedo siguió acudiendo a su puesto de trabajo normalmente. Ya nada tenía que hacer allí, y tampoco le iban a pagar el sueldo, pero él seguía yendo cada mañana y bajando las barreras a las horas en las que, hasta hacía sólo unos meses, tenían su paso los trenes. Aunque ya no pasara ninguno, él permanecía en su puesto.
Al principio, la gente ni siquiera se dio cuenta. Unos por la costumbre y otros por indiferencia, ni siquiera se fijaron en sus idas y venidas del pueblo al paso a nivel y del paso a nivel al pueblo. Lo atribuyeron a la costumbre o a que tendría cosas en la caseta. Los de fuera, por su parte, que pasaban por allí sin saber que no había trenes, esperaban pacientemente a que Nocedo volviese a abrir las barreras y se alejaban pensando que habría habido una contraorden o que aquel guarda era tan amable que les dejaba pasar para que no tuvieran que esperar más de la cuenta. Seguramente, el tren vendría con retraso, como siempre.
El primero en darse cuenta fue un viajante (D. García. «La flor del Órbigo». Hojaldres y mantecadas). que hacía aquella ruta cada dos o tres semanas y que sabía ya lo del cierre. Le extrañó ver a Nocedo, al que conocía de verlo allí veinte años (había conocido incluso al padre), y pensó que pasaría alguna máquina o algún convoy de mantenimiento. Aunque la línea estaba cerrada, su desmantelamiento debía de llevar aparejados una serie de trabajos que se prolongarían seguramente bastante tiempo. Pero, cuando, después de un rato, Nocedo abrió las barreras, sin que entre tanto hubiese pasado ninguna máquina, ni nada que se le pareciera, el viajante paró el coche y se asomó a preguntarle qué era lo que había ocurrido.
—Nada, ¿por qué? —le respondió Nocedo muy serio.
—No, por saber —dijo el viajante mirando a la lejanía por ver si se acercaba con retraso el misterioso convoy que le había tenido allí esperando inútilmente.
Pero Nocedo no estaba dispuesto a dar más explicaciones que las que ya le había dado; o sea: ninguna. Incluso parecía más “arisco que otras veces:
—¿Tiene prisa? —le preguntó al viajante, con voz de pocos amigos, mientras se alejaba hacia la caseta.
El viajante, la verdad, no tenía prisa, al menos no más prisa que otras veces, pero tampoco le parecía normal tener que esperar allí el paso de un tren fantasma, máxime cuando ya sabía que habían cerrado la línea. Como tampoco le parecían normales la actitud y la respuesta de Nocedo: al fin y al cabo, lo único que había hecho era preguntarle qué era lo que ocurría, que era lo mínimo a lo que tenía derecho después de haber esperado cinco minutos tan educada como inútilmente. Pero, como tampoco tenía ganas de discutir, y menos con aquel guarda, cuyo carácter e inflexibilidad eran famosos en la región, siguió su ruta hacia las montañas, donde aún le quedaban por visitar varios pueblos.
A la vuelta, sin embargo, le volvió a ocurrir lo mismo. Cuando llegó ante el paso a nivel, al final de la recta que atravesaba la vía, volvió a encontrarse a Nocedo, que bajaba en ese instante las barreras. Incluso le pareció que había empezado a hacerlo en cuanto le vio aparecer a él en la lejanía. El viajante aceleró para intentar pasar, pero Nocedo se lo impidió interponiéndose él mismo delante de las barreras:
—¿Qué hace? ¿Está usted loco? —le gritó, agitando la bandera.
—Perdón —se excusó el viajante, señalando con la mano el grado de inclinación que aún tenían las barreras—. Pensé que me daba tiempo.
—Pues no; mire por donde —le respondió Nocedo con sorna justo en el instante mismo en que aquéllas se cerraban por completo.
Resignado, el viajante paró el motor y encendió un cigarrillo para entretener la espera. Si tardaba lo mismo que a la subida, los cuatro o cinco minutos no se los quitaba nadie; sobre todo, teniendo en cuenta que el guarda se había enfadado. El viajante sabía por experiencia que, cuando el guarda estaba enfadado, las esperas en el paso se hacían más largas que de costumbre.
Fueron más: cerca de diez. El viajante D. García («La flor del Órbigo». Hojaldres y mantecadas) no los contó, pero le dio tiempo a fumar el cigarrillo y a encender casi el siguiente. Y todo, además, para nada. Como por la mañana, no pasó ninguna máquina ni nada que se le pareciera. Sólo un perro, que venía caminando por la vía ajeno al hipotético peligro que corría y, por supuesto, también a las barreras.
Las barreras siguieron inamovibles, a pesar del cierre del tren, durante bastantes meses. Cada dos o tres semanas, el viajante D. García pasaba por allí y se las encontraba siempre bajadas, como si, desde que habían cerrado la línea, hubieran comenzado a circular muchos más trenes. El viajante esperaba pacientemente a que Nocedo volviera a abrirlas, sin que, por supuesto, hubiese pasado nadie (en tres o cuatro meses, en los que pasaría por allí más de diez veces, el viajante jamás vio pasar un tren), hasta que, harto de la situación, y después de haber advertido de ella a la Guardia Civil del pueblo (que, por supuesto, no le hizo ningún caso: cumpliría órdenes de la empresa, le dijeron), se fue a denunciarla directamente al director del ferrocarril.
El director del ferrocarril le escuchó atentamente, pero tampoco le hizo ningún caso. Conocía a Nocedo desde hacía años (había sido compañero de su padre) y, aunque conocía también su difícil carácter, que le había granjeado más de un problema en la empresa, todos de escasa importancia, eso sí (el más grave le costó dos días sin sueldo: por discutir con un inspector), le tenía por un trabajador serio y ejemplar: en veinte años de servicio, por ejemplo, no había faltado un solo día al trabajo.
El director tomó nota de la denuncia y la dejó encima de su mesa, decidido a olvidarse de ella en cuanto el viajante saliese de su despacho. Pensó que éste debía de estar mal de la cabeza. ¿Cómo iba a cortar Nocedo el tráfico si ni él ni la línea estaban ya en servicio? La verdad es que la gente tenía ganas de protestar.
Pero las reclamaciones contra Nocedo comenzaron a sucederse. Tras la primera denuncia del viajante, que el director tiró a la papelera (como, por otra parte, volvió a hacer con las siguientes), llegaron otras de vecinos de la zona y de algunos viajeros ocasionales, algunos de los cuales señalaban que Nocedo se reía, incluso, de ellos mientras esperaban a que abriese las barreras. El director del ferrocarril las fue dejando en una carpeta hasta que se hizo tan voluminosa que no tuvo otro remedio que enviar a un inspector para que se enterase de lo que sucedía. A la gente le gustaba protestar, pero lo que ya no era normal es que todos protestaran contra el mismo.
El inspector encontró a Nocedo durmiendo. Nocedo le oyó llegar (tenía la puerta entreabierta), pero ni siquiera se levantó a recibirle, ni le saludó como hacía siempre. Al revés: siguió tumbado, como si no hubiese visto a nadie, y mucho menos a un jefe.
El inspector, al que le llamaban Morgan por su fama de duro y sus andares, que le daban un aire de detective, pasó por alto el detalle y le saludó desde la puerta. Al fin y al cabo, él ya no era su jefe.
—¿Qué? ¿Durmiendo?
—No, descansando —le respondió Nocedo muy seco.
El inspector Morgan, desconcertado (nunca nadie le había recibido así), se quedó parado en la puerta. Dudó un poco antes de volver a hablar:
—Y viene a descansar aquí…
—A veces —le contestó impasible Nocedo.
Estaba tumbado junto a la estufa, en la que ardía un tronco de roble y sobre la que hervía la rama de eucalipto que a veces ponía a cocer para dar olor al ambiente. El vapor era tan denso que llenaba la caseta. El inspector Morgan entró y se acercó a mirar.
—¿Qué es? —preguntó.
—Eucalipto —dijo Nocedo.
—¿Y para qué lo cuece?
—Para hacer algo —le respondió Nocedo.
Se veía que no tenía ganas de hablar. Seguía tumbado en la hamaca, con la cabeza y los pies colgando, como si el que acababa de entrar fuera un pobre y no un inspector de la compañía.
Nocedo siempre había sido un poco huraño, pero nunca había llegado a esos extremos.
El inspector Morgan cada vez estaba más confundido. Estaba en una instalación de la compañía, delante de un ex-empleado, ni siquiera ya un empleado, pero apenas se atrevía a hablar. Era como si, de repente, los papeles se hubiesen invertido. Le costó ir directo al grano:
—Pues usted ya no puede estar aquí.
—¿Quién lo dijo? —levantó levemente Nocedo la cabeza.
—Yo lo digo —le respondió en tono autoritario Morgan decidido ya a coger aquel toro por los cuernos.
—Bueno, pues écheme —dijo Nocedo sin inmutarse y, por supuesto, sin hacer ademán de levantarse de la hamaca.
Le echaron al día siguiente. El inspector Morgan se fue sin decirle nada, de tan desconcertado y sorprendido como estaba (nunca nadie le había tratado así), pero al día siguiente envió al jefe de zona para que le pidiera a Nocedo la llave de la caseta. Nocedo le dio la llave, pero se negó a marchar. Sacó sus cosas de la caseta (incluida la estufa, que era suya) y acampó al lado de aquélla. Por lo que se veía, no estaba dispuesto a abandonar su puesto tan fácilmente.
Lo demostró en seguida, cuando al despacho del director comenzaron de nuevo a llegar denuncias de gente que se quejaba de que Nocedo seguía cortando el tráfico. Varias eran del viajante D. García, que por lo visto seguía con su pelea. La decisión del director, esta vez, fue enviar una brigada para que desmantelase y quitase las barreras.
Pero tampoco sirvió de mucho. Nocedo, por las buenas, era un hombre razonable, incluso buena persona (a pesar de su carácter), pero, por las malas, era un hueso muy duro de roer. Y esta vez estaba claro que las cosas ya no iban por las buenas. Sin barreras con las que cortar el tráfico, Nocedo comenzó a hacerlo con la bandera, que para el caso servía lo mismo (era un sistema en vigor), con la particularidad, además, de que los trenes comenzaron a aumentar, a juzgar por la frecuencia de los cortes, hasta el punto de que estos se prolongaban a veces durante horas. El director, asombrado, decidió ir a verle él mismo. No acababa de creer lo que sus subordinados le decían.
Llegó al paso a nivel a media tarde. Le acompañaban el inspector Morgan y los jefes de línea y de la zona. Era la hora del mixto (mientras lo hubo) y Nocedo estaba en su puesto. Les echó el alto con la bandera en cuanto les vio doblar la curva.
El director y sus acompañantes se detuvieron.
—¿Qué pasa? —preguntó el director por la ventanilla.
—Nada. Que no se puede pasar —le respondió Nocedo muy seco.
El director y sus acompañantes se miraron entre si. Nocedo sabía perfectamente quiénes eran, pero se veía que no le impresionaban lo más mínimo. Incluso se permitió el lujo de decirles que parasen porque el tren aún tardaría en pasar bastante tiempo.
—¿Cuánto? —le preguntó el director como si no supiera que no había trenes.
—Depende —dijo Nocedo.
El director del ferrocarril estaba asombrado. Miró a sus acompañantes, que asistían silenciosos a la escena, y se volvió a asomar a la ventanilla para decirle a Nocedo:
—¿Usted sabe quién soy yo?
—Sí —dijo Nocedo.
—¿Entonces?
—Entonces, ¿qué? —preguntó Nocedo.
El director del ferrocarril dudó antes de decir:
—Que está usted interrumpiendo el tráfico.
—Y usted a mí mi trabajo —le respondió impasible Nocedo.
El director del ferrocarril no acababa de creérselo. Como le ocurriera al inspector Morgan, estaba en una instalación de su compañía (desmantelada, por otra parte), delante de un ex-empleado, ni siquiera ya un empleado (había causado baja en la empresa), y, sin embargo, parecía que Nocedo era el dueño de la vía y él un simple transeúnte que estuviese interrumpiendo su trabajo. El director de la compañía sintió ganas de pegarle.
Se contuvo, sin embargo. Tenía que demostrar su autoridad, sobre todo ante sus acompañantes, pero sin llegar a esos extremos. Paró el coche y se bajó y se dirigió a Nocedo.
—Usted ya no trabaja aquí —le explicó pacientemente al tiempo que encendía un cigarrillo— y, además, sabe muy bien que ya no circulan trenes.
—Si usted lo dice… —dijo Nocedo.
—Lo digo yo, que soy el director —subrayó éste—. Y usted lo sabe perfectamente.
—Pues, para ser director, no tiene usted mucha idea —le contestó Nocedo sonriendo.
El director del ferrocarril sintió que una rabia sorda le subía a la cabeza. Aplastó el cigarrillo y lo tiró a lo lejos. Definitivamente, había perdido los nervios.
Por fortuna, le pararon. Entre el inspector Morgan y los jefes de línea y de la zona, que se bajaron del coche corriendo, pararon al director y lo metieron en éste antes de que se arrojase sobre Nocedo. El director gritaba que le dejasen, que lo mataba. Nocedo, en cambio, seguía sonriendo. Parecía divertido con la escena.
Varios días después de aquel suceso, Nocedo recibió una citación para que se presentase en el cuartel de la Guardia Civil del pueblo. Procedía de una denuncia que el director del ferrocarril había puesto contra él por coacciones y por uso ilegal del uniforme de la empresa. Nocedo aprovechó su comparecencia para denunciar a su vez al director por intento de agresión y por desobediencia a un funcionario en acto de servicio. Según él, el director y sus acompañantes habían puesto en peligro la vida de otras personas al saltarse el paso a nivel haciendo caso omiso a su bandera.
El comandante del puesto, viejo amigo de su padre, intentó convencerle para que depusiera su actitud, no sólo en lo referente a su denuncia contra el director, para la que, según aquél, carecía de testigos (los acompañantes del director no iban a declarar contra él), sino también, y sobre todo, en lo que se refería a su afición a seguir cortando el tráfico cuando hacía varios meses que ya no pasaban trenes.
—Si lo sigues haciendo, tendré que detenerte —le amenazó el comandante con pena, pues, como muchos de sus vecinos, también él opinaba que Nocedo se había vuelto loco el día en que le echaron de la empresa.
No le dio tiempo. Cuando salió del cuartel, en vez de al paso a nivel, Nocedo se dirigió a la estación, que, como aquél, estaba cerrada, pero en la que había aparcadas, en el fondo de un hangar, dos o tres máquinas viejas, y, tras lograr poner en marcha una, se lanzó por la vía a tumba abierta.
A la altura del paso a nivel, Nocedo iba ya a ciento veinte. Nunca antes una máquina había alcanzado aquella velocidad en aquella vía. El viajante D. García, que cruzaba por allí en aquel instante extrañado de que el guarda no estuviera, se salvó por décimas de segundo, aunque, de la impresión, se quedó mudo durante un tiempo. Nocedo siguió su viaje, cada vez a más velocidad, hasta que la máquina acabó descarrilando y precipitándose por un puente. Cuando le sacaron de entre los hierros, todavía seguía cortando el tráfico con la bandera.
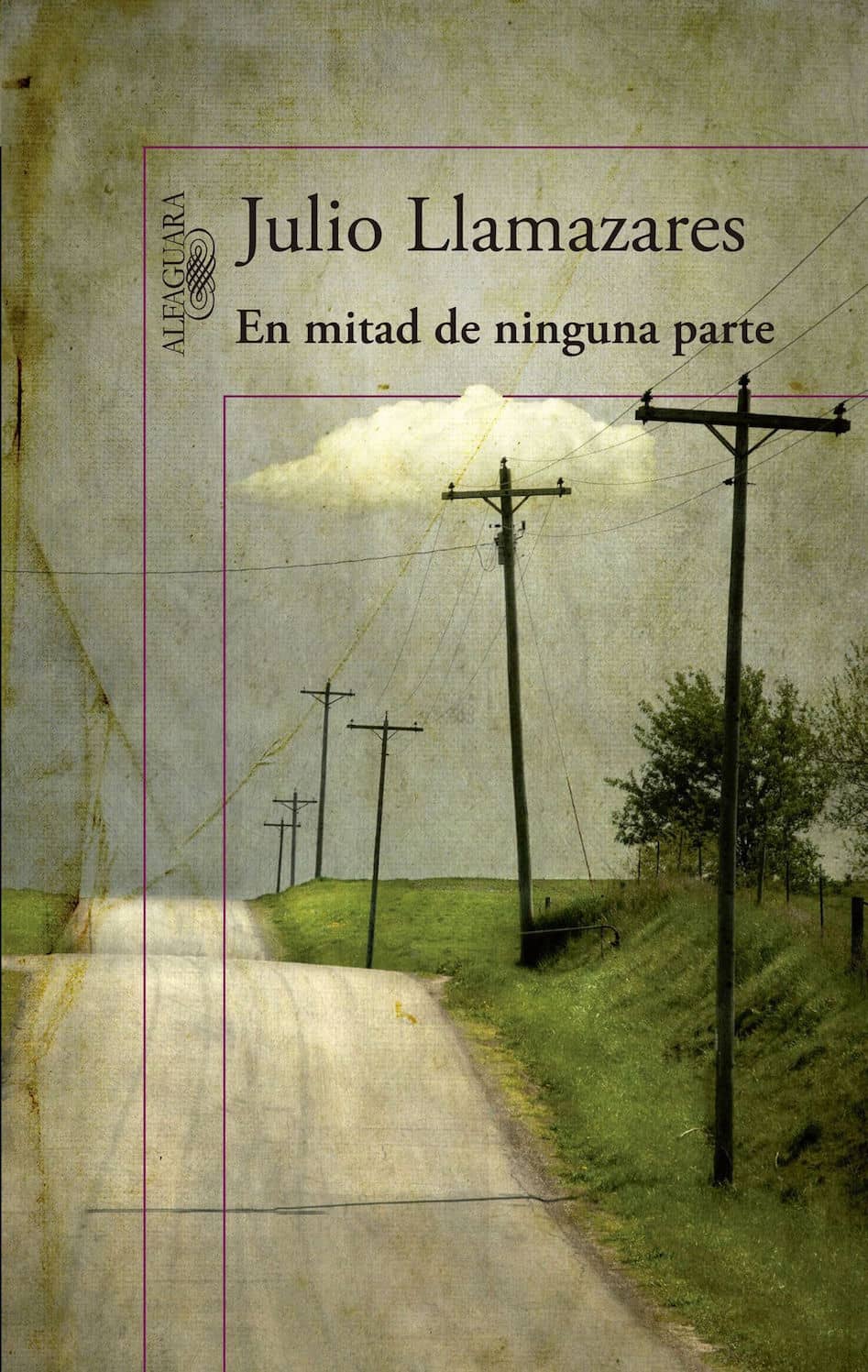
•


0 comentarios