La torre Eiffel es más bien corta de piernas y gruesa de sus cuatro tobillos pares.
Luego, más tarde, hacia arriba, tiene un subir esbelto y un cuello delgadísimo,
inacabable, que apunta al infinito. Es de líneas férreas pero muy femeninas, con
una estructura general de falda con simetría y una tendencia bonita a no moverse
de su sitio, abierta de patas como si en cualquier momento fuese a mear.
Viene a ser –o a parecer- una criatura alta, improvisada con cuatro hierros casuales
que alguien, tal vez el mismo Eiffel, se encontró por ahí, tirados, en la basura del
ferrocarril: los desechos en hierros largos de las vías y los rieles y los railes, la chatarra
marchosa de vagones y locomotoras. Tal vez de este miserable origen le viene a la
extraña torre su aire humilde y el aspecto de pobre, con poca ostentación, como si
fuera una joven obrera bien plantada, una digna proletaria con los brazos en jarra.
No es una cosa bonita, ni mucho menos, pero tampoco es una cosa fea: no tiene una
estética estética, sino más bien una estética absurda, de hierro crudo y del color sucio
de la realidad.
La extraña criatura está esquelética, en los huesos, atravesada en directo por todos
los vientos y siempre respirada. Como no tiene carne ni piel, qué cosas, parece más rígida,
dura, firme o austera; pero como no tiene carne ni piel, qué cosas, y está en los puros
huesos, parece más ligera, frágil e indefensa: entrando el otoño ya necesita y pide
–sin pedirlo- un abrigo, un calor.
‘Pastora oh torre Eiffel el rebaño de los puentes bala esta mañana’ –le dijo el bueno de
Apollinaire con precisión.

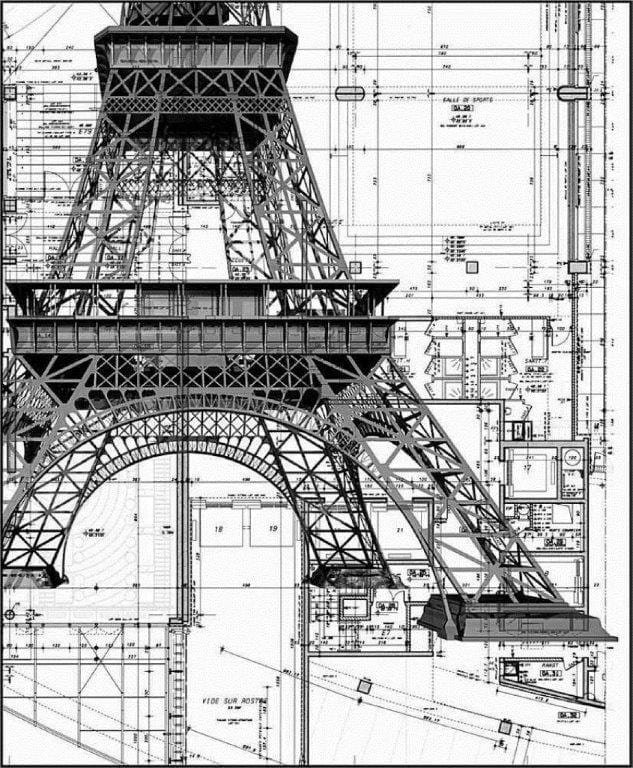

0 comentarios